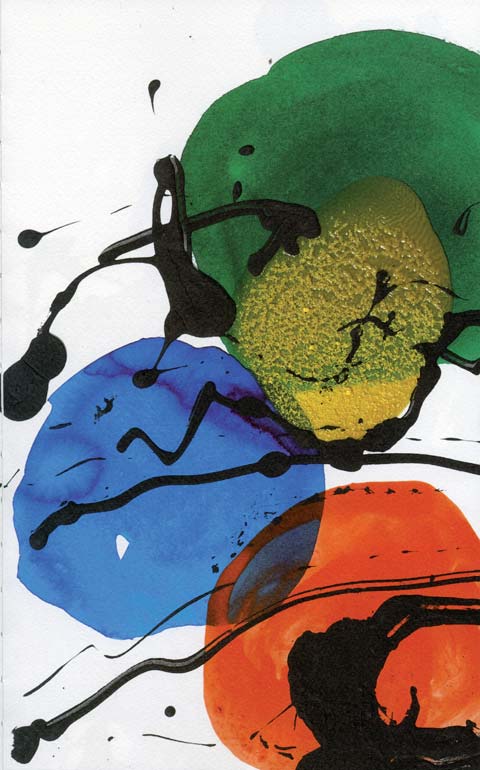Cuando llegó la democracia, en octubre de 1983, yo era un crío de trece con los ojos muy abiertos y energía de delantero derecho.
Raúl Alfonsín, el presidente que nos animó a soñar, nos hacía recitar el preámbulo de la Constitución con un tempo perfecto, “como un rezo laico y una oración patriótica”, pregonando que marchábamos para “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad” –cerraba, alto– “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Nos hinchábamos los pulmones. Creíamos.
El mundo era nuevo o apenas usado. Las plantas tenían aroma, vibraba el cielo, estábamos sanos. El frío del aire invernal lustraba los pulmones y en mi familia aún tomábamos vacaciones de un mes en febrero. Argentina salía de la dictadura y, bueno, yo sentía que nada más había que dejarlo correr y el futuro florecería solo, nutrido. Para nosotros, para nuestra posteridad y para, bueno, quien quisiera venir a construir algo.
¿En qué momento se perdió todo ese color, la vida? Ahora veo al país en que crecí como un cuerpo enfermo, gris y roto, incapaz de moverse. Recuerdo El grito de Munch: esa boca abierta como si la mandíbula no tuviera tendones, los ojos desaforadamente abiertos: un horror acababa de suceder y la imagen de una persona desesperada lo retrata.
El grito me simboliza Argentina. Lo que no tengo claro ahí es si Argentina es la persona desesperada o el horror que sucedió. Que sea ambos es, claro, todavía más preocupante. Y quizás eso explique a Javier Milei. Y a otros anteriores a Javier Milei. A otros que lo sucederán y, bueno, a casi cincuenta millones de argentinos que no somos Javier Milei.
Ay.
*
Milei no es un marciano, así su rostro de cuáquero pasado de alcohol, su histerismo estudiantil y su peinado de adolescente postpunk encaje mejor como personaje de show de humor –una mezcla de Donald Trump, Domingo Cavallo y Boris Johnson con exceso de cafeína y poco sexo– que como candidato a presidir un país que, si algo necesita, es 3 mil mg de ibuprofeno y menos cafeína.
Lo curioso del caso es que Milei es un fenómeno tardío. Argentina fundó el movimiento populista más perdurable con Juan Perón, metió outsiders de la música, el deporte y la TV en política mucho antes incluso que Silvio Berlusconi y ya tenía su propio neoliberal de clóset de raigambre nacional y popular en Carlos Menem veinte años antes de que Andrés Manuel López Obrador se doctorase de neoperonista en México.
Pero mientras Trump, Nayib Bukele y Jair Bolsonaro ya se inscribieron en la historia y José Antonio Kast arañó la presidencia de Chile, Argentina no había tenido un candidato fringe en la derecha con posibilidades de llegar a la Casa Rosada. En un país de capitalismo tardío y ombliguismo secular, eso puede ser previsible. Pero en uno que desayuna, almuerza y cena populismo bizarro desde mediados del siglo xx, Milei debió expresarse antes.
Hay una razón para su emergencia hoy, y no es solo su reflejo como parte de la avanzada global del populismo de ultraderecha: la crisis de representatividad de los partidos finalmente alcanzó al último dique de contención, el peronismo, inicio y fin de las experiencias populistas argentinas. Tres décadas atrás, la aberración era Carlos Menem –un caudillo de provincias que abrazaba el peronismo tradicional hasta que se reveló como un pragmático neoliberal–. Hace veinte años, el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández comenzaba a absorber la luz y creaba el agujero negro de la enésima mutación peronista. Con un peronismo fuerte, Milei se hubiera quedado como un chillón hipertenso de talk show.
Pero vamos por partes. Primero saquemos a Milei de la jugada y luego miremos lo importante.
Milei llega como asoman los populistas de manual, por los márgenes, asumiéndose la voz del pueblo, el último recurso después de que una sociedad intentó todo o casi todo con los políticos tradicionales y nada resultó o la frustración acabó siendo largamente mayor que los méritos.
La democracia, habría dicho un rojo soviético, crea las condiciones de su destrucción al tolerar a los intolerantes. Y los argentinos –como los mexicanos con amlo, los salvadoreños con Bukele o los gringos con Trump– decidieron darse un chance con un outsider dentro del sistema. Si ya intentamos todo, dirá la lógica práctica del votante insatisfecho, ¿por qué no volar todo y probar con algo nuevo? Para un país productor de mesiánicos refundadores de la nación, que Milei aparezca, entonces, no es raro. Lo raro es que no surgiera antes.
El consuelo es que esta última estación en el descenso degradante de Argentina a su propio infierno a la medida aún sucede en democracia y con una significativa participación ciudadana –casi 70% del padrón votó en las elecciones primarias donde Milei fue el más votado y es altamente probable que niveles similares o mayores vayan a las urnas en octubre–. Y es consuelo porque, en otras circunstancias nada menores –por la historia política de Argentina y por el simbolismo de este octubre de 2023, fecha de la cuarta década del regreso a la democracia–, los cansados y nihilistas, los antidemocráticos y la derecha habrían ido a golpear la puerta de los cuarteles para que los militares resolvieran quitando presidentes y gobernando ellos con armas, impaciencia y billeteras ansiosas.
Esas acciones también importan hoy, porque el pasado no termina nunca. Y Milei viene desde allí a cobrarse revanchas.
*
Militares, decía. Y, con eso, debo hablar de la inestabilidad institucional y económica que está en la mesa principal de los problemas argentinos, ayer y hoy.
Obviaré algunas minicrisis para no amargarme ni que crean que nos encanta la victimización –que también–, pero este veloz recuento es brutal. Apenas para que sirva de ilustración somera, comenzaré el relato en 1970: en el año de mi nacimiento había un gobierno militar. En 1973, vuelve Perón y llega el Rodrigazo, un desastre económico. En el 76, nuevo golpe, los milicos inician el Proceso de Reorganización Nacional y desorganizan todo. Guerrilla, desapariciones, un poco de fulbo, deuda externa en alza. En 1983, volvemos a la democracia con Raúl Alfonsín, que dos años después, en 1985, ajustó con un plan brutal que sirvió tan poco que debió hacer lo mismo tres años después, en 1988, solo para volver a fracasar. La deuda ya era alta para cuando entré a la universidad y la inflación era tanta que le decíamos híper: casi 3,100% en 1989, más de 2,300% un año después.
Llega, entonces, Carlos Menem, dolariza la economía, vende de todo, entra plata, viajamos, compramos casas, autos, electrodomésticos. Argentina potencia, señores. Volvimos a ser primermundistas. Qué va: no éramos suficientemente productivos. Acumulamos una sobrevaluación cambiaria de olla a presión al borde del estallido, así que, tras las crisis asiática, rusa y brasileña, enfilamos directo al siglo XXI con corralito financiero, pérdida de ahorros y megadevaluación del peso convertible. Anoten esta: en 2001, cinco tipos quedaron a cargo de la presidencia en apenas once días –no es chiste–. Poco tiempo después, tomaría la papa caliente un tal Néstor Kirchner, otro salvador providencial en la historia de salvadores providenciales argentinos, e inicia el kirchnerismo, Fase I: dejamos de pagar la deuda, llenamos el Banco Central de dinero y, como la gente sufría y el señor era requeteperonista y quería su busto en la Historia de Refundadores Nacionales, volvimos a gastar sin plan de largo plazo. Sale Néstor –malamente: se murió– y entra la Gran Viuda Argentina, Cristina Fernández, y anuncia el kirchnerismo II, más de lo mismo: peronismo con esteroides, millones tirados en clientelismo político, más deuda. Hello inflation, my old friend.
Ya estamos en 2015, la gente se cansa del prepo y las excusas y le da el voto a Mauricio Macri, quien creía que, por haber sido empresario, convencería a otros como él de que repatriaran miles de millones de dólares expulsados por una mezcla de desconfianza y conveniencia. Por supuesto, mejores planes han fracasado. Macri pierde su reelección y nos zambullimos en otra reedición del Jurassic Park peronista, el kirchnerismo III: la dinosauria mayor, Cristina, pone de presidente a un tal Alberto Fernández. Alberto no gobierna nada porque la que gobierna todo juega a ser vicepresidenta de un gobierno que, parece, no es suyo, así que la inflación sigue muy feliz licuando activos, la pobreza nos devuelve a una foto de 1850, la tensión social enrojece. La deuda externa es una buena demostración del desastre: pedimos dinero al fmi para pagar los créditos del fmi. Todos saben qué pasa cuando uno vive de deudas. Somos tahúres rotos, vamos a engañar a todos para que nos den algo, pero, primero, debemos hacer lo primero: engañarnos más a nosotros mismos.
No los deprimiré más: si estiro el recuento, la cosa es peor. Seis golpes de Estado en 46 años. Desde 1930, cuando ocurrió el primero, trece militares no electos ocuparon el poder ejecutivo. Solo tres presidentes fueron reelectos –todos peronistas–, pero nada más uno no peronista –Mauricio Macri– fue capaz de concluir su mandato en los últimos ochenta años de historia argentina. Y solo seis presidentes –entre ellos, cuatro peronistas y un militar– terminaron sus periodos en los últimos cien. Marcelo T. de Alvear, quien inicia ese periodo, fue, de hecho, el último no peronista en terminar su mandato antes de Macri. En 1928.
Ya acabo. En los cien años que van del inicio del mandato de Alvear al aniversario de los cuarenta años del regreso a la democracia, el país en el que crecí tuvo 38 presidentes, electos o golpistas. Es, literalmente, brutal: una media de poco más de 2.5 años de gestión por cabeza. Por supuesto, la estadística es tramposa –Perón, Menem y los Kirchner completaron mandatos y reelecciones, tiempos suficientes para generar cambios a conciencia; las dictaduras tuvieron también periodos largos–, pero ciertamente es particularmente difícil encarrilar un país hacia algún buen lado cuando golpes de Estado e interrupciones institucionales rompen la continuidad legal.
Y la inestabilidad explica una buena porción del problema argentino. Bear with me: no hay muchos países en el mundo que tengan el deshonroso mérito de acabar boqueando en la postración y la decadencia cuando un siglo antes eran una potencia en ciernes.
((Como no podemos ser buenos en todo, incluso en hacerlo mal, reconozcamos el esfuerzo de Venezuela en destruirse a sí misma en apenas la mitad del tiempo que le tomó a Argentina))
*
Cuarenta años de democracia, decíamos.
Cortemos la línea histórica ahí.
Los derechos políticos no son la discusión de fondo de Argentina. Su democracia profundamente imperfecta mantiene, con todo, una fresca y activa esfera de discusión pública. Es un país donde se discute todo con fervor borgeano, desde la economía al Boca-River pasando por el punto justo del asado. Más que anecdótico, el encuentro de dos argentinos a ambos lados de una mesa con café malo para arreglar lo imposible –país, capitalismo, vida– es una celebración de la vocación por el debate permanente.
Claro, en algún momento hay que suspender la incredulidad y eso sucede a menudo en una sociedad acostumbrada a sobrevivir. Los argentinos creen un rato y sospechan siempre. Exagero, por supuesto, pero en la idiosincrasia nacional ya ha calado la idea de que la paciencia dura lo que el amor: tres meses y arreglemos cuentas.
El fracaso sistemático de la dirigencia para devolver al país a algún rumbo razonable, la corrosión anual de su economía –cada vez más parecida al desguace de una vieja casona patricia– han creado una forma más o menos gritona que se expresa mayoritariamente en las urnas, pero no teme tomar las calles y reclamar –como desde hace dos décadas– “que se vayan todos”.
No es historia nueva. Nuestra madre patria –Italia– hizo algo parecido en una circunstancia terminal, durante la posguerra mundial, cuando se volcaron masivamente a votar a una gavilla de nihilistas. Los tanos estaban hasta el cuello del fascismo, de los comunistas y de los cristianos y todo se precipitó con una normalidad casi costumbrista, como las revoluciones de café. Guglielmo Giannini, un periodista romano, fundó un semanario, L’Uomo Qualunque, que despotricaba con vulgaridades contra todos los partidos. Los italianos lo adoraron, lo compraron masivamente y lo elevaron a categoría de movimiento político. En 1946, en las primeras elecciones tras la guerra, el Frente del Hombre Cualquiera acabó como quinta fuerza política.
Escribí de él en Amado Líder, dos años antes de la aparición fulgurante y sulfurosa de Milei:
La formación no tenía programa más allá de algunas proclamas absolutas: la desaparición del Estado como actor económico, impuestos bajísimos, el rechazo a los sindicatos tanto como a los empresarios. Todos eran ladrones, abusivos o corruptos, decía. Su ideología era un guiso donde convivían fascistas y libertarios anti-Estado, pero empatizaba con los inconformes a partir del enorme descrédito que habían cultivado los partidos y los políticos tradicionales entre la población. Giannini mismo abogaba por una suerte de libertad absoluta cercana al anarquismo, pero no tenía demasiado amor por la izquierda, y de hecho odiaba a los comunistas. Por él, el qualunquismo comenzó a designar a un tipo de apatía política extrema. Su eslogan era un canto al nihilismo: Abbasso tutti!, ‘¡Abajo todos!’ Que se vayan todos.
Los paralelos son asombrosos. El Frente qualunquista perdió todo su apoyo en apenas un año, cuando Giannini vio que, para crecer, necesitaba acordar con la partidocracia –en su caso, los demócrata-cristianos– y los votantes vieron que el consenso equivalía a traición.
Las pasiones electorales seguirán moviéndose, sin duda, y es saludable que eso alimente una discusión viva, así sea atropellada y sin norte claro. Pero también es importante notar que, ante el fracaso de las promesas –año tras año, gobierno tras gobierno–, las sociedades no dudan en elegir a Nerones como Trump, Bukele o Milei. Han perdido el respeto a la institucionalidad burguesa. Si la democracia liberal no funciona, una docena de líderes populistas está allí para probar que la gente puede mandar todo al diablo e incendiar un capitolio porque, sencillamente, dejó de confiar.
Si estamos aquí –si Argentina está aquí– es porque el Estado fracasó. Porque cada intento de gestión desde la recuperación democrática fracasó en ofrecer un futuro sostenible. Y, otra vez, no es la política: siempre ha sido la estúpida economía. Argentina es un país garantista de derechos, que legisla con un espíritu progresista de sociedad avanzada. Su dilema es el dilema de todos: no hay derechos reales si no se viven.
Y en Argentina la economía ha sido la madre de todas las batallas. Fracasó Alfonsín con la hiperinflación en el regreso a la democracia. Fracasó Menem cuando decidió mantener la convertibilidad para no perder su reelección. Fracasó De la Rúa, ya acorralado, en administrar la bomba de tiempo de la salida del 1-1 del peso/dólar. Fracasamos con una megadevaluación, con el mayor default de una deuda soberana, con la conversión de planes sociales en cocaína clientelista. Fracasó el exceso de confianza de Macri. Fracasó Alberto Fernández, el de los argentinos y los barcos, un chiste en sí mismo, incapaz de gobernar sin saber las cuentas aritméticas básicas y timoneando una crisis como presidente de alquiler de una vicepresidenta patrimonialista.
Cuarenta años de fracasos –aunque el puente temporal del desastre argentino es más largo– nos dejan en la emergencia qualunquista de Milei. Vivimos en la idea de que ya no se puede ir más abajo solo para comprobar que siempre hay un escalón más al infierno de la argentinidad. Milei es la apuesta lógica de un país populista, otro nuevo intento de solución mágica de una sociedad agotada de ir hacia abajo. Otro típico manotazo de ahogado: solo te hunde más.
Porque, claro, volverán a estallar los vidrios con una crisis evidente para todo el mundo, pues las soluciones no son otra cosa que ocurrencias nacidas de la desesperación. Porque, sí, Milei no tiene fácil el camino a la Casa Rosada ni, mucho menos, su vida allí. Para llegar a la presidencia, necesita de un trasvase llamativo de electores desde Patricia Bullrich y Sergio Massa, sus competidores, ambos con un piso mínimo del 30% del padrón. Esa fuga no se ve plausible. El peronismo no acordaría con Milei –le convendrá hacerle la vida imposible desde la oposición para, ante el fracaso, asomar con un “¿nos llamaban?”– y la coalición Juntos por el Cambio se licuaría si aceptase un abrazo de oso más destructor que el del Partido Popular con Vox.
Pero incluso cuando fuera electo, Milei debe gobernar. Y sus propuestas –un delirio que pondría calientes a los hermanos Koch en plena ancianidad– difícilmente prosperarían. La reforma –destrucción, más bien– del Estado requiere del voto de mayorías especiales en el Congreso para eliminar ministerios, implosionar el Banco Central o revisar la estructura tributaria. La dolarización es inviable sin reservas y elevada competitividad, y Argentina hoy no tiene ninguna. Y el ingreso de capital del que gozó Menem cuando lanzó la convertibilidad privatizando hasta lo indecible no está a la mano de Milei: a Argentina le queda muy poco por vender. Y uno empieza a preguntarse si la ocurrencia de Milei de que las personas puedan vender sus órganos es una lectura filosófica de las libertades individuales o una decisión económica para traer dólares frescos al país.
Para gobernar, Milei debe arrasar en todas las provincias y asegurarse esas mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado para no depender de acuerdos con votos ajenos. Esa opción parece también improbable, pero, incluso si sucediera, Milei debiera gobernar con un peronismo venenoso, la izquierda escuálida pero combativa y el laissez faire, laissez passer de la centroderecha. Viviría de pie en el aire. Hace días decidió morderse la lengua y sangrar hiel cuando le pidieron que criticara como parte de la casta a una docena de líderes sindicales peronistas que viven atornillados a la dirección de sus gremios desde hace más de treinta años. Milei hizo una pirueta y escapó. Sabe que el peronismo –como han visto otros presidentes que no terminaron sus mandatos– todavía puede incendiar el país. Y sabe que no podrá sostener el discurso contra “la casta”: si no arrasa, tendrá que acordar. Y la sombra de plomo del Frente del Hombre Cualquiera le caerá encima.
Entonces, ¿por qué preocuparnos si el desaforado no presidirá? Porque las ideas no se matan. Milei representa un posible fin de época para el peronismo, como ya lo vivió el radicalismo –el otro partido de mayorías del siglo xx– tras la crisis de 2001 y la renuncia anticipada de Fernando de la Rúa con un país en llamas. El viejo peronismo ha sido la más eficiente máquina populista del mundo, con ochenta años ganando y perdiendo elecciones y mutando para hacer lo que mejor sabe: morder el hueso del poder. La flexibilidad movimientista ha permitido que el peronismo absorba en sí, coopte –o cree– las mayores aberraciones políticas argentinas.
Pero Milei, por fuera, es un indicador de que el viejo animal está cansado y no tiene caciques que convoquen una vez que CFK se escondió para simular que no tiene nada que ver en el desbarrancamiento del presidente que ella puso. Ni su hijo, Máximo, tiene pasta y carisma para continuar la dinastía paterna ni los feudalismos provinciales han creado delfines o tiburones ni los líderes del Congreso pondrán el cuerpo para que la hidra del desastre argentino escupa sus huesos.
Correré un riesgo, porque al peronismo, ese monstruo, le han escrito la ficha de defunción varias veces en las últimas cuatro décadas, pero es probable que estemos ante un final de época. Un número significativo de argentinos, lumpen o no, se ha salido de las opciones autoritarias del peronismo y corre por la libre entusiasmado con la posibilidad de que Milei –o, si no es él, otro– acabe con una verdadera casta política que ha sido incapaz, cuando no medró, de resolver la perpetuación de las crisis.
Esa gente no es libertaria ni paleolibertaria por convicción, pero es superviviente. El Estado argentino dejó de funcionar hace años para ellos y nadie lo reparó. Viven en un país como visitantes permanentes: se desloman trabajando, hacen todo el dinero que pueden, se pagan sus seguros privados de salud y escuelas privadas para sus hijos para evitar hospitales y escuelas públicas y, si pueden, eluden o evaden todos los impuestos. Son el ejemplo más palmario del triunfo del individualismo. Un outsider antiestatista gritón que propone abrazar una escuela jamás practicada en una nación mediana asoma como match-made-in-heaven para enojados, agotados y esnobs.
Con ellos van también, por supuesto, los nihilistas; un buen número de personas muy normales hartas del manoseo y, sí, los extremistas. La ultraderecha que, tras los juicios al terrorismo de Estado de Alfonsín que shockearon a las fuerzas armadas y el teatro derechohumanista del kirchnerismo, ve por primera vez una oportunidad de revancha. Seguidores y legisladores de Milei reivindican abiertamente a los militares de la dictadura de los años setenta. Y el propio Milei da razón para que quienes confunden ley y orden con securitización y represión se sientan anchos y orondos: tres de los ocho ministerios con que dice que gobernará se afincan en el área: Defensa, Interior y Seguridad.
Y están los jóvenes, finalmente. Ni el peronismo, que como buen movimiento populista solo puede ver el futuro en la idealización de un pasado absurdo, ni la centroderecha, que no cuaja candidaturas tan frescas como la de Macri, ofrecen mucho. La izquierda argentina propone aún menos –es insignificante y vive desde hace décadas en una nube de masturbación intelectual que no disputa poder–. Chicos de clase media que han visto a sus padres pauperizarse en vivo y en directo o sobrevivir de la dádiva pública o entender que, incluso siendo ricos, nada ha funcionado demasiado bien quieren cambios de aires. Buscan utopías porque tienen más futuro que pasado. Y están dispuestos a tomar el riesgo de probar si una distopía libertaria –quién sabe– funciona en un país que vive con sus propias leyes físicas.
El gran asunto con Milei ya no es que los partidos tradicionales no contengan la voz pública, sino que el peronismo, que por años fue la usina populista, sea desechado por las nuevas generaciones, los enojados y los nihilistas. Producto del delirio que lo empuja al absurdo, Milei se animó y probó que el nuevo populismo no precisa de la estructura movimientista del partido de Juan Perón. Y esa es una noticia que puede reconfigurar la política de un país en descenso como Argentina.
La rebeldía es de derechas, escribió el historiador Pablo Stefanoni, y en Argentina parece serlo casi completamente. A la ultraderecha de Milei y la centroderecha de Juntos por el Cambio no se les opone una opción moderada y socialdemócrata ni la izquierda radical sino el personalismo de caudillo revisionista de CFK y los que queden. Es tal el deslave que, entre dos populismos, el improvisado de Milei y el catedrático del Partido Justicialista, Bullrich asoma como la opción moderada y centrista.
Argentina enfrenta años críticos. Es probable que su sociedad haya tomado definitiva conciencia de que ya no queda mucho margen de maniobra y que el país enfila a buena velocidad, como un planeta sin órbita, hacia una explosión magmática. Empobrecido y pauperizado, lumpenizado e insular. Tan maravillosamente decadente que es ideal para la literatura, pero un enigma incomprensible para la razón.
*
Al inicio de este camino de cuarenta años, Alfonsín nos llenó el alma haciéndonos recitar el impecable preámbulo de la Constitución. Creíamos, dije. Pero ahora elegimos, sobre todo, porque descreemos. Ya no está la promesa de una nación grande sino la bronca de una disminuida. Antes cantábamos, ahora gritamos. Y el grito argentino de Munch es desesperante, tanto más cuando Javier Milei le agrega decibeles y sinrazón a un país estentóreo. No ofrece la nación esperanzada de una democracia por estrenar sino un país rabioso que la tiene hecha jirones. Milei se inflama: libertá-libertá-libertá, clama, como en el himno. Pero suena marcial y hueco. Oscuro. No ve que, en la misma estrofa del himno nacional donde se llama a los mortales a oír ese grito sagrado, la Argentina se decía a sí misma que, si no vivía coronada de gloria, debía jurar con gloria morir. Gloria ya no tiene, y le sobran gritos. ~