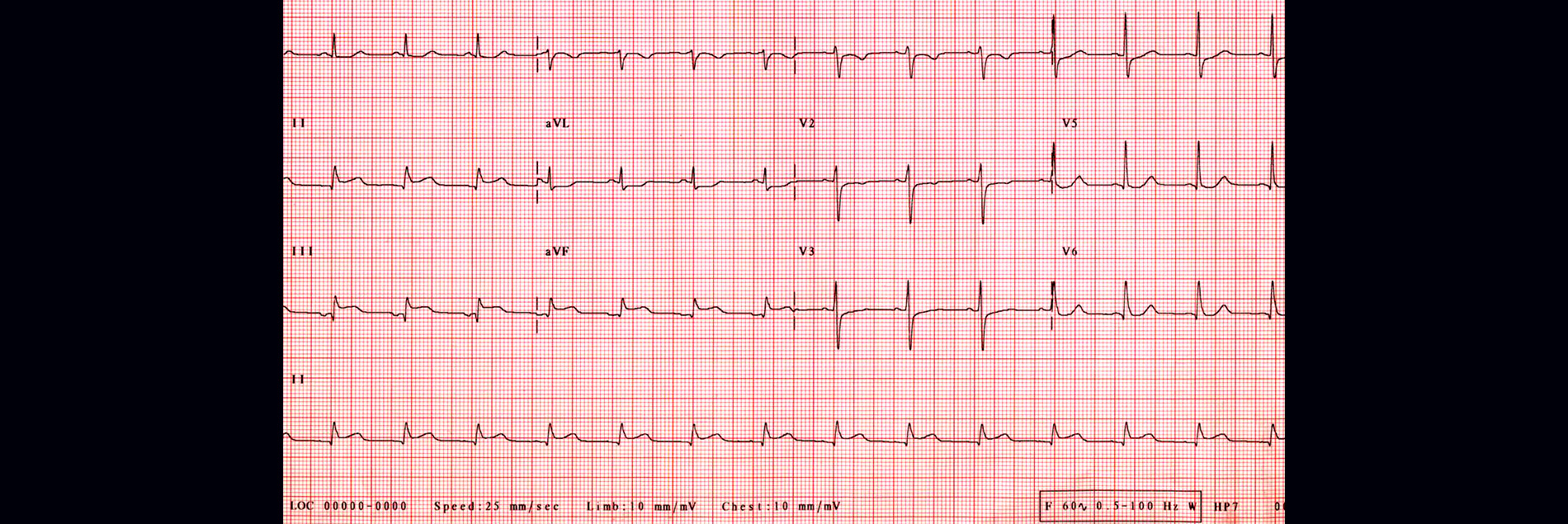Israel tendría que vivir un terremoto político para alterar el resultado anunciado de las elecciones generales del 22 de enero. Todos dan por hecho que el Likud de Benjamín Netanyahu recibirá suficientes votos para conformar de nuevo un gobierno. Nadie espera ningún cataclismo: la derecha no se dividirá; los partidos de izquierda y de centro no llegarán a un acuerdo para presentar un solo bloque, ni encontrarán por arte de magia un programa bien armado y convincente, ni un líder carismático y providencial para atraer más electores.
Netanyahu triunfará de nuevo, al frente de un partido bicéfalo –la otra cabeza corresponde a Avigdor Lieberman y su partido de ultraderecha, Yisrael Beiteinu– y gobernará con la agenda que ha enarbolado por dos años. Un programa que defiende los intereses de los pobladores del Margen Occidental (el territorio de un potencial Estado palestino), de grupos y partidos ultraortodoxos, que se ha negado a negociar con los palestinos bajo el mito de que “no hay con quien negociar”,y que ha colocado el poderío militar israelí en el centro de su política exterior.
Benjamín Netanyahu es un político autista: padece alergia al contacto con otros y a la negociación. Aparentemente cree que darle la espalda a los palestinos los hará desaparecer y que la fuerza militar ha convertido a Israel en una fortaleza inexpugnable inmune a los profundos cambios que ha vivido el Medio Oriente. Lo cierto es que los palestinos siguen y seguirán ahí, y el escenario internacional ha colocado a Israel en una situación mucho más difícil que hace dos años: con menos aliados; un Hamás fortalecido al sur, en Gaza (gracias al apoyo de la Hermandad Islámica en el gobierno en Egipto, y Turquía). Al norte, con la amenaza de una Siria que puede caer en el caos en cualquier momento,además del eterno dolor de cabeza de Jizbolá en Líbano. Todo ello para no hablar de la sombra de un Irán nuclear.
Una mayoría de la opinión pública en Occidente, la prensa internacional, amplios grupos de judíos de la Diáspora (como el J Street norteamericano que ha establecido que el apoyo a Israel no implica apoyar por fuerza al gobierno israelí en turno), y millones de votantes israelíes, están en abierto desacuerdo con la agenda de Benjamín Netanyahu. Piensan que no sólo es la peor alternativa para defender los intereses de Israel, sino también un proyecto miope que ha dejado a un lado el principal problema del país: la necesidad de sentarse a negociar la paz con los palestinos. El enigma es por qué el Nuevo Likud de Netanyahu ganará con toda probabilidad la elección y por qué la paz no es el primer punto del programa de los partidos más fuertes de centro izquierda.
La respuesta va más allá de los avatares de los partidos: la clave parece estar en la naturaleza misma de la sociedad israelí.
Israel es como un crisol pequeño al que le añadieron demasiados ingredientes –con pocos disolventes– y cuyas aspas giran sin poder mezclar nada. Cada ingrediente de la amalgama pelea por su propia identidad y se resiste a mezclarse en una masa común, mientras la batidora aplasta a otra colectividad que comparte el mismo espacio.
La sociedad israelí es un melting pot fallido. Por eso la elección se ha vuelto una guerra cultural doméstica; un asunto de autodefinición (afirma Gideon Levy en el periódico Ha’ aretz), de lucha por identidades particulares que ha vulnerado la democracia.
Ningún grupo étnico o político –escribió Carlo Strenger en esas mismas páginas– parece sentirse a gusto en Israel. Todos perciben que su “identidad” está en riesgo: los descendientes de la primera ola de inmigrantes europeos creen que han perdido su tradicional fuerza política; los sefaraditas se sienten humillados –ciudadanos de segunda–; los rusos –la base dura del partido de Lieberman–, en desventaja política. Los ultra ortodoxos se sienten amenazados por la asimilación, los pobladores de los territorios ocupados en riesgo de perder sus hogares y de no poder imponer su proyecto mesiánico al país entero, y los liberales, rebasados por la ultraderecha en el poder. Y faltan los agravios de los árabes israelíes.
Netanyahu y sus socios viven de atizar esa guerra cultural. Han diluido los mejores disolventes que acelerarían los giros del crisol –a saber, los valores democráticos. Han pretendido unir a la sociedad israelí, no alrededor de un ideal democrático, multicultural, tolerante, laico y abierto al diálogo, que respete los derechos de todos,sin imponer los de ninguno, sino en torno a una amenaza externa que ellos han alimentado.
No sorprende que los mejores israelíes hayan condenado el programa de la derecha. Amos Oz, el gran escritor israelí, advirtió hace días que el riesgo de eliminar la negociación con los palestinos de la agenda política es la posibilidad de que la democracia israelí entre en agonía y el futuro del país sea, en efecto, un solo estado. Pero árabe.
Es preferible, ha dicho Oz, un desenlace digno de Chejov y no de Shakespeare. Al final de los dramas de Shakespeare, la idea de la justicia flota sobre el campo de batalla, pero todos acaban muertos. Los personajes chejovianos, por el contrario, terminan golpeados, disminuidos y, a veces, humillados, pero vivos.
(Publicado previamente en el periódico Reforma)
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.