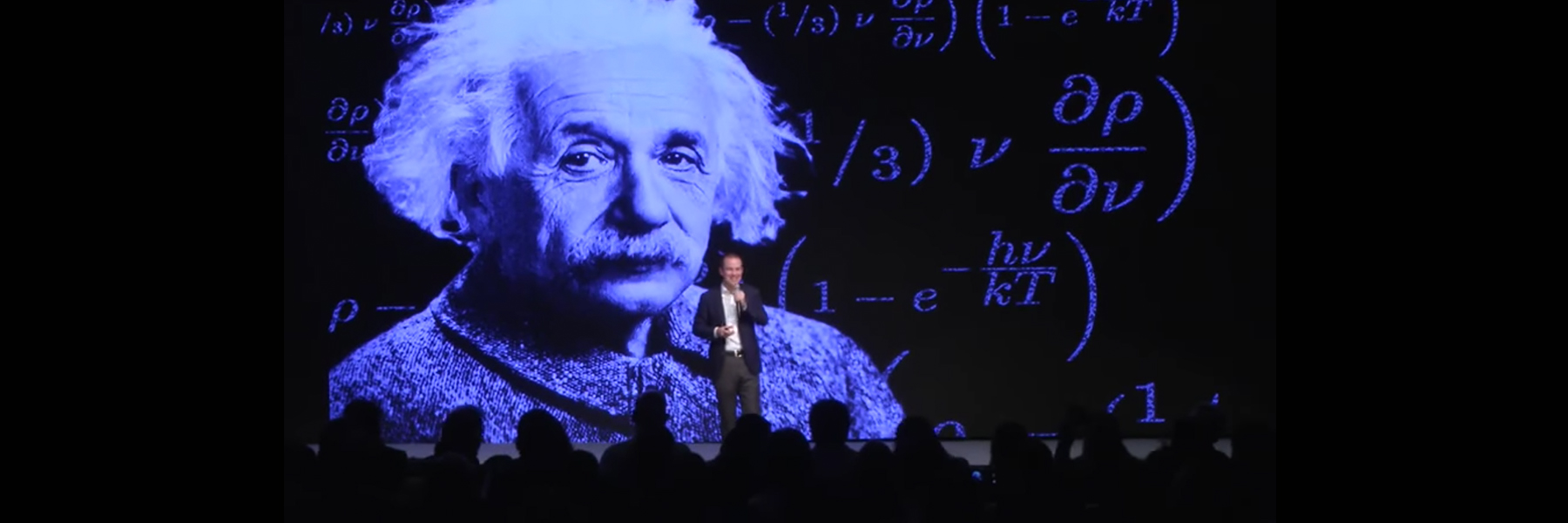Cuando vivía en Florencia en 2018 hice amistad con Michał Leszczyłowski, un editor de cine de origen polaco que estaba en la ciudad trabajando en el documental Andrei Tarkovsky: A cinema prayer (2019), dirigido por Andrei Tarkovsky hijo. Por varios motivos, algunos de ellos indudablemente fortuitos, otros no tanto, Polonia se volvió una referencia recurrente en mi vida ese año y, en la primavera de 2019, mi mujer y yo decidimos visitar ese país, que además es la tierra de sus antepasados. Mientras planeábamos el itinerario, Michał representó una fuente invaluable de consejos y recomendaciones.
Michał nació en Lódz, donde estudió economía y aprendió montaje cinematográfico de forma autodidacta. En 1971 se fue de Polonia y desde entonces vive en Suecia. De joven, trabajó con Ingmar Bergman y Andrei Tarkovsky. Michał, de hecho, fue el montador de El sacrificio (1986), el último film de Tarkovsky. El cineasta ruso murió en 1986 y dos años más tarde, Michał realizó un documental (Directed by Andrei Tarkovsky) que incluye imágenes del rodaje de El sacrificio en la península de Närsholmen, en Suecia, salpicadas con citas del único libro publicado por Tarkovsky, Esculpir el tiempo (1986).
Fue durante la preproducción de El sacrificio en 1984 cuando Tarkovsky anunció públicamente que no volvería a la URSS. No se consideraba un disidente ni un refugiado político, simplemente un artista en búsqueda del entorno más propicio para trabajar. En la Unión Soviética, sus filmes habían sido criticados por elitistas y autocomplacientes; habían sido objeto de burlas y críticas vitriólicas debido a su complejidad y, especialmente, por los temas religiosos y filosóficos que tratan con esa evocativa combinación de elegancia y solemnidad que constituye el sello distintivo de Tarkovsky.
A consecuencia de esto, el artista había pasado años sin trabajar, castigado por su creatividad inconformista o abandonado por el aparato de un Estado al que, en su obra, no había alabado lo suficiente (o en absoluto, la verdad). De haber estado activo durante los años treinta o cuarenta, uno se pregunta si hubiera podido hacer cine; más aún, si hubiera podido permanecer vivo.
Durante un periodo de seis meses, Michał y yo pasamos muchas tardes juntos en San Niccolò, al otro lado del Arno. Nos encontrábamos en Il Rifrullo, un bar estilo americano famoso por sus pantagruélicos brunchs dominicales. Yo tomaba cerveza, él fumaba un Virginia Slims tras otro y charlábamos saltando de tema en tema. Él trabajaba a pocos minutos de allí, en el apartamento donde Andrei Tarkovsky pasó los últimos años de su vida y donde su hijo vive hasta el día de hoy con su compañera, Natascia. En ocasiones, Andrei hijo se nos sumaba.
Alto, atractivo, siempre vestido de punta en blanco, con un rostro impecablemente afeitado en el que se destaca una mandíbula fuerte y bien definida, Andrei parece una estrella del Hollywood de los años dorados. Tiene una sonrisa cálida y una mirada amable, pero no habla mucho. Una tarde, sin embargo, a pedido de Michał, contó una anécdota sobre su abuelo, el poeta Arseny Tarkovsky. Más tarde me enteraría, no sin un atisbo de desilusión, de que no me habían hecho partícipe de un fragmento de información inédita del anecdotario del clan Tarkovsky: esta era un historia muy conocida.
Una noche de fines de los años cuarenta, alguien llamó a la puerta del apartamento de mi abuelo en Moscú, comenzó Andrei. No podían ser buenas noticias. En aquellos días, había gente que tenía una maleta siempre lista junto a la puerta, anticipando esa llamada fatal. Arseny abrió y vio a tres hombres que le pidieron que los acompañara. El poeta, que en esa época tenía prohibido publicar su propia obra y subsistía haciendo traducciones del turcomano, del georgiano y de otras lenguas de Asia Central, se dio por muerto.
No tardaría en descubrir que el Politburó quería encomendarle una traducción de los poemas que Joseph Stalin había escrito en georgiano durante su juventud cuando estaba en el Seminario Espiritual de Tiflis. Los sicofantes deseaban sorprender a Stalin en su cumpleaños número setenta con una lujosa edición rusa de su obra poética y le ofrecieron a Tarkovsky una exorbitante suma de dinero pagada por adelantado. Va de suyo que se trataba de una oferta que Tarkovsky no podía rechazar.
El poeta recibió en el acto un maletín de cuero de cocodrilo que contenía el material. Enseguida se puso a trabajar y había hecho un progreso considerable cuando, un mes más tarde, muy avanzada la noche, llamaron de nuevo a su puerta. Una vez más lo invadió el terror cuando al abrir se encontró con los mismos tres hombres, tan amables como antes, excepto que en esta ocasión parecían preocupados, asustados quizá. Le explicaron que la pequeña sorpresa había llegado a oídos de Stalin y que este les había ordenado que pusieran fin al proyecto de inmediato. Su poesía temprana era mediocre y en absoluto digna de publicación, dijo el tirano manifestando un criterio estético admirablemente escrupuloso.
Arseny les devolvió el maletín de cuero de cocodrilo, que ahora contenía el manuscrito original en georgiano más todo lo que ya había traducido. También les entregó el dinero de su paga. Los hombres le dijeron que ese dinero era suyo. Él insistió, pero ellos insistieron más. Cuando finalmente se marcharon, mi abuelo temblaba como una hoja; pocos días después, subió a su familia al coche y partió hacia la costa del Mar Negro, donde disfrutó de unas largas y merecidas vacaciones, concluyó Andrei.
Si la experiencia de Arseny les resulta terrorífica, piensen en la vida cotidiana de los adláteres de Stalin, comentó Michał mientras roía un trozo de pecorino. Vivir con el temor constante de decir algo incorrecto, de dar la impresión equivocada a través de una mirada fatigada o de una vaga expresión de aburrimiento. Aparentemente, prosiguió Michał, a Stalin le gustaba aterrorizar a su séquito con chistes absurdos y bromas sádicas. Por ejemplo, si se topaba con uno de sus asesores en un pasillo le preguntaba en tono de fingida confusión: “Oh, ¿sigue usted aquí?”. O extendía la mano para saludar a un subalterno y cuando este, halagado por el gran honor, extendía la suya, Stalin, rápidamente retiraba la mano y dejaba al hombre expectante, con la sonrisa petrificada y una expresión de estúpida obsecuencia.
Para los que crecimos en la Polonia de los años cincuenta y sesenta, la vida pública era una interminable representación teatral, continuó Michał. La imagen de la realidad pintada por la propaganda estatal era vigorosamente corregida en casa por mis padres, agregó, quienes también me enseñaron cómo actuar, qué no decir, pero más importante aún, qué decir. A esta altura era ya casi la hora de cenar, a Michał se le habían terminado los cigarrillos y Andrei tenía que ir a darle una pastilla a su gato enfermo, de manera que nos despedimos. Cuando le ofrecí la mano, Michał extendió la suya y con una sonrisa de sátiro la retiró rápidamente antes de que llegase a tocarlo.
No mucho tiempo después, mi mujer y yo compramos los billetes de avión. Pasaríamos tres semanas recorriendo Polonia de sur a norte, empezando por Breslavia y terminando en el antiguo puerto hanseático de Gdansk. En los días sucesivos, me abastecí de una cantidad de libros polacos, clásicos de Stanisław Lem, Bruno Schulz, Ryszard Kapuściński y Czesław Miłosz, así como obras más contemporáneas –algo de Olga Tokarczuk y una novela de Dorota Masłowska titulada, en su traducción al inglés, Snow white and russian red (2002)–. Mis conocimientos de literatura polaca oscilaban entre lo ínfimo y lo lamentable: un intento fallido de apreciar a Witold Gombrowicz en la adolescencia y una cautivante experiencia con una edición abreviada de El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki.
Empecé mi educación acelerada con La mente cautiva, el ensayo que Miłosz escribió entre 1951 y 1952 después de su ruptura con la Polonia comunista. Una de las cuestiones principales que el libro intenta esclarecer es la manera como la gente inteligente que vive bajo un régimen totalitario lidia con las contradicciones y el conflicto moral, al tiempo que evita arriesgar la vida declarándose disidente. La respuesta de Miłosz es simple: se convierten en actores.
Mientras se esfuerza por comprender el fenómeno de la actuación permanente, el autor da con el concepto de ketman en Religiones y filosofías de Asia Central (1865) de Arthur de Gobineau, el diplomático francés de abyecta notoriedad por haber establecido las bases “científicas” de la superioridad de la “raza aria”. Ketman, explica De Gobineau, es un método de simulación por medio del cual uno jamás expresa abiertamente lo que piensa y, a pesar de ello, logra plantar subrepticiamente las semillas del disenso. “Ketman es más una forma de convertir todo en un carnaval perpetuo que un método para ocultar lo que uno piensa; el objetivo es volverse inasible a través del disfraz y el movimiento constante”, observa Miłosz, parafraseando a De Gobineau.
Los sufíes, por ejemplo, son expertos en ketman. Cuando se practica una religión perseguida, ketman bien puede ser la única y más efectiva herramienta de supervivencia. “Uno debe […] permanecer en silencio acerca de sus verdaderas convicciones, si es posible”, resume Miłosz. Algo similar había escrito el jurista John Selden en el siglo XVII: “en tiempos peligrosos, los hombres sabios se llaman a silencio”. En este sentido, el culto de ketman es la antítesis de ese modelo de virtud contemporáneo, la persona genuina, que siempre dice lo que piensa y siempre expresa lo que siente, como los niños, o como los idiotas.
¿Pero cómo se practica ketman exactamente? Apoyando la ideología dominante de la boca para afuera y estableciendo confianza con el poder. Con el tiempo, cuando ya nadie duda de nuestra lealtad, podemos empezar lentamente a “escribir entre líneas”, dice Miłosz; esto puede incluso limitarse a “… sacar una coma, insertar un ‘y’, estableciendo esta en lugar de otra secuencia en los problemas que se discuten”. Ketman es una variante del arte de la fuga; una forma de magia verbal practicada desde la antigüedad más remota y de la que es muy difícil encontrar ejemplos concretos pues su eficacia reside precisamente en su extrema sutileza, en su indetectabilidad.
Ya era verano y Florencia empezaba a volverse insoportable: sofocante, húmeda, atiborrada de gente. Poco antes de partir hacia Polonia, me encontré con Michał para tomar un último trago en Il Rifrullo. Le hablé de Miłosz y de ketman y me dijo que, en 1966, cuando tenía quince años, el 1 de mayo cayó en domingo. Sabiendo que en la escuela se esperaría la asistencia de los estudiantes para las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores, y ansioso por tantear el terreno del disenso, Michał le dijo a su maestra que no iba a poder asistir porque tenía que ir a la iglesia con su familia. Inmediatamente sus padres fueron citados y reprendidos. Más tarde, en casa, le recordaron la importancia de la obediencia pública y la representación permanente. Si quieres entender cómo practican ketman los polacos, sugirió Michał antes de despedirse, debes ir a pescar enanos en Breslavia.
La mañana del 31 de agosto de 1982, los habitantes de los distritos de Bikupin y Sepolno, en el este de Breslavia, se encontraron con el grafiti de un enano pintado en un muro. Sería el primero de más de mil que aparecieron por toda Polonia en los meses siguientes: símbolos surrealistas de resistencia contra el régimen comunista. El esténcil de aquella primera imagen fue hecho por Waldemar Fydrych, fundador de un movimiento conocido como Alternativa Naranja que, por medio del arte urbano del absurdo, los happenings caricaturescos y un corrosivo sentido del humor, representó junto con Solidaridad, el sindicato liderado por Lech Wałęsa, la reacción más efectiva contra un Estado totalitario tambaleante.
A comienzos de los años 2000, ya corroídos los grafitis por el tiempo y los elementos, el ayuntamiento de Breslavia encargó la primera de más de trescientas estatuas de enanos, figuritas de hierro fundido de alrededor de treinta centímetros, diseminadas por toda la ciudad para honrar el legado de Alternativa Naranja. Inicialmente, la estrategia de resistencia de Fydrych fue exitosa porque evitaba por completo el discurso político explícito. La imagen del enano se hizo popular, reconocible y sinónimo de disenso casi inmediatamente; infantil e inofensiva, resumía todo el disgusto hacia el régimen.
Hoy los enanos (krasnale) están entre las principales atracciones turísticas de Breslavia y los visitantes compran mapas para localizar a Dlugi, Florianek, Rogalik, Automatek y tantos otros. Uno puede prescindir del mapa y simplemente pasear por la ciudad a la espera de encuentros fortuitos con estos simpáticos pitufos de metal, héroes de la liberación. Eso fue lo que hicimos, y durante nuestra primera caminata, en el corazón de un centro histórico extrañamente pulcro, nos topamos con Papa Krasnal, la estatua original, el proto-enano.
Unos días más tarde, en el Museo Nacional en Cracovia, visitamos una exhibición dedicada a Andrzej Wajda donde conocimos la sorprendente historia del sable de su padre. Jakub Wajda, un oficial del ejército polaco, enterró el arma, su posesión más preciada, detrás de su casa antes de marchar a la muerte en el bosque de Katyn. El sable fue recuperado milagrosamente casi siete décadas más tarde cuando su hijo presentó Katyn (2007), un filme acerca de la masacre de más de veinte mil militares polacos llevada a cabo por la policía secreta soviética en la primavera de 1940. La escena final de la película es una larga secuencia que muestra con frialdad documental la sucesión de hombres marchando al muere como corderos.
Al final del recorrido por el museo, en la tienda de regalos, compré un libro con dibujos de Bruno Schulz, de quien acababa de leer La calle de los cocodrilos (1934). Después fuimos caminando hasta Kazimierz y nos sentamos a tomar algo en un bar. Hojeando el libro, di con una obra que me impresionó particularmente. “Infanta y sus enanos” muestra a una doncella lánguida y majestuosa seguida por cuatro hombrecillos en atuendos circenses que la contemplan con miradas a la vez vacías y nostálgicas. Tal vez haya sido una combinación de factores lo que lo provocó, un alineamiento de estrellas oscuras, pero allí, en el corazón del antiguo gueto judío, con las imágenes de Katyn frescas en la memoria, mi mente se halló envuelta en una nube densa y vi a los enanos de Schulz, dibujados a comienzos de los años veinte, como súbditos siniestros, heraldos de un mal inminente e inexpresable.
El dibujo también me recordó a otro enano polaco que conocía, un símbolo de la maldad y el embuste que aparece en El manuscrito encontrado en Zaragoza. Incrustada en lo más profundo de la narración enmarcada, encontramos la historia de un falso paraíso oculto bajo el castillo de la princesa de Monte Salerno al que solo se puede llegar navegando por un lago subterráneo de plata fundida en una barca conducida por un enano amarillo. Su rostro es de oro, sus ojos son diamantes, su boca, un ovillo de corales. Es un autómata. Quise saber más sobre los enanos en la cultura polaca y una tarde, en Varsovia, visité la Biblioteca Nacional.
Resulta que la historia de los enanos en Polonia es rica y extraordinaria. Durante el Renacimiento, el país era conocido como un gran exportador de enanos palaciegos. Los enanos polacos gozaban de la reputación de ser los más hermosos y mejor educados de Europa. A comienzos de la década de 1570, el rey Segismundo II Augusto envió cuatro especímenes de regalo a Carlos IX de Francia. El monarca debió de sentirse muy complacido con ellos porque, un mes más tarde, otras tres personas de talla baja viajaron de Polonia a la corte francesa. Ya en 1556, la madre de Carlos IX, Catalina de Medici, había recibido dos enanos polacos del rey Segismundo (sus nombres eran Grand pollacre y Petit nain pollacre).
Se sabe también que Pedro el Grande tenía una enana polaca en su corte, a la que llamaba su “muñeca”, y por la que sentía un cariño entrañable. La mujer había sido tomada prisionera por el príncipe Mentchikoff cuando era una adolescente y enviada a Rusia en donde vivió hasta la edad de cien años. La buena fama que tenían los enanos polacos en aquella época se confirma en un pasaje de las Meditaciones históricas (1610) en el que el polímata alemán Philipp Camerarius dice: “Hemos visto enanos llegados de Polonia, muy pequeños pero valientes y asombrosamente robustos. He oído de buena fuente que, durante las últimas guerras francesas, hubo un enano polaco capitán de una división de infantería y muy diestro en disparar el arcabuz, quien, casualmente, presumía de ser capaz de reclutar y alistar una unidad entera de enanos, todos extremadamente valientes y hábiles con el arcabuz, y de llevarlos a Francia.”
Entre los libros que consulté esa tarde en la Biblioteca Nacional, acaso el más interesante haya sido un volumen que contenía Las memorias del celebrado enano Joseph Boruwlaski, un caballero polaco, traducido al inglés y publicado en 1788. Boruwlaski, también conocido como Joujou, nació en 1739. Luego de la muerte de sus padres, fue adoptado por la condesa Humieska y se trasladó a sus heredades en Rychty. Joujou se expresaba bien y era un agraciado bailarín. La condesa Humieska lo llevó consigo en un Grand Tour por Europa que finalizó en Lunéville, donde Estanislao I Leszcynski, rey de Polonia, tenía establecida la corte; era el comienzo de una larga y fructífera carrera como rareza humana.
Las memorias de Boruwlaski están en fina consonancia con la sensibilidad literaria del siglo XVIII, escritas en una primera persona natural y sincera y con abundantes digresiones introspectivas sobre los sentimientos del autor, en particular referidas al amor romántico. Con gran delicadeza, Joujou examina su despertar sexual a los veinticinco años, cuando empezó a sentir una extraña conmoción en el bajo vientre seguida de aguda frustración cada vez que las damas de la corte lo tomaban en sus brazos, acariciándolo y besándolo como si fuese un niño pequeño. Finalmente, Joujou encontró el amor en Isalina Barboutan, con quien se casó y tuvo una hija. Cuando murió era un hombre rico.
Es notable ver cómo Boruwlaski mantiene en su prosa el difícil equilibrio entre el decoro y el esfuerzo por ser lo más franco posible. A causa de la discapacidad que lo hizo famoso, el tema de su sexualidad era particularmente tabú. A pesar de ello, logra transmitir exactamente lo que se propone, disimulando las alusiones sexuales tras el velo del lenguaje de los sentimientos, algo que en aquel momento estaba lo suficientemente generalizado y difundido como forma de enmascaramiento.
En La persecución y el arte de escribir (1941), Leo Strauss argumenta que incluso los métodos de censura más vigilantes son incapaces de prevenir la expresión de opiniones controvertidas, siempre que el escritor se manifieste con “discreción” y “escriba entre líneas”. En otras palabras, el artista que tiene algo para decir se las arregla para decirlo. Aquel que, en cambio, aduce que no puede expresarse libremente por miedo a la censura, muy posiblemente no tenga demasiado para expresar. La escritura entre líneas, sin embargo, y el ketman, son técnicas que precisan de un lector que haya sido “iniciado”; y he aquí su talón de Aquiles.
La fijación con el símbolo y el berretín de la alegoría ahogan el texto en el mar del contexto. Cuando algunos lectores de Stanisław Lem aseguraron que Solaris era una condena encriptada al comunismo (el océano consciente en Solaris supuestamente representa a la URSS), el autor no pudo más que reír. Esos lectores, desconformes con el texto y ansiosos por traducirlo a otro lenguaje –el lenguaje de la política– compartían con los censores detrás de la cortina de hierro la concepción del arte como un mero instrumento para impulsar ideologías. Esta cosmovisión contextualista, que desde los años sesenta reina entre los críticos con el vigor y la ubicuidad de un paradigma, es uno de los tantos legados de Platón, para quien solo la política legitima el arte.
En el tren que nos llevó de Varsovia a Gdansk terminé Solaris. Al llegar al momento cuando Kelvin llama a la puerta de Sartorius y oye “pequeñas pisadas” que se mueven frenéticamente del otro lado, recordé Solaris de Tarkovsky y su extraña adaptación de esa escena. En tanto que Lem nunca revela a quién pertenecen las pisadas que oye Kelvin, en el filme, Sartorius abre la puerta lo suficiente como para que un enano se cuele por la abertura y se precipite hacia el vestíbulo. Es un momento singular en el cine de Tarkovsky, una instancia de humor surrealista. ¿Qué representará este enano?
Este ensayo fue publicado originalmente en inglés en Berlin Quarterly 12 (2021).
Traducción del inglés de Angela Signorini.
(Buenos Aires, 1979) es escritor y profesor. Tiene un máster en griego bizantino por la Universidad de Londres y un doctorado en literatura comparada por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Su libro más reciente es Por qué nos creemos los cuentos. Cómo se construye evidencia en la ficción (Clave Intelectual, 2021).