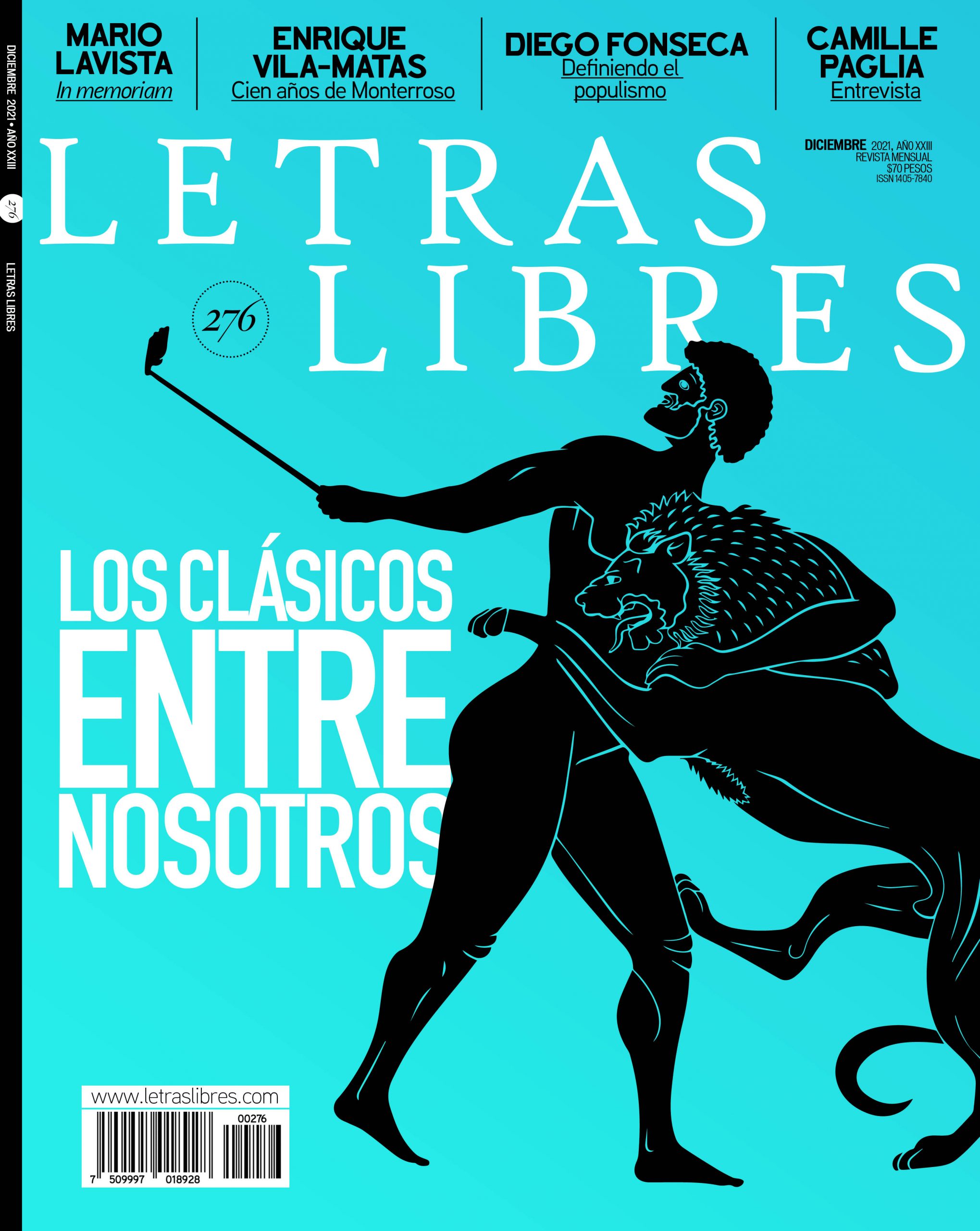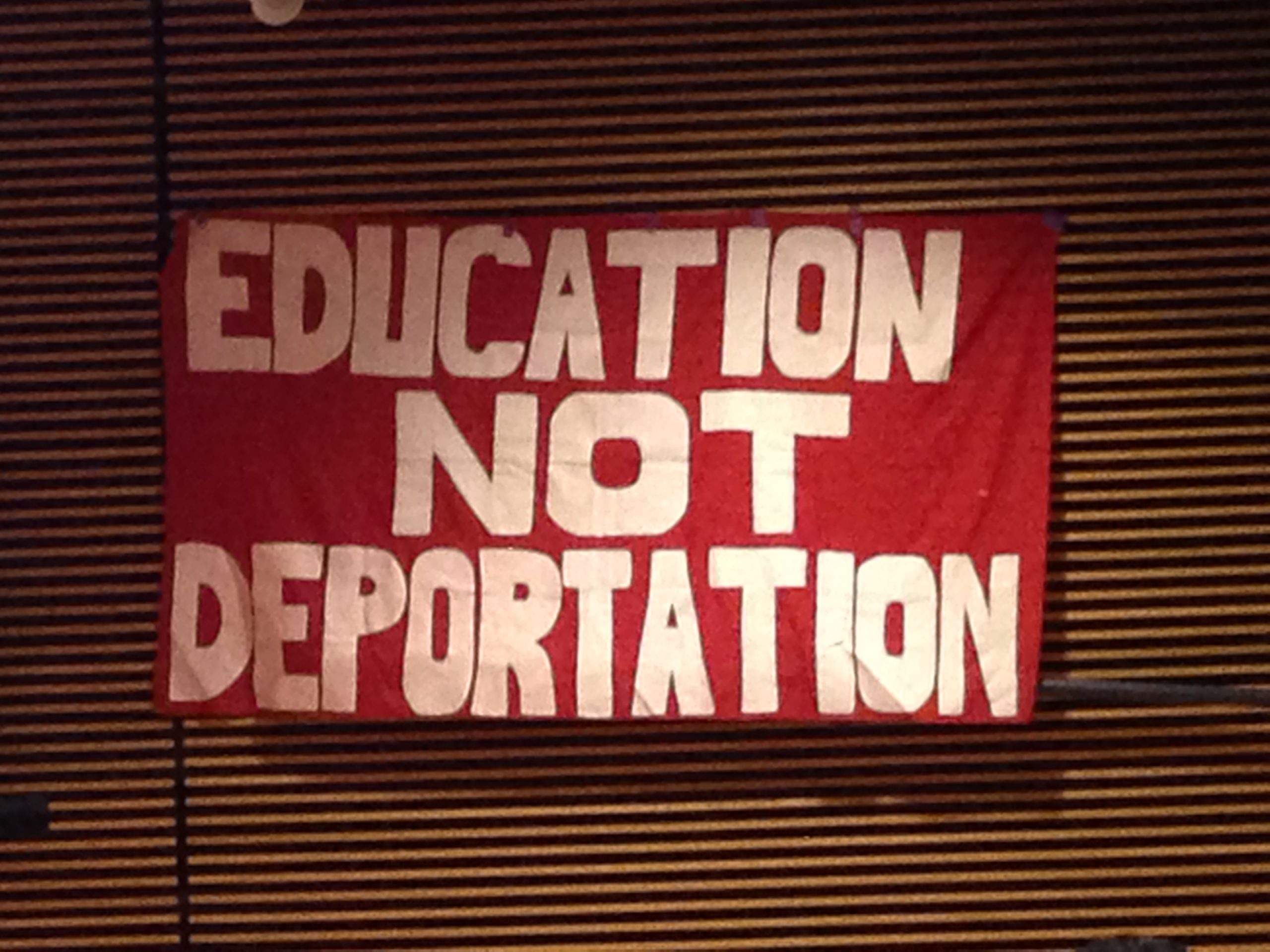En Villa Caffarelli, sobre el Campidoglio, Roma ha abierto otra ventana a su pasado abismal. El palacio renacentista de Giovanni Pietro Caffarelli, un paje de Carlos V, es hoy una de las sedes del Museo Capitolino y allí se inauguró en octubre de 2020 Los mármoles Torlonia. Los Torlonia eran magnates de la industria textil que, en el siglo XIX y gracias a su fortuna proverbial, tuvieron el honor de ser una de las últimas familias romanas en recibir del papa un título ducal. A lo largo de poco más de un siglo, acumularon la mayor colección privada de estatuas antiguas y es la primera vez que la exhiben al público. La exposición es escueta (incluye noventa de las más de seiscientas obras que componen el catálogo Torlonia) y la curaduría del espacio deja bastante que desear. Las salas son pequeñas, los protocolos de la pandemia dificultan la movilidad y la luz chirriante hace que los mármoles recientemente restaurados brillen como dentadura blanqueada. La visita, sin embargo, es reveladora. Entre las piezas más destacables se cuenta una cabra de cuerpo antiguo y cabeza barroca (obra de juventud de Gian Lorenzo Bernini) que reposa oronda sobre lo que podría ser la cubierta de un sarcófago. Un Marsias desollado exhibe con elegancia su carne reluciente y sus orejas de elfo. Y Ulises, fecundo en recursos, se aferra al vientre de un carnero para huir de las garras de Polifemo. Pero el plato fuerte está al comienzo, en el salón de los retratos.
No bien entrar, un concierto de rostros esculpidos hace dos mil años por artistas anónimos recibe al visitante y le revela la realidad avasallante de la vida de las estatuas. Que la antigüedad está viva, que el presente está hecho de pasado, que los clásicos nos atraviesan aun cuando no los hayamos estudiado, son verdades de Perogrullo. El caso de la tradición literaria occidental con sus árboles genealógicos es emblemático. Homero engendró a Virgilio que engendró a Dante que engendró a Melville que engendró a Faulkner que engendró a García Márquez. Sin Praxíteles, sin Galeno y sin Vitruvio no hubiese sido posible Miguel Ángel. Hollywood desciende del gran drama ático y de Ovidio a través de Shakespeare, de Verdi y de Balzac. Y toda la filosofía occidental no es más que una serie de notas a pie de página a Platón, como dijo alguien con ansias de provocar, pero sin faltar del todo a la verdad. En todos estos casos, sin embargo, los clásicos viven en otros cuerpos, su forma viaja a través de la historia en ciclos metempsicóticos de amnesias y renacimientos, son ellos y no son ellos, están vivos y están muertos. Con las estatuas pasa algo distinto. Tangible y tridimensional, el cuerpo esculpido es un habitante del mundo, reclama un espacio propio, nos impone su presencia y perdura con esa paciencia absoluta que es atributo de los habitantes del reino mineral.
La sala de los bustos en Villa Caffarelli es el hogar transitorio de un grupo de gente que vive afuera del tiempo de los relojes. Entramos y nos topamos con un surtido de narices, pómulos, frentes, cabellos, barbillas y bocas, evidencia de la variedad infinita de formas que es capaz de adquirir el rostro humano. El efecto es intimidante. La conjura de miradas marmóreas nos hace sentir intrusos en una fiesta a la que no fuimos invitados. La sensación es a la vez de familiaridad –esos rostros son personas, su efigie es nuestra efigie– y de alienación, no tanto porque están hechos de piedra sino porque pareciera que en cualquier momento pueden pestañear o fruncir el ceño o sonreír. Son los semblantes reconocibles de fantasmas que nos observan desde una dimensión inalcanzable, el eterno presente. Su expresividad inerte y aplomada nos recuerda que están allí desde mucho antes y que allí seguirán estando cuando nosotros seamos polvo y nuestro mundo, una ruina en el fondo del mar o devorada por la selva o corroída por el viento y el sol. Tomemos, por ejemplo, a la doncella de Vulci, con su raro peinado nuevo. La conocemos de algún lado, la hemos visto en un café o en el metro –tenía una bufanda verde y estaba leyendo Crimen y castigo–. La expresión desgarbada de Eutidemo de Battriana es la de ese hombre en edad de jubilarse que está obligado a seguir trabajando y afronta los días con una curiosa mezcla de estoicismo y resentimiento. Las arrugas que surcan la cara del viejo de Otricoli son las mismas que van agrietando nuestras facciones progresivamente; el anciano que con suerte seremos nos mira desde un espejo milenario. Y Giulia Domna, la emperatriz filósofa, nos escruta condescendiente y quizá con una pizca de compasión desde la cumbre de su severa aristocracia.
Durante el reinado del marido de Giulia Domna, el emperador Septimio Severo, nació en el Valle del Nilo un hombre que revisaría la posición platónica respecto de las artes miméticas y sentaría las bases para la estética medieval y renacentista. Cuando llegó a Roma, Plotino (204-270) tenía más de cuarenta años y vivía avergonzado de estar en un cuerpo. Sus alumnos estaban empecinados con que posase para un retrato, querían preservar para la posteridad el rostro del maestro, pero él se negaba tajante y sistemáticamente. La individualidad en cuanto desgarramiento le producía estupor. Celebrar el hecho de ser un yo singular lo horrorizaba. “¿No es suficiente cargar con esta imagen de la que nos ha recubierto la naturaleza que creéis necesario permitir que de ella se haga otra imagen más duradera, como si algo así fuese digno de ser visto?”,
{{Porfirio, Vida de Plotino, [1, 6-7].}}
solía decir. Pero sucedió que uno de sus alumnos, Amelio, conocía a Carterio, el más famoso pintor de la Roma de esos años, y le encargó que acudiese a las clases, memorizase las facciones de Plotino y luego lo retratase. Gracias a este simpático acto de insurrección contamos hoy con al menos cuatro bustos que, según se cree, representan al padre del neoplatonismo.
Esta concepción tan desfavorable de las artes plásticas tiene un antecedente directo en la doctrina platónica de la mímesis, o “copia”, tal y como se halla explicitada en el libro décimo de La República. Allí Platón, en aras de justificar por qué la enseñanza de la poesía imitativa en la pólis resulta socialmente contraproducente, discute la noción de imitación artística y descalifica el arte imitativo dado que sus productos “están alejados en tres grados del natural”.
{{ Platón, República 597 e.}}
El natural, eso que se define por no ser imagen, cumple el rol de télos hacia el que todo tiende, mientras que “la imitación, vil de suyo, y en relación con una parte vil, solo puede engendrar cosas viles”.
((Op. cit., 603 b.))
Plotino adopta en principio una posición similar. En la justificación que da a sus discípulos acerca de por qué no quiere ser retratado está clara la idea de que una copia es ya de por sí algo degradado. La copia de la copia es directamente una aberración. La belleza ilusoria de las imágenes es un opiáceo potentísimo que hace que olvidemos que lo realmente bello es el paradigma. “El arte es posterior a la naturaleza y la imita produciendo imágenes escuálidas e inertes”,
{{ Plotino, Enéada IV, 3 [27], 10, 19-20.}}
dice en uno de sus escritos acerca del alma. Las aguas se aclaran con la noción de posterioridad. Posterior, para Plotino, significa ontológicamente inferior y éticamente peor. Lo Uno, que es el término que usa el filósofo para hablar de Dios, es siempre lo más anterior, aquello de lo que todo procede, lo mejor, el Bien. La materia constituye el otro extremo, lo más posterior, lo absolutamente estéril, el Mal.
Plotino compara el destino de Narciso con el de la gran mayoría de los mortales, que se demoran en la dimensión material y creen que el mundo fantasmagórico en el que viven sumergidos, como la caverna de La República, es el mundo real. Entonces persiguen bellezas ficticias y mueren “a la manera en que mueren las almas”,
{{ Enéada I, 8 [51], 13, 22.}}
sumergidas en el pantano de lo sensible. El artista imitativo lleva este narcisismo ontológico al paroxismo porque no solo vive perdido y olvidado entre los cuerpos, sino que se dedica a multiplicarlos impúdicamente mediante su artificio.
Y si la muerte para los platónicos es el momento culminante en la vida del filósofo, el instante en que el alma se separa definitivamente del cuerpo y vuelve a su lugar de origen, ¿cómo no habría de ser una atrocidad aspirar a que una imagen de nuestro cuerpo perdure por los siglos de los siglos? Aun así, la imagen de Plotino perduró. El dibujo hecho por Carterio fue modelo para varios escultores. Uno de los bustos que se conservan representa tan amorosamente al maestro que acaso él mismo, de haberlo visto, hubiera revisado su recia postura frente a las artes miméticas. El Plotino del retrato marmóreo es el hombre que describe Porfirio, su discípulo más comedido, en la biografía del maestro. El Plotino de las lecciones extáticas y de las uniones místicas. Afable y apasionado, de ceño fruncido, perlada la frente por gotitas de sudor, los labios distendidos que apenas se entreabren para dejar pasar la exhalación, la nariz rota, la mirada a un tiempo calma y alucinada. Los ojos blancos dejan traslucir el vórtice de luz que acompaña a la visión mística y señalan hacia el interior del rostro, hacia el seno de Dios, que está adentro, no afuera.
El de Fidias es uno de los poquísimos nombres de escultores antiguos que conocemos. De su mano han llegado hasta nosotros los frisos del Partenón, pero su obra magna, el Zeus de Olimpia, está perdida irrevocablemente. La imagen criselefantina tenía unos quince metros de altura y representaba al dios sentado en el trono olímpico, sosteniendo una Victoria en la mano derecha y un cetro en la izquierda. El efecto del oro y el marfil adornados con joyas, placas de plata y de cobre, láminas de vidrio, y cubierto de esmalte y pintura, provocaba seguramente una emoción transfiguradora en los peregrinos que llegaban al templo de Olimpia. Se decía en la antigüedad que, habiéndosele preguntado a Fidias de dónde había copiado la imagen del padre de los dioses, el artista afirmó que había sido guiado por los versos del primer canto de la Ilíada. Corría también el rumor de que, durante una tertulia en casa de Pericles, Fidias había escuchado a Anaxágoras exponer su teoría de la Inteligencia que gobierna todas las cosas. Influenciado por esta nueva visión del mundo, el escultor habría intentado evocar con su arte aquellas entidades inteligibles que son los dioses olímpicos.
Si bien para el Plotino iconoclasta sería un oxímoron hablar de “artista iluminado”, existe otro Plotino. En el tratado Acerca de lo bello inteligible, la concepción de imitación artística da un vuelco. El filósofo invita al lector a imaginar dos bloques de mármol, el uno sin esculpir y el otro modelado con arte y convertido en imagen de un dios o de un hombre bello. El segundo bloque es bello no por ser piedra, sino por el arte y la forma (eídos) que lo reviste. El artista, según esta idea, “participa del arte” y lo transmite al bloque de mármol, convirtiéndolo en una imagen que ostenta una belleza cualitativamente superior a la belleza del bloque sin trabajar. Además, advierte Plotino, el arte no copia solamente aquello que se ve, sino que es capaz de elevarse hasta los arquetipos inteligibles desde los cuales también se deriva la naturaleza misma. Plotino toma como ejemplo al gran escultor: “Fidias no creó a Zeus de acuerdo con algo sensible, sino que captó la forma que Zeus hubiera tomado, en caso de consentir aparecerse ante nosotros.”
((Enéada V, 8 [31], 1, 39-41.))
La clave está en la noción de “vida”, pero también en una de las voces con que contaban los griegos para referirse a las estatuas: ágalma. ¿Qué es un ágalma? Según Karl Kerényi, “es la fuente perpetua de un evento del cual se supone que la divinidad toma parte no menos que el hombre”.
{{ Karl Kerényi, “Agalma, eikon, eidolon”, en Scritti italiani (1955-1971), Nápoles, Guida, 1993, p. 95.}}
No se trata simplemente de una obra de arte, es un encuentro ceremonial entre dos formas de vida, una mortal y la otra inmortal. Cuando un griego escuchaba esta palabra evocaba la imagen tangible de algo intangible, de algo que inspira júbilo y fervor religioso; el Zeus de Fidias, digamos. El ágalma logra esto gracias a la creación del efecto vivo. Plotino va más allá y privilegia la vida por sobre la simetría, cualidad comúnmente asociada con la belleza: “La belleza no consiste tanto en la simetría, sino en el esplendor que brilla en la simetría. ¿Por qué entre las estatuas son más bellas las que tienen más vida, aunque sean otras más proporcionadas?”
{{ Enéada VI, 7 [38], 22, 30-31.}}
Otro neoplatónico, Salustio, diría: “los templos imitan el cielo, los altares la tierra y las estatuas la vida” (Acerca de los dioses y del mundo, XV, 2).
La vida de las estatuas es un tema recurrente en la Antigüedad. En Egipto, una de las palabras para decir “escultor” quería decir también “aquel que preserva la vida”. Según los mitos de la creación babilónicos y hebreos, el primer hombre fue modelado en arcilla. Adán es la estatua primordial dotada de vida por el aliento del creador. Los griegos contaban que Dédalo, el mítico creador de la escultura, había producido una serie de estatuas vivas a las que era necesario encadenar para que no se escaparan. Sócrates, que se jactaba de ser descendiente directo de Dédalo y de Hefesto, era hijo de un escultor y de una partera. Su filosofía resignifica la mayéutica, el arte de la partera, y lo convierte en el arte del filósofo que ayuda a dar a luz conocimiento inherente en el otro. El escultor también libera de la roca la forma viva de la estatua. Su oficio, como el de la partera, es sucio y desgastante. Plotino agregaría que la tarea filosófica es escultórica pues consiste en modelar la estatua interior, en quitar lo que sobra –el vicio, el resabio–. El alma es prisionera en el cuerpo como el ágalma en el bloque de mármol. El filósofo imita al escultor que se empeña hasta que libera a la imagen. En su tratado sobre la belleza, dice: “No dejes de esculpir tu propia estatua hasta que no des con el esplendor divino de la virtud.”
{{ Enéada i, 6 [1], 9, 14-15.}}
Esta intelectualización de la noción de mano escultórica llegaría hasta el Renacimiento. En uno de sus poemas, Miguel Ángel –que se paseaba por las canteras de Carrara buscando figuras atrapadas en la piedra– le canta a “la mano que obedece al intelecto”. Frente al catafalco que contenía los restos de Buonarroti, en julio de 1564, Benvenuto Cellini dijo: “todas las obras de la naturaleza hechas por Dios en el cielo y en la tierra son estatuas”.
En la literatura, la figura del escultor como creador de vida aparece en el mito de Pigmalión. El joven artista chipriota talla una forma femenina en marfil con tanta destreza que se olvida de que es un artefacto y se enamora de ella. “A menudo estiraba la mano para tocarla –dice Ovidio en el libro décimo de Las metamorfosis–, quería ver si era un cuerpo o una estatua. La besaba e imaginaba que ella le devolvía los besos, la acariciaba, sentía sus dedos hundirse en la carne dócil y tibia y temía dejar moretones violetas por todo su cuerpo blanco.” Una noche, entre beso y beso, la temperatura de la estatua empieza a subir. El escultor le acaricia el seno y la cara interna de los muslos. En la intensidad del roce, el marfil se ablanda, parece cera tibia, maleable. De pronto, se hace carne. Pigmalión siente las venas que laten. La doncella abre los ojos y reconoce a su creador, que fue su padre y es su amante y será su marido. Venus bendice la boda. Los novios viven felices y comen perdices.
Durante más de dos milenios, la educación y la cultura en Occidente se centraron en el legado de Grecia y de Roma. Desde ya que Platón, el primer educador de Europa, no necesitaba aclararles a sus interlocutores quién había sido Aquiles. Pero, seis siglos más tarde, Plotino entiende que sus alumnos todavía saben lo que le pasó a Narciso. Y un milenio después, Dante no se detiene a desasnar al lector sobre por qué Bruto fue a parar al noveno círculo del infierno. Shakespeare da por sentado que su público sabe qué clase de hombre era Ulises. Thomas Mann cuenta con que su audiencia haya visto imágenes del spinario, la estatua clásica del joven efebo sentado extrayéndose una espina de la planta del pie. Y a Borges no se le ocurre explicar quién es el Minotauro cuando imagina el fluir de su consciencia. Esto empezó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial con la desaparición progresiva de las lenguas clásicas de los currículos en escuelas y programas universitarios. El mundo en el que uno no necesitaba un diploma en letras clásicas para saber qué castigo habían sufrido por su jactancia Níobe, Marsias y Aracne; el mundo en el que un abogado comprendía el dilema de Antígona o conocía el sentido literal de la frase “cruzar el Rubicón”, y una bióloga podía utilizar en conversación el verso timeo Danaos et dona ferentes, o el apotegma panta rei, y sabía lo que era un ablativo absoluto, ese mundo ya no existe. Una combinación de pragmatismo exitista, que considera que el estudio de los clásicos “no sirve para nada”, y el afán iconoclasta de las fuerzas progresistas por reformular el canon, considerado obsoleto, eurocéntrico y perpetuador de dinámicas de poder colonialista, ha resultado en un olvido colectivo que se intensifica cada día más. En un par de generaciones, el griego y el latín serán lo que son hoy el copto y el arameo, áreas de estudio minúsculas estudiadas en un puñado de instituciones de élite.
Lamentarse de ello o –peor– indignarse no es tan solo autoindulgente e insustancial, sino que delata el desconocimiento supino de dos principios que los clásicos entendían muy bien. Uno, todo está destinado a desaparecer, los individuos y las especies, los bosques y las ciudades, las lenguas y las culturas. El universo es una sucesión interminable de extinciones. Dos, nada nunca desaparece por completo porque el universo es, también, un ciclo perenne de transformaciones. Cuando ya no quede nadie en el mundo que conozca el idioma de Platón y alguien pronuncie la palabra “ética” o “semáforo” estará constatando, sin saberlo, que no existen las lenguas muertas. Y cuando las ciudades del futuro sean yacimientos interminables de ruinas, esos cuerpos de piedra y de bronce que labraron los artistas del pasado seguirán ahí con la tenacidad exasperante de los minerales, mirando pasar las horas tranquilos y joviales, siempre vivos, chispas inextinguibles de la supernova que provocó el ser humano cuando atendió al impulso impostergable de crear vida artificial. ~
(Buenos Aires, 1979) es escritor y profesor. Tiene un máster en griego bizantino por la Universidad de Londres y un doctorado en literatura comparada por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Su libro más reciente es Por qué nos creemos los cuentos. Cómo se construye evidencia en la ficción (Clave Intelectual, 2021).