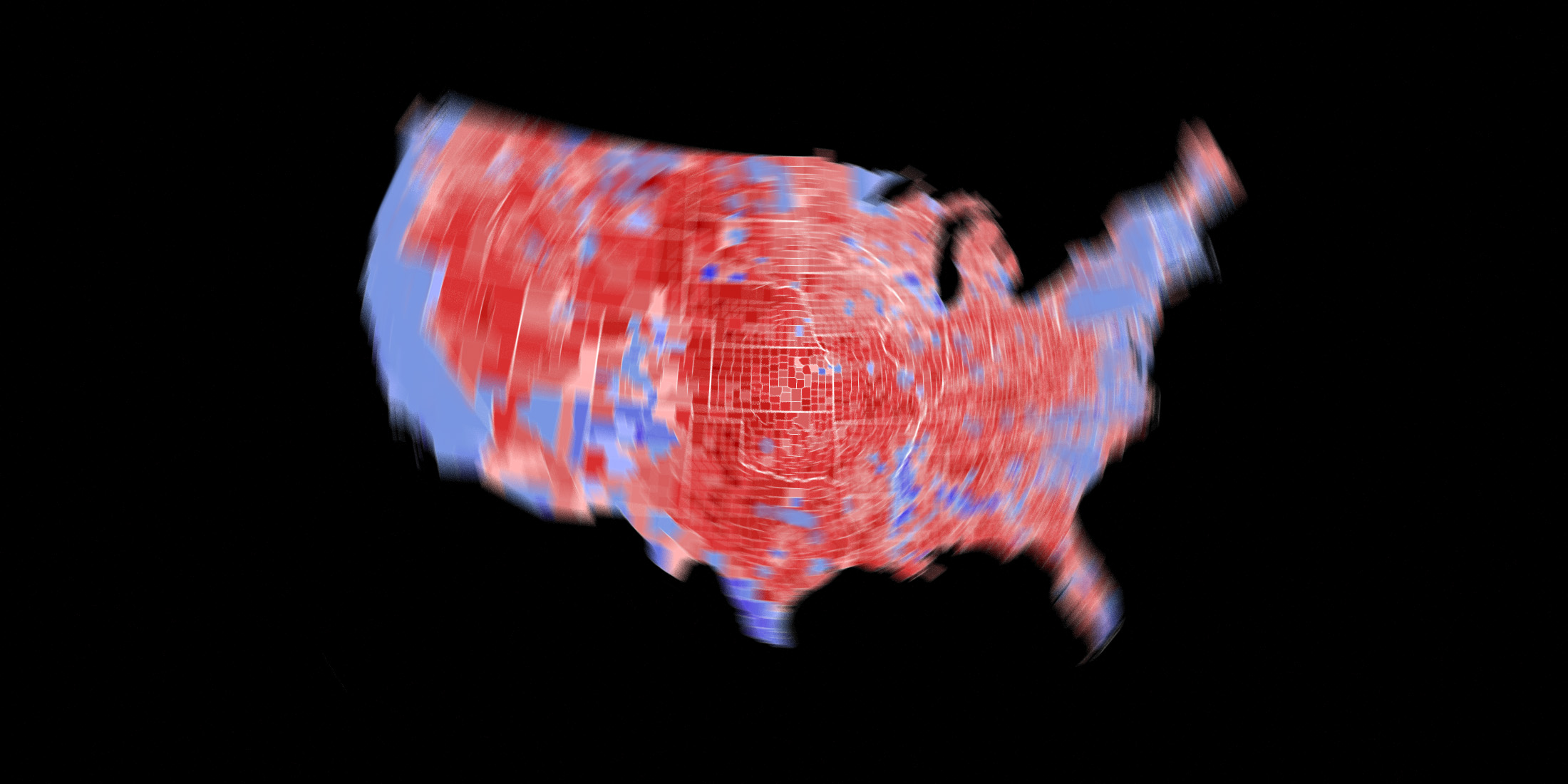La Unión Europea carece de una constitución escrita, en el sentido estricto del término, y es un hecho que el intento de adaptar el mito del poder constituyente a la construcción de la UE fracasó. Esto no significa, sin embargo, que carezca de identidad constitucional, en sentido material, considerando su estructura política, sus valores fundaciones y el lugar que ocupan los derechos, tanto como límite a los propios poderes de la UE como en la definición de la ciudadanía europea. En todo caso, como vimos con la crisis del euro, o como vemos ahora con la guerra de Ucrania, nuestra idea política de Europa no es viable sin una conciencia sobre la necesidad de defender, jurídica y políticamente, esta constitución material que le sirve de estructura.
El que para hablar de los problemas jurídicos relacionados con la regulación de las grandes compañías digitales haya comenzado con un breve excurso sobre el contexto existencial de la UE como realidad política se debe a que las cuestiones relacionadas con el gobierno de la opinión pública digital no pueden comprenderse sin atender a su vez a otras realidades que son de carácter metaconstitucional.
La constitución material del mundo digital tiene su origen, como no podría ser de otra forma, en los Estados Unidos, el país en el que se desarrolló esta tecnología. Estoy hablando de la muy conocida Decency Act, con la que se modifica, en 1996, el artículo 230 del Código Federal de las Comunicaciones. Si hasta esa fecha el gran mito jurídico de la libertad de expresión, para los abogados norteamericanos de la comunicación, era una sentencia, New York Times Co. v. Sullivan, desde la Decency Act es una ley federal la que ha sido objeto de culto fetichista, por su contribución incuestionable a la creación y desarrollo de las grandes compañías digitales norteamericanas que operan, desde una extraordinaria posición de dominio, a nivel mundial. En definitiva, la Decency Act fue clave en el establecimiento de un nuevo marco de formación de la opinión pública.
El principio estructural de esta norma es la irresponsabilidad de las empresas intermediarias en la sociedad digital, que no tienen que responder por lo que se publica o por los criterios “editoriales” detrás de lo que se censura o recomienda. La 230 Decency Act consagró, por decirlo de una forma más expresiva, un verdadero principio de soberanía sobre sus propios foros a favor de plataformas en línea y motores de búsqueda, de tal manera que, como confesara Mark Zuckerberg, el gobierno de estos foros, cuando se trata de plataformas como Facebook o X, con cientos de millones de usuarios alrededor del mundo, se asimile mejor con el gobierno de un Estado que con el gobierno de una compañía.
Paradójicamente, el primer intento de derogar este estatuto soberano se produce por parte de Donald Trump, a través de una orden ejecutiva en el crepúsculo de su primer mandato presidencial, con la que se quiso derogar, infructuosamente, el marco de inmunidad de las plataformas digitales. Unas compañías que, en la opinión del actual presidente de Estados Unidos, lejos de ser intermediarios neutrales actuaban como árbitros parciales de la opinión pública, desde el clima ideológico corroído de la costa este. En suma, operaban al servicio del sectarismo liberal, llegando a cancelar las cuentas al propio Presidente de los Estados Unidos, tras el asalto al Capitolio.
Fueron también estados republicanos, como Texas y Florida, los que en 2021 aprobaron leyes para negar esta soberanía digital de las grandes redes sociales, exigiendo, en nombre de la democracia, un compromiso a las plataformas en línea con la neutralidad ideológica. Han sido precisamente estas dos leyes, nacidas contra la dictadura de lo políticamente correcto impuesta por las élites tecnológicas otrora liberales, las que han permitido a la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmar que la soberanía de las grandes corporaciones digitales está protegida por la propia Primera Enmienda de la Constitución. Los poderes públicos en ningún caso podrán imponer su particular idea de cuál ha de ser el equilibrio correcto, en el ejercicio de la libertad de opinión, dentro de los foros digitales. Esta sentencia, Moody v. NetChoice, es de julio de 2024, pero su significado adquiere una dimensión radicalmente distinta tras la campaña electoral y el propio resultado de las últimas elecciones presidenciales. Las grandes corporaciones digitales que, por pura voluntad propia, salieron en defensa del orden constitucional frente al intento de Trump de impedir la sucesión en la jefatura del Estado, poniendo en cuestión los resultados electorales, hoy han sellado un pacto explícito de apoyo a su vuelta a la Casa Blanca. En el caso de Elon Musk, el propietario de X, se escenifica con su incorporación al frente de un departamento gubernamental.
No obstante, dentro de los muchos símbolos de este pacto entre la oligarquía tecnológica y la nueva administración, pocos son tan expresivos como la comparecencia de Zuckerberg anunciando una restauración libertaria de la libertad de expresión en su foro. Es decir, el fin de los filtros que, voluntariamente, aunque no sin presión del gobierno federal, habían asumido las propias plataformas digitales con el fin de evitar ciertos discursos distorsionadores para las libertades y el normal funcionamiento democrático. Zuckerberg, además, solicitó apoyo explícito al presidente Trump para que, desde las posibilidades que le ofrece el cargo, ayude a liberar a empresas como META de los límites jurídicos que otros Estados imponen a las políticas editoriales de las plataformas en línea.
Si durante el mandato de Joe Biden hubo una relación de tensión entre los tímidos intentos reguladores de esta administración, principalmente en el ámbito de la competencia y las grandes plataformas, aquí nos encontramos ante una expresa coalición entre el leviatán tecnológico y el poder presidencial. Este, por lo menos durante dos años, va a ejercerse sin el contrapeso de ninguna de las cámaras, con una Corte Suprema de inequívoco color republicano y con un presidente que, precisamente a través de una sentencia de esta Corte, disfruta de inmunidad absoluta respecto a cualquiera de los actos que realice en el ámbito de sus atribuciones presidenciales.
David Allen publicó hace unos días en el Financial Times un artículo cuyo expresivo título, The coming battle between social media and the State, resumía bien la naturaleza política del problema que plantea el hecho de que estas empresas transnacionales aspiren a disfrutar, en cualquier lugar donde operen, del marco de absoluta soberanía sobre su foro del que ahora mismo disfrutan en los Estados Unidos. Se pretende que los países importadores de tecnología importen también, necesariamente, el mismo modelo de (des)regulación. La realidad, sin embargo, es que muy pocos Estados tienen la capacidad, por sí mismos, de librar verdaderamente esta batalla. Se trataría, por lo tanto, de un conflicto aparente donde, por decirlo en términos marxistas o schmittianos, según se mire, lo político tendría pocas posibilidades de imponerse frente a la estructura de la economía digital. Este sería el supuesto de muchos de los países europeos, considerados aisladamente, pero no es el supuesto de la UE. La capacidad del derecho europeo para imponerse sobre el anhelo de desregulación de las grandes compañías digitales es sustancialmente superior –como nos demuestra la reciente experiencia brasileña, respecto a X– si consideramos la envergadura del mercado comunitario.
No obstante, tras el intento de gobernar la tecnología digital de las grandes corporaciones en la UE, hay algo más que una mera fe en las posibilidades del derecho. La obra legislativa de la UE en este ámbito, integrada por la Digital Market Act, la Digital Service Act y la Freedom Media Act, cristaliza un intento de constitucionalizar el gobierno de la opinión pública digital. A la idea de constitución le es inherente, sí, la idea de libertad, pero no menos, cuando nos referimos al poder, la idea de límite. La regulación europea posee en este sentido una dimensión constitucional. Se trata de una normativa que niega a las grandes corporaciones digitales la posibilidad de ser soberanas en su propio foro, allí donde estén en juego elementos esenciales del orden político democrático, como lo son la tutela de los derechos, la seguridad nacional o el normal desarrollo de los procesos electorales.
Con respecto a lo anterior, la realidad es que la eficacia de esta normativa tiene una dimensión existencial para la Unión. Tras ella, la principal cuestión que late no es tanto qué idea tenemos sobre la libertad de expresión sino qué idea tenemos de la soberanía democrática y de la identidad constitucional de la UE. Si este diagnóstico podría sonar hiperbólico, creo que el explícito apoyo de Elon Musk a ADf (Alternativa para Alemania) y a otras fuerzas políticas de sesgo antieuropeísta nos ofrece actualmente la envergadura del problema. Si asumimos que la UE no es relativista en valores y no ha de ser pasiva ante movimientos que actúen contra su integridad o que promuevan el incumplimiento de su legalidad, es irrenunciable que el derecho europeo actúe en estos ámbitos donde ahora se conforma la opinión pública democrática, garantizando la protección de sus intereses esenciales. Algo que, por otro lado, ha hecho, de una forma más radical, el propio legislador federal norteamericano, al aprobar una ley singular, la conocida como Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, para cerrar TikTok en los EEUU, siempre y cuando su empresa matriz china no se desprenda de más de un 80 por ciento de su capital. Una ley unánimemente avalada por la Corte Suprema, la cual ha considerado que la protección de los intereses estratégicos norteamericanos frente a una empresa extranjera son fundamento suficiente para legitimar la cancelación de un foro público.
Nadie desconoce, desde luego, la complejidad técnica y jurídica que plantea el marco regulatorio europeo, los costes que puede implicar en términos de innovación tecnológica, o los problemas de censura vicarial o colateral de ciertos discursos que, eventualmente, pueden surgir como consecuencia del uso desproporcionado o arbitrario, por parte de los Estados o la propia Unión, de las capacidades de control que ofrece el actual diseño legislativo. Habrá que atender a la pulcritud de los procedimientos abiertos ahora mismo por la Comisión Europea y a la aplicación cotidiana de la normativa europea por los distintos actores, para hacer una valoración jurídica y económica de las disfunciones del modelo. En todo caso, esta ha de ser una reflexión autónoma de los propios europeos a través de sus instituciones. Lo que no es una opción, con respecto al intento de la UE de gobernar la opinión pública digital, es renunciar a su eficacia y admitir con ello su incapacidad política a la hora de poner límites a un feudalismo digital que reclama sus fragmentos de soberanía. La realidad es que en las circunstancias actuales, cuando se hace explícito el apoyo por parte del propietario de alguna de estas grandes corporaciones a fuerzas abiertamente contrarias a los fundamentos del orden europeo, no hay mucha diferencia aquí entre hacer cumplir el derecho de la Unión y la defensa de su constitución.