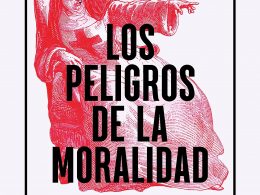Un grupo de mujeres carga la urna de Geraldine Moreno. Sí: mujeres. Una de ellas, ajena a todo protocolo funerario, lleva puesto un short. La hoja de vida de Geraldine habla de una rara avis: futbolista estrella y estudiante de quinto semestre de Citotecnología. La noche del 19 de febrero de 2014, después de patear un rato el balón en la urbanización donde vive, se para frente a su casa a observar una protesta. De pronto, llegan 10 efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela.
Todos corren. Geraldine, también. Sabe correr: es futbolista. Pero se cae. Cae herida. Y un sargento de la GNB no la perdona: le descarga un cartucho de perdigones en el rostro. A quemarropa. Geraldine pasa tres días en una clínica. Su cerebro está perforado. Muere el 22 de febrero. Y al día siguiente se celebra su entierro. La madre la llora. El país la llora. Nicolás Maduro le lanza un insulto post mortem: el mismo día en que sus compañeras futbolistas cargan su ataúd, Maduro baila en el Palacio de Miraflores. El Presidente monta lo que en Venezuela se llama un bonche. El festín es transmitido en cadena nacional. Una abuela rapera canta y Maduro, en su populismo musical, le agarra las manos. Danza con ella. Luego baila con Cilia Flores, su esposa. Bailan música cañonera, un género típicamente caraqueño.

Cuando Maduro baila, ya han caído varios manifestantes. El asesinato de la ex reina de belleza Génesis Carmona, también de 23 años, es de los que más conmueven: en una foto se ve cómo la modelo, gravemente herida, es trasladada en una moto a una clínica. Su larga cabellera flota. Parece una diosa que enfrenta una emergencia terrenal.
Las protestas del 2014 se apagaron. Pero el hachazo que el régimen le ha dado recientemente a la Asamblea Nacional ha vuelto a encender las calles. La resistencia frente al déspota es una suerte de Ave Fénix. Ya van 41 muertos, entre ellos una bebé de dos meses que se asfixió con gases lacrimógenos. Y van más de mil heridos. En medio de este pandemónium, Maduro vuelve a su hábito aeróbico: baila.
La postal se repite. Es el mismo patrón. En una esquina: un presidente que baila. En la otra: un adolescente de 17 años que cae fulminado en medio de la lluvia de perdigones y lacrimógenas. Ni Fidel llegó tan lejos. Nadie lo vio celebrando en público sus fusilamientos. No hemos visto a Bachar el Asad festejar después de gasear al pueblo sirio. Maduro es impúdico. Maduro se atreve.
Ese 3 de mayo quien recibe el proyectil es Armando Cañizales, uno de los chicos de Gustavo Dudamel. Pertenecía a la Sinfónica Juvenil. Tocaba la viola. Viene del mismo sistema que formó al actual director de la Filarmónica de Los Ángeles. Hijo de una pediatra, este año iba a comenzar sus estudios de Medicina. El proyectil que perforó su cuello rebotó en el corazón de Dudamel. Eso bastó: el músico le compuso un réquiem al gobierno.
También el mismo día en que asesinan a Armando Cañizales, un tanque de la Guardia Nacional embiste a varios estudiantes en la urbanización Altamira de Caracas. Es un acto atroz. Ante la arremetida de los manifestantes, el rinoceronte, como le llaman, retrocede. Hace el amago de una retirada. Y, en segundos, acelera. Maduro ya no se conforma con sembrar el miedo en sus adversarios. Ha subido al escalón más alto de la cadena represiva: necesita el terror para desmovilizar a la gran masa que se ha tirado a las calles. Resulta curioso el anverso y el reverso del presidente venezolano. Una de sus caras lo muestra como un dictador implacable, capaz de llevarse por delante a todo el mundo, incluida una bebé de dos meses. Y la otra cara, lo muestra en algo tan ligero como un baile. Como si la muerte fuese algo frívolo. Él siempre ha sido así. La crueldad forma parte del libreto de la revolución.
(Caracas, 1963) Analista política. Periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).