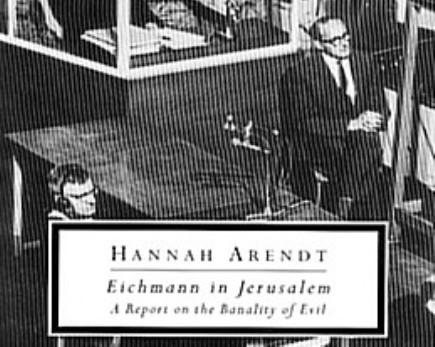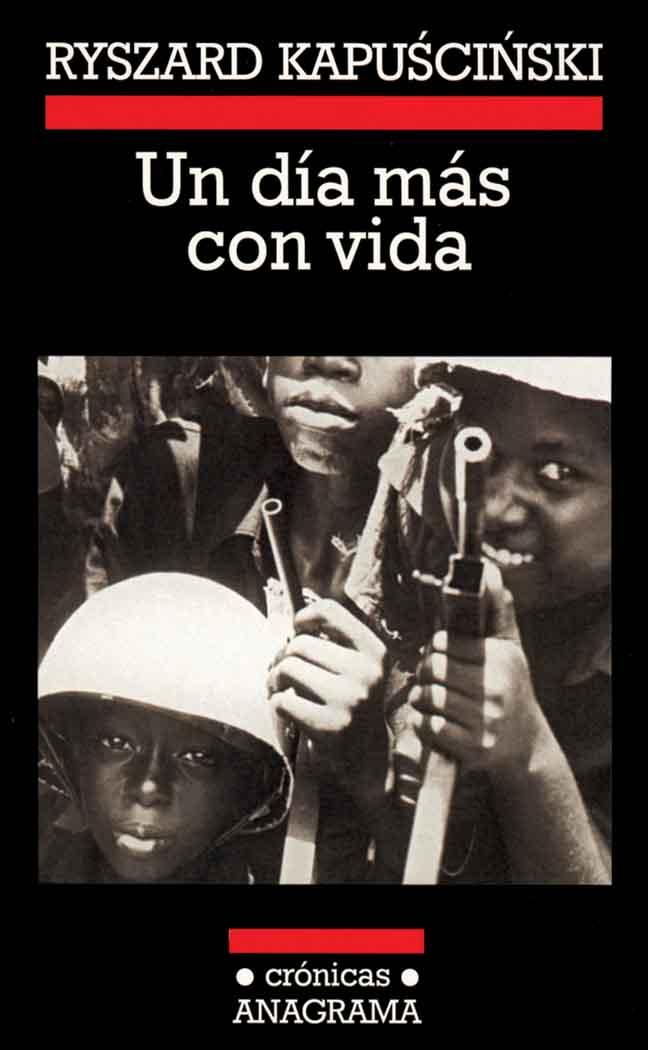El pasado 11 de abril se cumplieron cincuenta años del inicio del juicio contra Adolf Eichmann en Israel. Tras una operación encubierta de la agencia de inteligencia israelí Mossad, que incluyó la ubicación, secuestro y traslado de Eichmann desde su escondite en un suburbio de Buenos Aires a Israel, el militar alemán, encargado de operar la logística para la deportación millones de judíos de Europa Central y Oriental a los campos de exterminio Nazis, fue llevado ante un tribunal israelí para responder por varios cargos, incluyendo crímenes contra la humanidad. En 1961 la filósofa Hannah Arendt fue asignada por el semanario estadunidense The New Yorker para cubrir el juicio contra Eichmann en Jerusalén. El minucioso trabajo de esta escritora judía de origen alemán se recopiló años después en el libro: Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal.[1] Tanto el juicio como su representación en el libro de Arendt causaron una polémica mundial cuyas reverberaciones continúan hasta la fecha.
En el centro de la controversia estuvo la concepción de Arendt de lo que representaba Eichmann: un tipo de criminal que desafía la noción común del carácter “diabólico” y todopoderoso de los grandes criminales y genocidas. Eichmann, por el contrario, era para Arendt un hombre de una ordinariez rayana en la mediocridad; un burócrata de pocas luces, cuya ambición y falta de discernimiento le impedía cuestionar la calidad moral de las órdenes que recibió. Según Arendt, estas características no libraban a Eichmann de culpa, pero sí lo hacían sujeto de un verdadero juicio, no de la farsa que, según ella, puso en escena el Primer Ministro israelí de aquel entonces, David Ben-Gurion, para servir de ejemplo ante el mundo y apuntalar la causa israelí en medio del creciente conflicto con los palestinos.
Para Arendt, la idea de la banalidad del mal no era, como algunos críticos quisieron ver, la escalofriante confirmación de que los más horrendos actos de genocidio son con frecuencia cometidos por personas comunes y corrientes que siguen órdenes o que resultaron atrapadas por el vertiginoso desarrollo de los acontecimientos, sino la problemática conclusión de que la incapacidad de juicio moral de una persona intelectualmente limitada, enfrentada a situaciones que exigen una apreciación cabal y compromiso claro con la prevención del mal, puede desembocar en las consecuencias más nefastas si se combina con la complacencia de muchos (parte del liderazgo judío europeo, las fuerzas aliadas, y otros actores, según Arendt) y la indefensión de las potenciales víctimas. Eichmann estaba a años luz de la estatura de los dos grandes villanos analizados previamente por Arendt, Hitler y Stalin, y sin embargo, bajo su eficiente desempeño en el trabajo, alrededor de 6 millones de seres humanos fueron enviados a la muerte.
Arendt nunca dudó de que la Justicia, esa figura universal con los ojos vendados y la balanza en las manos, resultara bien servida con el juicio, condena y ejecución de Eichmann; sin embargo, igualmente claro fue para ella que esta Justicia Universal difícilmente podía encarnar en las leyes vigentes en el Estado de Israel o en el ámbito internacional. En Eichmann en Jerusalén, Arendt mostró las insuficiencias jurídicas y la parcialidad que caracterizaron a este polémico proceso. El hecho de haberse llevado a cabo en Israel, frente a un tribunal judío y bajo la presión de las miles de familias afectadas por el Holocausto, era suficiente para saber que la sentencia estaba escrita de antemano.
Frente a la imagen del asesino de sangre fría, Arendt resaltó varios casos en los que Eichmann mostraba que el destino final de los judíos no le daba igual. Inicialmente, Eichmann trató de promover la expulsión y reubicación de los judíos en vez de su exterminio. En otras ocasiones modificó órdenes y negoció el transporte de judíos a campos donde sabía que aún no se iniciaba el exterminio. Sin embargo, para Arendt, estas acciones no fueron evidencia de que Eichmann tuviera un cargo de culpa, sino de su perspectiva pragmática, ya que su conciencia estaba tranquila porque no había elementos externos que la despertaran. Según la interpretación de Arendt, las conciencias estaban dormidas frente al espectáculo cotidiano. La generalización del apoyo a la Solución Final, le permitió a su operador suspender su juicio moral y acogerse a la idea de que sus actos habían sido órdenes cumplidas.
Para Hannah Arendt, esta “banalidad del mal” evidenció un nuevo tipo de delincuente y un nuevo tipo de delitos que solo pueden ser juzgados por un tribunal competente, que evidentemente no fue el de Jerusalén. Arendt reclamaba la necesidad de un tribunal internacional penal que llenara esta insuficiencia jurídica. Es posible que la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 2002, cuyo Artículo 33[2] explícitamente atribuye responsabilidad penal a quienes cometieron actos genocidas bajo órdenes superiores, nos acerque a la visión de Arendt. Indudablemente, la mayor atención en los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la seguirán acaparando los juicios contra los grandes instigadores como el serbio Milosevic o el ruandés Theoneste Bagosora. Sin embargo, y a pesar de la renuencia de Estados Unidos e Israel por reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es posible que la existencia de esta instancia actúe como un recordatorio para los funcionarios medios, cuyas acciones a veces determinan el éxito o fracaso de los proyectos genocidas, que su falta de juicio ético frente a la barbarie tendrá consecuencias no sólo morales sino también penales.
[1]Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, 2ª. edición, traducción de Carlos Ribalta, Barcelona, Lumen, 1999.
es profesora de estudios globales en The New School en Nueva York. Su trabajo se enfoca en las políticas migratorias de México y Estados Unidos.