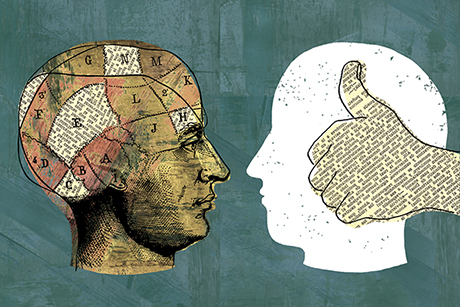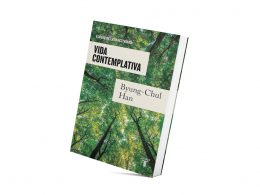El creciente descrédito de la crítica literaria invita a preguntarnos qué está ocurriendo en una sociedad cada vez más gobernada por un ilusionismo democrático que en realidad esconde una tiranía publicitaria. Denostar o sofocar la crítica supone en primer lugar prescindir de la interpretación, un acto por otra parte indisociable de la propia literatura, entendida como una disciplina que, en sus manifestaciones más responsables, sale siempre a averiguar el mundo y con él todo lo que se ha dicho sobre la cuestión. Toda gran obra –desde Homero hasta Joyce, por ponernos canónicos– entraña un gesto crítico hacia su tiempo histórico que se ramifica hasta abrazar la cantidad de pasado que el autor decide sondear, delimitando su campo de acción. No hay, a este respecto, ninguna legislación convenida ni frontera alguna –ni siquiera el canon, que se ha constituido en virtud de su agonismo–, tan solo la aceptación y el estímulo de ese gesto. Cuando se debate acerca de la misión de la crítica, sobre el sentido de su negatividad o su mera razón de ser, a menudo se obvia el detalle, por lo demás evidente, de que negar o domar la libertad de juicio equivale a desnaturalizar la creación literaria, convirtiéndola en una fantasía inocua y complaciente o incluso perjudicial.
Ya Walter Benjamin advirtió que era ocioso quejarse de la decadencia de la crítica pues había sido sustituida, desde hacía mucho tiempo, por la publicidad. Por otra parte, como asumía el propio Benjamin, la crítica periodística nació con la publicidad, como intento de defensa contra la mercantilización absoluta, por una necesidad de custodiar el fuego que ha ardido a lo largo de los siglos, más allá de la técnica y de las diversas organizaciones económicas. Desde Platón y Aristóteles la literatura ha sido sometida a un juicio final que no ha hecho sino renovar sus responsabilidades. Otra cosa es la toma de conciencia, en un determinado momento político, del estado en que se encuentra la esfera pública, de la capacidad de supervivencia que la literatura, como actividad del espíritu, tiene todavía ahí, de su articulación con el cuerpo civil, de si puede operar aún en el ámbito mercantil o bien si su voz, por contundente y mordaz que sea, simplemente ya no se oye y tendrá que volver a circular por las catacumbas.
Para tratar de prolongar, como mínimo, esas preguntas, se han publicado a lo largo de este año tres libros muy adecuados para la discusión y cuya confluencia quizá no sea tan azarosa. Los Ensayos literarios de Samuel Johnson (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015; edición de Gonzalo Torné) vienen a llenar un vacío en la bibliografía en español, brindando por fin la oportunidad de hacerse una idea muy cabal de la obra de un crítico tan citado y reverenciado como poco leído. El caso del doctor Johnson es además muy elocuente con respecto al problema que nos ocupa. Su nombre se asocia siempre a una idea de autoridad académica y humanística que en realidad es equívoca. Johnson no ejerció una autoridad transmitida, sino que antes tuvo que procurársela. Por problemas económicos, se vio obligado a abandonar sus estudios en Oxford al año de haberlos empezado y, gracias a eso, se marchó a Londres y malvivió durante toda su juventud de colaboraciones periodísticas, al tiempo que profundizaba en sus estudios. Solo cuando estaba a punto de imprimirse su Diccionario de la lengua inglesa (1755) –tarea que increíblemente emprendió a solas, con la ayuda de unos pocos amanuenses– la universidad, persuadida de su prestigio, le concedió, laboris causa, el título de artium magister, de modo que el doctorado que acompaña su posteridad no se lo ganó en la provincia académica sino en las calles de la metrópolis, en un Londres donde comenzaba a ensayarse la sociedad literaria. Johnson lidió en una ciudad que empezaba a mostrar signos de creciente alfabetización, en plena expansión capitalista, con periódicos y revistas y un poderoso gremio de libreros que entonces ejercían aún de editores. Antes que humanista y poeta, Johnson fue un crítico plenamente moderno, audaz y combativo, injusto y parcial, arrogante y apasionado. En este sentido, la sección más reveladora de la edición de Torné es la muestra de sus artículos periodísticos, donde nos podemos topar con invectivas como esta:
Resulta fácil concebir por qué cada moda se convierte en popular, qué inactividad la favorece y qué imbecilidad la asiste; pero seguramente ningún hombre de genio puede aplaudirse a sí mismo por repetir un cuento que ya tiene cansado a su auditorio, y que no otorga ningún honor a nadie salvo a su inventor.
Está hablando de los imitadores de Spenser, pero casi nos da igual, pues lo importante, lo inédito, es la salida de tono, la justa distancia que sabe tomar y que habría resultado imposible con el envaramiento de la cátedra, donde muy probablemente se habría visto obligado a observar un decoro taxonómico que nunca le hizo falta. Lo mismo ocurre en las Vidas de los poetas ingleses (1779-1781), la última gran obra que emprendió y en la que se dispuso, de hecho, a examinar una propuesta editorial y publicitaria. La literatura inglesa estaba entonces empezando a organizarse en un cuerpo canónico y los libreros quisieron publicar una selección de los que a su juicio eran los mejores poetas en lengua vernácula. Para consagrar su operación, solicitaron el amparo de Johnson que, lejos de plegarse a la mera divulgación y prestar su autoridad al comercio, escribió unas introducciones excéntricas, mezcla de biografía y exégesis y donde no le importa perderse en digresiones llenas de observaciones acerbas. En el ensayo dedicado a Abraham Cowley, por ejemplo, ataca a los metafísicos –a la llamada escuela de John Donne– con toda la crueldad de la que es capaz:
Los poetas metafísicos fueron estudiosos, y centraron sus esfuerzos en plasmar sus estudios en rima, pero con tan poca fortuna que no escribieron poesía, sino solo versos que, con demasiada frecuencia, soportaban mejor el juicio de los dedos que el del oído, pues la modulación era tan imperfecta que solo podían llamarse versos si se contaban las sílabas.
A esta impugnación formal le sigue luego una reprimenda de orden moral con la que sin embargo Johnson acierta precisamente a definir y concretar la originalidad que con el tiempo la modernidad ha sabido reconocer en esa generación. Sospecho que en ese punto radica la diferencia que T. S. Eliot mantuvo siempre con el doctor. Johnson acusa a los metafísicos de proponer una dicción inapropiada para un pensamiento novedoso pero inmoral. Y ahí las gafas de su tiempo le impidieron reconocer que esa brusca alteración en la expresión y en las emociones constituía en realidad una importante evolución, mucho más arriesgada que el neoclasicismo que defendía.
Por ello mismo resulta más valiosa y sorprendente la apreciación que hace Johnson de Shakespeare en el prefacio y las notas a su edición de 1765, la más rigurosa en su siglo desde el punto de vista filológico y la más personal y atrevida en su aportación hermenéutica. Como observa Gonzalo Torné en su prólogo, la brusquedad de Johnson adquiere para nosotros, inevitablemente saturados de lectura romántica, unos “contornos alucinados”. A diferencia de lo que le ocurrió con los metafísicos, Johnson, en su enjuiciamiento de Shakespeare, no pudo ceñirse a los límites de su moral cristiana y, al mismo tiempo que señaló sus defectos con gran desparpajo, supo reconocer y conceptualizar aquello que salva al dramaturgo del caos y la precariedad en los que trabajó. A pesar del miedo que le suscitaban algunas tragedias, como El rey Lear, o de la impaciencia que le causaba la torpeza en el manejo de la trama, Johnson detectó la capacidad de Shakespeare para dramatizar la totalidad de la vida y atravesar toda virtualidad humana, superando los límites de su época pero sin caer aún en la bardolatría propia de las siguientes generaciones.
Samuel Johnson consiguió aunar en su servicio público habilidades que, sobre todo en España, estamos acostumbrados a reconocer por separado. Fue simultáneamente un excelente filólogo y clasicista, un crítico ambicioso y un teórico ejemplar. Como teórico, Johnson parece ejercer el sentido común que reclama Antoine Compagnon en su libro El demonio de la teoría (Barcelona, Acantilado, 2015), un exhaustivo repaso a lo que ha sido la evolución de la teoría literaria desde la Poética de Aristóteles hasta Gadamer. Considerado en fuga, el trayecto de la teoría dibuja un lento proceso de desconfianza hacia la literatura, cada vez más sospechosa a medida que se adentra en la ampliación democrática, como si, en el fondo, el teórico no terminara de aceptar su secularización y tratara de volver a sublimarla mediante una interpretación solipsista, liberada de la obra literaria, dispuesta solo a dialogar con otras teorías, a las que en última instancia también aspira a abolir. Quizá sea ese el gran asunto de la modernidad y el gran problema al que se enfrenta la crítica desde la Ilustración, es decir, cómo ejercer una autoridad en un mundo donde se ha destruido toda ilusión de autoridad trascendente y a la que sin embargo se sigue apelando en todo hecho crítico y literario.
Sobre este asunto se explaya también Marcel Reich-Ranicki en un libro recientemente traducido, Sobre la crítica literaria (Barcelona, Elba, 2014), con un epílogo de Ignacio Echevarría. Reich-Ranicki fue durante varias décadas el crítico más popular y temido de Alemania, capaz de encumbrar a autores desconocidos en su exitoso programa de televisión o de sostener duras polémicas con autores consagrados como Martin Walser. Por su parte, Ignacio Echevarría ha sido el crítico español más combativo de la democracia, dueño de un criterio intransigente y de un estilo vigoroso, dúctil y bien entrenado para la especulación hermenéutica, algo insólito en nuestra tradición, muy acostumbrada al impresionismo hueco e hiperbólico. Tanto Reich-Ranicki como Echevarría han sido denostados (el segundo tuvo incluso que abandonar El País en una sonada polémica, hace ya más de diez años) por haber ejercido su libertad de juicio con severidad, en ocasiones incluso con saña. Ambos se interrogan aquí precisamente sobre la pertinencia de la negatividad en el oficio del crítico. O, mejor dicho, Echevarría, en un epílogo que en puridad es un ensayo complementario, amplía y complica las reflexiones de Reich-Ranicki, que, entre otras cosas, denuncia el paradójico desprestigio que tiene la crítica en Alemania, un país cuyo principal filósofo había utilizado la palabra “crítica” en sus obras más importantes. La alusión a Kant sirve a Echevarría para aventurar una teoría según la cual la resistencia a la crítica viene inducida por un malentendido:
Puede que a este respecto haya un malentendido generalizado. Puede que el reconocimiento que la crítica haya alcanzado como “institución”, por escaso que sea, permanezca supeditado a la vieja idea ilustrada de que el crítico es, en efecto, un mero portavoz del público, regulador y abastecedor de un humanismo general.
En su libro, Compagnon hace también alusión a ese problema, que es el de la tensión entre la subjetividad y la aspiración universal: “Kant, después de haber establecido la subjetividad del juicio estético, trata de escapar a la consecuencia ineluctable de la relatividad de ese juicio.” Echevarría supone que “la crítica moderna, surgida en tiempos de la Ilustración, obviaba en su programa la negatividad que ha terminado por caracterizarla vulgarmente”, una intuición muy perspicaz pero demasiado sesgada y dependiente de las consideraciones de Reich-Ranicki sobre la tradición alemana, donde la teoría del juicio, el gusto y lo bello de Kant en su tercera Crítica nos llevarían a disquisiciones sin salida. Baste decir que Samuel Johnson, al fin y al cabo un ilustrado, pudo ejercer esa negatividad sin ningún escrúpulo, tal vez por las particularidades biográficas que hemos comentado. Lo importante, en cualquier caso, es advertir que la crítica moderna, desde el principio, debe convivir con un problema constitutivo e ineludible. Benjamin, en una reflexión que trae a colación Echevarría, advirtió que durante el romanticismo se pasó a hablar de “juez de arte” a “crítico de arte”, lo que supone el tránsito difícil de una autoridad inapelable a otra relativa, discutible e incluso despreciable. Ocurre, sin embargo, que el crítico moderno, cuando sabe trascender las tentaciones de la mera opinión, crea una ilusión de autoridad objetiva que opera en un ámbito de conocimiento superior al gusto, puesto que está fundamentada en lo que Robert Musil llamó el “nivel alcanzado”, una constelación de obras y experiencias intelectuales de las que el crítico se erige en custodio para una determinada comunidad a la que pretende definir con su persuasión.
Y ahí nos encontramos con otro problema. Johnson escribía para una sociedad donde empezaba a consolidarse una clase media y en la que se popularizaba la novela como nueva forma de entretenimiento y a la vez como crítica a esa democratización, atendiendo a la nueva anatomía social pero sin traicionar su propio “nivel alcanzado”. Tanto Reich-Ranicki como Echevarría, en cambio, desempeñaron su oficio con una cultura de masas plenamente extendida, algo que servía de altavoz a su criterio y a la vez condenaba su negatividad a una perpetua discordancia. Por ello, seguramente, Echevarría concluye:
Si bien la tarea del crítico consiste en “socializar” la experiencia de la lectura, sabe que el destinatario de esa tarea no es de ningún modo el público en general, sino una comunidad siempre en construcción de individuos susceptibles de ser “movilizados” a partir de esa experiencia.
No hay nada que objetar, pero ¿desde dónde puede el crítico movilizar hoy en día a esa pequeña comunidad? Echevarría cuenta que Lee Siegel, crítico de The New Yorker, anunció, en otoño de 2013, que nunca más volvería a escribir críticas negativas, aduciendo que el ritmo de internet y su consumo rápido demandan compasión y generosidad. Tal vez se podría tomar esa claudicación como el punto final de lo que han sido las tribulaciones de la crítica moderna, pues lo que propone Siegel constituye, simple y llanamente, la evangelización de la publicidad y la inhibición del criterio. Siegel –y con él todos los apologetas de la caridad intelectual– obvia el problema de que no se puede prescindir de la crítica como si fuera un capricho o un fenómeno exógeno a la literatura. El ejercicio de la crítica negativa hizo posible el Quijote y todo Shakespeare. La novela de Proust surge de la complicación de una oposición crítica a Sainte-Beuve. La tierra baldía, de Eliot, no es sino un gesto crítico –ya no negativo sino devastador– hecho canto. La regresión a esa alegría del gusto conduce inevitablemente a una literatura inofensiva y ornamental que por supuesto redunda en un empobrecimiento político. Es interesante, en este sentido, reparar en la reflexión última de Siegel en su entrada de blog:
En mi actual manera de pensar, la mortalidad me parece mayor enemigo que la mediocridad. Se puede ignorar la mediocridad. Pero se debe prestar atención a las incontables maneras con que la gente se enfrenta a su mortalidad. Dentro del vasto y variado esquema de cosas, de cara a experiencias frente a las cuales incluso las palabras más poéticas fracasan y enmudecen, escribir un libro incluso inferior puede ser una manera superior de vivir.
Contra esa simplificación de la experiencia y a favor de la complejidad de estar vivos –contra la mediocridad en la asunción de nuestra condición de mortales– escribieron Johnson y todos los críticos y teóricos a los que Compagnon somete a juicio. Y mientras haya un solo autor que escriba aún por esas mismas razones, no quedará más remedio que seguir interpelándolo y reconociéndolo, como sea y donde nos dejen. ~
(Palma de Mallorca, 1977) es editor-at-large de Random House Mondadori.