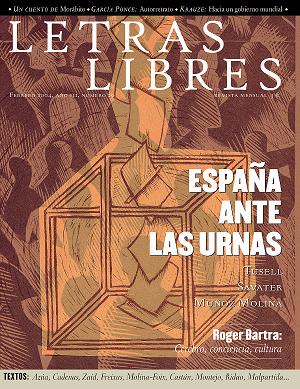Si viene a Londres hágale una visita a la momia de Jeremy. Lo encontrará muy sonriente, con su sombrero y su bastón, mirando con picardía a las estudiantes desde su vitrina en un hall del University College. Al morir, el filósofo Jeremy Bentham (1748-1832), padre del “utilitarismo”, dispuso que su cuerpo embalsamado y vestido con su propia ropa quedara en la universidad. (Supongo que, fiel a su doctrina, quiso ahorrarles el gasto de una estatua.) Desgraciadamente, la cabeza de Jeremy se anduvo pudriendo, así que tuvieron que remplazarla con otra de cera y guardar la original en la caja fuerte. A tiempo, porque los estudiantes habían tomado la costumbre de robársela y jugar al fútbol con ella.
Jeremy fue mundialmente famoso en su época. Fue filósofo, jurista, seguidor de Adam Smith y maestro de David Ricardo, los padres de la economía contemporánea. Francia lo hizo ciudadano honorífico, lo que no le privó de asesorar a otros gobiernos europeos y americanos. (Algo parecido a un economista del FMI, hoy día; pero infinitamente más divertido.) Fue Bentham quien asoció indeleblemente la felicidad al principio de utilidad. “La mayor cantidad de felicidad para el mayor número de gente”, fue su divisa. Y hasta quiso calcularla, concibió la idea de un felicific calculus (tristemente, no le cuadraron las sumas).
Pero Jeremy no sólo se ocupaba en calcular la felicidad, también se dio tiempo de proponer reformas políticas para conseguirla (todo economista sueña con que le presten las políticas públicas para jugar un ratito con ellas). El más notable y revolucionario de sus proyectos es el Panopticón (1787). En el prólogo, Bentham declara sus objetivos: “Reformar la moral, preservar la salud, vigorizar la industria, difundir la instrucción, aliviar los gastos públicos… ¡y todo mediante una simple idea en Arquitectura!” Supongo que el lector curioso estará ardiendo de impaciencia. ¿Cuál habrá sido esa simple y genial idea para mejorar el mundo? Pues fácil: una cárcel. ¡La cárcel perfecta!
El Panopticón sería un edificio redondo, compuesto de innumerables celdas solitarias, provistas de grandes ventanas enrejadas, todas las cuales podrían ser vigiladas por un solo guardián atisbando desde una torre en el centro del círculo. Esencial en la idea (como lo notó Foucault) es que el guardián podría ver a los reclusos pero éstos no a él. Siendo Jeremy un economista utilitario, la gracia era rentabilizar el concepto, así que no se limitó a proponerlo para penitenciarías. También afirmó que sería “aplicable a industrias, asilos de pobres, lazaretos, hospitales, manicomios, y escuelas”. El capítulo XXI, referido a los colegios, es particularmente sabroso. En él, Jeremy recomienda su sistema no sólo para vigilar que los niños estudien, sino especialmente para cautelar la virginidad de las niñas. “Qué grandes ventajas se podrían obtener estableciendo un internado para jovencitas diseñado conforme a este plan”, exclama, encandilado por las rentabilidades. ¡A la cárcel con las vírgenes! Las estoy viendo a cada una en su celdilla, observadas día y noche por el ojo invisible del Gran Panopticón. Mientras los estudiantes, encerrados en las suyas, y privados de acceso a las vírgenes, quedarían obligados a lo que más detestan: estudiar.
Junto con sus aspectos cómicos, hay algo perturbador en esta “simple idea arquitectónica” del antepasado de las economías utilitarias. Algo que evoca los laberintos —perfectamente racionales— de Borges, como la Biblioteca de Babel: “El universo es […] un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas”. Y las Carceri d’Invenzione, de Piranesi. Y esos objetos de Escher, en los que una vez que la mirada entra ya no puede salir. Aberraciones de la lógica cuyo territorio es la imaginación y el arte y la literatura. Pero que cuando son propuestos para este mundo (para la vida cotidiana de los seres humanos) revelan la terrible intuición de Goya: “El sueño de la razón produce monstruos”. Monstruos de la razón siniestros, como el campo modelo de Sachsenhausen, en las afueras de Berlín, donde los nazis realizaron en parte el ideal benthamiano. Un solo nido de ametralladoras en la torre podía barrer las calles radiales del campo. O monstruos más o menos benignos, como las “estaciones de trabajo”, esos cubículos —por no llamarlos celdillas— en los que laboran tantos oficinistas contemporáneos para ser mejor vigilados desde las ventanas del jefe. O los sistemas de circuito cerrado que nos espían cada vez en más sitios, bajo el sano pretexto de protegernos. Ahorro en guardias, optimización de los recursos, rentabilidades idealizadas por el análisis costo-beneficio (del cual Bentham es uno de los precursores). Y sin embargo, hay un extremo en el cual, de tan económica, esta racionalidad se abraza con la fantasía (y por allí entra en el delirio).
Es probable que uno de los pocos recursos humanos que nos ayuden a dar una alerta temprana sobre los monstruos —propios y ajenos— engendrados por la razón económica sea el humor. Sería imperdonable no percibir el toque de humor británico, de autoironía, en la “simple idea arquitectónica” de Bentham. Aunque la gracia —y el riesgo— de este humor consista en proponerlo seriamente. De hecho, Jeremy luchó toda su vida por lograr que su Panopticón fuera adoptado por el gobierno. Y tan en serio lo tomaban, que en 1813 le pagaron suculentas 23 mil libras como compensación ¡por no aplicarlo! Los políticos británicos tienden a intuir que no todo lo utilitario es útil (o humano).
Pero no es tan así en otras latitudes. Por ejemplo, me cuesta creer que Jeremy no haya percibido las potencialidades de un Panopticón Latinoamericano, cuando hacia 1810 reunía en su casa de Londres a Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Andrés Bello, entre otros. ¿Cómo no imaginar a Jeremy asesorándolos acerca de las virtudes de la economía utilitaria, y la codificación legal (que Bello llevaría a cabo en Chile), y de pasadita tratando de venderles su proyecto de vigilancia rentabilizada para aplicarse en las futuras repúblicas sudamericanas?
Sospecho que el Panopticón aún tendría adeptos entusiastas en América Latina. Al fin y al cabo, somos herederos de la tradición contrarreformista y barroca, del centralismo hispánico, del absolutismo del caudillo. ¿Qué no daría uno de nuestros doctores Francia, de ayer o de hoy, por un Panopticón general que le permitiera vigilar y sujetar a nuestro espíritu de revuelta? O al menos controlar a nuestros estudiantes y nuestras vírgenes. Quién sabe, tal vez el plan ya se esté retomando, en Washington o Bruselas, para venderlo a nuestros ministerios de Educación (tampoco sería la primera reforma educativa que importamos “llave en mano”). Imagino a un Jeremy contemporáneo (en la reunión del FMI correspondiente), manipulando estadísticas con un Power Point, y diciendo: “Señores ministros, anímense, el proyecto es barato, el riesgo es bajo, y vuestros índices educativos no pueden empeorar. (Y además, recuerden lo mejor: las vírgenes latinoamericanas tendrían una sola manera de evitar la cárcel…)”
¡Qué alegría le daríamos a Jeremy! En mi última visita lo noté preocupado. Los estudiantes, a los que él habría querido vigilados, y alejados de las vírgenes, rodeaban su vitrina. Algunos observaban la noble cabeza —que soñó mejorar el mundo inventando una cárcel perfecta—, mientras hablaban de un próximo partido de fútbol. Me pareció que Jeremy palidecía. ~
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.