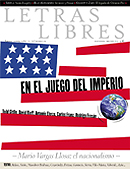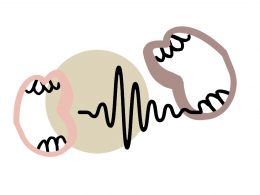“Dos cosas son siempre iguales: la danza y la guerra. Uno bien podría decir que esto o aquello es lo mismo, pero la danza y la guerra son dos cosas particularmente similares porque uno puede verlas. Para eso es para lo que sirven”, escribió la escritora norteamericana Gertrude Stein en Everybody’s Autobiography. Pero si en algo se diferencian la danza y la guerra es en que a la primera se la puede ver pero sólo a la segunda —también y sobre todo— se la puede escribir y leer.
A la guerra se la ha venido escribiendo desde el principio de los tiempos. Y, sí, pocos escritores más guerreros que los norteamericanos —dime cómo ficcionalizas una guerra y te diré cómo la libras en la realidad—. Una advertencia pertinente: en estas páginas, seguro, no están todas las que son ni todos los que deberían estar. Que cada uno juegue con sus propios soldaditos mientras cualquier día de estos se enciende o ya se apagó una nueva guerra para que —entre otras muchas cosas— puedan escribirse unas cuantas novelas más. Hasta que ni siquiera quede sitio donde escribir.
UN BREVE PRÓLOGO: IR O NO IR. Esa es la cuestión. Hubo guerras anteriores y hubo guerras posteriores a ellos; pero el conflicto central de la literatura norteamericana aparece claramente corporeizado en la amistad peligrosa y beligerante de Ernest Hemingway y Francis Scott Fitzgerald. El primero no dejaba de repetirle al segundo que “la guerra es el mejor tema: ofrece el máximo de material en combinación con el máximo de acción. Todo se acelera allí y el escritor que ha participado unos días en combate obtiene una masa de experiencia que no conseguirá en toda una vida”. El segundo fue destacado a un regimiento en el sur de los Estados Unidos, no llegó a ser enviado a la Europa de la Primera Guerra y la única batalla que presentó allí abajo fue la de conocer y cortejar a la primero enloquecedora y después enloquecida Zelda Sayre: algo mucho más peligroso que cualquier conflicto bélico. Hemingway —con sus héroes poderosos en las trincheras o impotentes en Pamplona— hizo de la guerra parte central de su obra: Adiós a las armas (Primera), Fiesta (posguerra), Por quien doblan las campanas (Civil Española), A través del río y entre los árboles (Segunda), Islas en el golfo (persecución melvilliana de submarinos alemanes en el Caribe), varios relatos y despachos periodísticos cuando se autonombraba corresponsal y —ante el espanto del joven J. D. Salinger, quien escribiría “Para Esmé, con amor y sordidez” el que seguramente es uno de los mejores relatos sobre las secuelas nada hemingwayanas de obtener una “masa de experiencia”— le volaba la cabeza a pollos en el recién reconquistado Ritz de París. Los melancólicos mártires de Fitzgerald, en cambio, parecen marcados por no haber llegado a tiempo y optan por librar combates en fiestas sin tregua. Incluso sus personajes que dicen haber estado en el frente lo mencionan como al pasar y en retirada. En cualquier caso, Papa Hem y Scott Fitz plantan la semilla de la guerra como rito de iniciación y frontera que separa a los dioses de los simples mortales. Con ellos, la literatura norteamericana se pone el uniforme para ya no quitárselo.
Claro que antes ya habían aparecido escritores combativos, como Fenimore Cooper con El último mohicano a la hora de narrar las guerras independentistas o Herman Melville con Moby Dick invocando el duelo cósmico entre un capitán de barco y una ballena como símbolo del carácter dual y metafísico de una flamante nación. Pero —tal vez me equivoque— es recién en el siglo XX, con la llegada de sucesivos Apocalipsis Ahora, que la cosa se pone que arde y explota.
PREHISTORIA Y PRIMERA. Sólo he leído —sin contar los relatos/despachos del desaparecido en acción Ambrose Bierce— una novela sobre el conflicto entre Estados Unidos y México (La última diana, del mismo David Morrell que supo crear al veterano de Vietnam John Rambo para gloria de Sylvester Stallone) y una sobre el conflicto entre Estados Unidos y España (Cuba Libre, de Elmore Leonard). Pocas sobre la Guerra Civil: La roja insignia del valor, de Stephen Crane; la serie firmada por Gore Vidal; La última viuda de la Confederación lo cuenta todo, de Allan Gurganus; la premiada Cold Mountain, del debutante Charles Frazier; y, no: ni me acerqué a Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Y un trío que jamás olvidaré sobre esa suerte de guerra interminable que son los polvorientos y polvorescos años del Far West: el díptico Little Big Man y The Return of Little Big Man, de Thomas Berger; El hombre malo de Richmond, de E. L. Doctorow, y Meridiano de sangre, de Cormac McCarthy. Si me lo preguntan —a la hora del Made in U.S.A.—, la tinta recién se vuelve roja a la altura de la Primera Guerra Mundial con love stories uniformadas (la ya mencionada Adiós a las armas de Hemingway), retratos generacionales (Tres soldados de John Dos Passos), una casi freak reinterpretación de la vida y pasión y muerte de Jesucristo (Una fábula de William Faulkner, que explora la figura del veterano en La paga de los soldados), el frente doméstico donde se reciben las cartas de un hijo en el frente (La comedia humana, de William Saroyan), el fresco tolstoiano con itálico como antihéroe (Un soldado de la gran guerra, de Mark Helprin) y probablemente el alegato antibelicista más tremendo y eficaz de todos los tiempos: Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo, donde una especie de hombre-muñón recuerda su pasado y no grita porque, bueno, no tiene boca.
SEGUNDA. Con la Segunda Guerra Mundial llega la edad dorada de la novelística bélica norteamericana. La Segunda Guerra —con un malo indiscutible en la figura de Adolf Hitler— probablemente es el primer, último y único conflicto donde lo blanco es blanco y lo negro es negro (destiñendo bastante al gris radioactivo a la altura de Hiroshima y Nagasaki) y donde uno puede hasta darse el lujo de emocionarse sin culpa con libros y películas del calibre de Salvando al soldado Ryan. Hay lugar hasta para una epifánica novela navideña de guerra como Claro de medianoche, de William Wharton, quien ya se había ocupado de jóvenes sacrificados en el altar a Marte en su célebre Birdy. Sí —por más que volvieran a hacer gala de esa costumbre de llegar demasiado tarde al baile—: durante la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos fueron “los buenos” y bajo ese paraguas protector saltan y se tiran cuerpo a tierra clásicos como Los jóvenes leones de Irwin Shaw, Los desnudos y los muertos de Norman Mailer y la trilogía de James Jones compuesta por De aquí a la eternidad, Silbido y La delgada línea roja (Hemingway, por supuesto, criticó a todos estos flamantes soldados con veneno y bilis) o la escrita por encargo como publicidad aliada La luna se ha puesto de John Steinbeck (quien también anduvo por ahí como corresponsal y recopiló sus crónicas en Hubo una vez una guerra). El tono general es de épica con destellos existencialistas y la crítica al sistema pasa más por las malas condiciones que por las malas intenciones. Tendrán que transcurrir varios años para que esta guerra sea rescrita descubriendo su inmenso potencial absurdo y demencial más allá de todo patriotismo: El arco iris de gravedad, de Thomas Pynchon (con su héroe al que se le pone dura cada vez que están por caer las V2 nazis), Catch-22, de Joseph Heller (penurias y alegrías de un escuadrón de bombarderos en una islita junto a las costas de Italia, donde el formidable piloto Yossarian define: “el enemigo es cualquiera que te haga matar; no importa de qué lado esté”), y Matadero 5, de Kurt Vonnegut (la perspectiva multidimensional y extraterrestre del bombardeo aliado a Dresde por los aliados y donde se lee, contrariando al dictum de Hemingway, aquello de “Después de todo, uno de los principales efectos de la guerra es que allí se le enseña a las personas que es mejor no convertirse en personajes”). En realidad estas tres obras maestras transcurren durante la Segunda Guerra Mundial pero, seamos sinceros, ya parecen estar refiriéndose a Vietnam.
LA TREGUA Y LA PAZ. Y tal vez la paz no sea otra cosa que ese espacio entre paréntesis entre dos guerras. Abundan novelas guerreras que transcurren en ese espacio en suspenso donde se cuenta la vida doméstica del militar (la casi gótica Reflejos en un ojo dorado, de Carson McCullers). Pero tal vez sea William Styron —se dice que viene escribiendo una novela sobre los marines hace casi tres décadas— quien más ha producido en este sentido con La larga marcha y La elección de Sofía. El recuerdo de la guerra volvió a aparecer hace poco en Carry Me Across the Water, de Ethan Canin, donde un anciano judío rememora sus días de vino y balas huyendo de la Alemania nazi para terminar teniendo un violento satori en una cueva del Pacífico japonés. Con Deliverance, James Dickey propuso un modelo de guerra casera en la que varios minituristas de fin de semana se enfrentan a una jauría de montañeses (el mismo Dickey, en Hacia el mar blanco, crearía en 1993 al sanguinario artillero de cola Muldrow matando todo a su paso en el Japón de finales de la Segunda Guerra Mundial). Saul Bellow, en cambio, narra el vía crucis neoyorquino de un sobreviviente del Holocausto en El planeta de Mr. Sammler y —antes de eso, en Dangling Man— fusila la rutina casi kafkiana de un civil alistándolo en la última página, con alegría y entusiasmo, en las filas del ejército norteamericano donde, seguro, las cosas no demorarán en ponerse más divertidas.)
VIETNAM. Nunca entendí muy bien qué fue la guerra en Corea. Es como si fuera un eco de la Segunda y —según lo que pude leer en M.A.S.H., de Richard D. Hooker— una especie de cola de la película de lo que, seguramente, es y seguirá siendo la guerra más “artística” de todos los tiempos. “Vietnam Vietnam Vietnam, todos estuvimos allí”, escribe y cierra Michael Herr su definitivo e insuperable Despachos y, sí, Vietnam es la guerra de todos: alucinógena, roquera, televisada en vivo y en directo noche a noche. La guerra por la que Oliver Stone jura que J.F.K. fue asesinado y —por encima de todo— la guerra perdedora. Vietnam es la hija bastarda de la Guerra Fría de espías, misiles y bombas H. Es posible rastrear sus paranoias findemundistas en varios de los relatos de John Cheever; en esa vera historia de la cia que es El fantasma de Harlot, de Norman Mailer; en Cassada y The Hunters, novelas con pilotos casi líricos de James Salter; así como en los holocaustos atómicos por “error humano” de las siamesas Fail Safe, de Harvey Wheeler, y Two Hours to Doom, de Peter Bryant, y esa a la que Stanley Kubrick convertiría en algo muy pero muy diferente al filmar su oscura y satírica Dr. Strangelove. El fiasco de Bahía de Cochinos aparece ejemplar y despiadadamente retratado en América, de James Ellroy y, sí, todos fueron a Vietnam y resulta difícil precisar cuál fue el escritor que mejor combatió en esa guerra. Posiblemente, Tim O’Brien sea uno de los más valientes y creativos: ahí están Persiguiendo a Cacciato con sus desertores llegando hasta la alegre París, la crónica in situ de If I Die in Combat Zone, la gran-novela-en-breves-relatos Las cosas que llegaban y la resaca de posguerra de En el lago de los bosques. Están las novelas negras con estampado camuflaje con veteranos en apuros —todo un subgénero el del ex soldado de Nam— que son Dog Soldiers de Robert Stone (quien también se ocupó del conflicto israelí-palestino en Damascus Gate o de las excursiones centroamericanas en A Flag for Sunrise), o Cutter and Bone, de Newton Thornuburg, o Running Dog de Don DeLillo, o la alucinación zen de Meditations in Green, de Stephen Wright, donde se vuelve de allá convertido en adicto a las drogas y empeñado en el ejercicio mental de convertirse en una planta con flores sobre el alfeizar de una ventana de Manhattan.
¿Por qué estamos en Vietnam? y Los ejércitos de la noche son, respectivamente, una tontería y una genialidad de Norman Mailer: el primero es una maniobra pop sin ninguna gracia, el segundo narra con furia documental la histórica y pacifista marcha sobre el Pentágono protestando contra casi todo. La religiosa Oración por Owen de John Irving revisita el mito del Mesías muriendo por nuestros pecados y —Vietnam da para absolutamente todo— hay un asesino serial en Koko, de Peter Straub, mientras que la idea de Vietnam como frazada ahogadora del Gran Sueño Americano anochece en Corazones en la Atlántida de Stephen King. Y ahí están los relatos barrocos y fumados de Barry Hannah y Lee K. Abbott donde Vietnam aparece como un recuerdo encandilante que te vuelve loco o sabio mientras preparas la barbacoa del domingo. En cualquier caso, si hay que luchar junto a un solo libro de todos los libros sobre Vietnam, mejor hacerle caso a John Le Carré: A Bright Shining Lie, de Neil Sheehan, es un ensayo biográfico, pero se lee como si fuera una de las mejores novelas. Aquí se sigue de cerca el entusiasmo, la desilusión y la culpa del “héroe patriota” y ángel caído John Paul Vann: radiografía privada pero común de un americano que, a mitad de camino, se da cuenta que no hay ningún motivo racional o razonable para estar allí lanzando napalm desde las alturas de la estupidez y de la soberbia.
LAS OTRAS. “WAR-WAR-WAR-WAR-WHOR-WHOR-WHOR-WHOR-ROR-ROR-ROR-ROR”: así termina The Aardvark is Ready for War, del oficial de marina James W. Blinn, la única que conozco y he leído sobre aquella guerra del Golfo ’91 junto a los relatos de Gabe Hudston publicados recientemente por Emecé España con el título de Estimado Mr. Bush. Son libros bastantes demenciales porque la guerra ya no es lo que era o es lo que fue siempre y ya nadie se la cree ni siquiera como justificativo literario. Ahora la guerra es una fábrica de psicosis y de sicóticos. Campañas puntuales que pueden ser la Star Wars de Reagan o la Tormenta del Desierto de Bush i o la Justicia Duradera de Bush ii que —nada es casual–han encontrado a su mejor juglar en el excelente tecnócrata y pésimo escritor Tom Clancy. Está claro que la hombría de Hemingway y el romanticismo de Fitzgerald —con el correr de los años y de las batallas— han sido superados con creces por la alucinación burocrática de Heller o la entropía de Pynchon. Una cosa es cierta: cada vez cuesta más contar una guerra de manera normal, porque cada vez cuesta más asumir la “normalidad” de cualquier guerra. Tal vez esto sea una buena noticia.
Lo que vendrá, seguro, nunca será bueno y no faltarán las novelas fantásticas y sci-fi donde los gatillos siempre están a punto. Stephen King imaginó un ingenioso mix de Guerra Civil Este-Oeste con El señor de los anillos en unos Estados Unidos estragados por una “súper gripe” de laboratorio en La danza de la muerte (también conocida, en versión extended-play, como Apocalipsis). Neal Stephenson se vale del futuro inmediato de la guerra informática para evocar el fantasma de la Segunda Guerra Mundial en Criptonomicón. Robert Heinlein envió a sus cadetes espaciales a luchar con una raza de cucarachas galácticas en Starship Troopers. Philip K. Dick presentó una América desolada por la guerra atómica —Dr. Bloodmoney— o vencida por el eje nazi-japonés y adicta al I-Ching en El hombre en el castillo. Lucius Shepard —en Life During Wartime— combate en el futuro próximo de una América Central donde los soldados voladores bombardean una y otra vez el indivisible núcleo rebelde que habita en una “Free Occupied Guatemala”. Y quizá la más atemorizante novela de anticipación con lasers a toda potencia sea el tríptico escrito por Joe Haldeman y conformado por The Forever War, Forever Peace y Forever Free: allí el soldado William Mandella y sus hermanos en armas no pueden sino volver a reengancharse en guerras cada vez más absurdas porque —cortesía de la relatividad temporal y más práctica que teórica— una misión de un mes en los confines del universo para Mandella equivale a varios siglos en la Tierra de sus seres queridos. Y ya nada es lo mismo, ya nada será igual. Nunca. Así que mejor seguir luchando. Por lo que sea. El motivo es lo de menos.
ALTO EL FUEGO (POR AHORA). El nombre del mundo,la nouvelle recién aparecida en español del formidable Denis Johnson —quien ya había explorado la vietnamizada América Central en The Stars at Noon y cuyos artículos como corresponsal de guerra gólfico y afgano acaban de ser recopilados en Seek—, cuenta la historia de un hombre que ha perdido a mujer e hija en un horrible accidente. Un hombre que busca consuelo en un extraño affaire con una de sus alumnas y, finalmente, se pierde y se encuentra como corresponsal de guerra en un mundo en combustión y cociéndose en el caldo de su propio miedo. Así termina el libro:
Yo volé en helicópteros sobre el desierto y sobre el fuego nocturno de batallas entre tanques, a través del humo negro que cubría de nubes un mundo en el que las pústulas de los pozos de petróleo en llamas parecían parpadear señales de angustia y desesperanza; floté allí como la presa entre las garras de un halcón, por encima de un planeta desnudo y marrón con nada en su superficie salvo dos o tres caminos y una guerra; y así he continuado desde entonces, día tras día, viviendo una vida que no ha dejado de parecerme absolutamente formidable.
Allí fuimos, allí volveremos: nuevos libros, la misma historia de siempre —bang, ratatat, kaboom; TNT, hidrógeno, napalm, misiles, anthrax— con el frente cada vez más pegado a la retaguardia.
Pregunta: ¿Qué se puede hacer además de leer buenas novelas de guerra?
Respuesta: Tal vez bailar. Cansa mucho; pero duele menos. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).