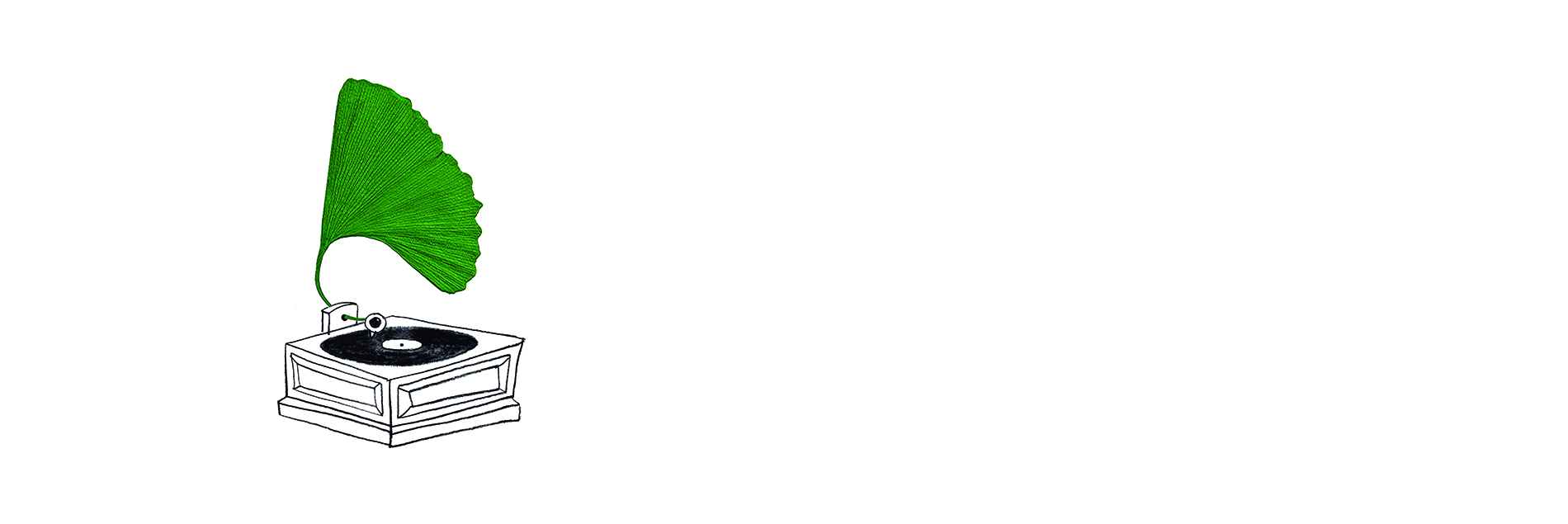Podemos imaginarlo: en algún punto perdido de la Pampa húmeda, el hombre –un gigante de casi dos metros de altura y unos mostachos descomunales– saca los ojos de las páginas de la Odisea y los lleva al cielo estrellado, y siente, una vez más, que el pedazo de carne que se asa a un metro de él es, además de su cena, una ofrenda para los dioses. El trabajo en la cosecha es durísimo, pero el hombre está feliz de haber dejado la universidad y haber ido al campo en busca de su destino. Destino de escritor: el que el argentino Alberto Laiseca había elegido para sí, el que creyó que tenía que comenzar de aquella manera. Con los años forjaría una consigna de hierro para todo aquel que quisiera dedicarse a escribir: leer más, escribir más y sobre todo vivir más. Vivió todo lo que pudo. Fue empleado de limpieza, operario telefónico, corrector en un periódico, narrador de historias en la televisión, maestro en talleres literarios, actor de cine. Y escritor, claro.
Su obra es vasta y, como él, singular e inclasificable. Cuando uno lo ve, tiene la impresión de que se halla ante una impostura, de que esa mezcla rara de genio alucinado y ogro bueno tiene que ser una máscara, un personaje. Pero no. Se puede aplicar a su persona la definición que él da para su estilo, tan propio que se encargó hasta de ponerle nombre: realismo delirante. “La realidad es delirante. La realidad está muy bien y el delirio está muy bien, pero por separado no sirven. Si los juntamos, tenemos la verdadera realidad y el verdadero delirio”, me dice desde el reposo que hoy, a sus 74 años, le exige su salud. Le pregunto si, pese a todo lo vivido, le queda la sensación de que, según su propia consigna, hubiera debido vivir más. “Tendría que haber vivido mucho más –dice–. Mucho me queda de reproche. Igual algunas cosas hice, por suerte.” De repente, se pone a tararear una melodía. A que no sé cuál es, me desafía. En efecto, no lo sé. “El himno de la Unión Soviética”, dice y estalla en una carcajada. La realidad es delirante.
Entre las “algunas cosas” que Laiseca sí hizo está Los sorias, una novela mítica de casi mil cuatrocientas páginas. La pergeñó desde niño, desechó tres versiones previas, tardó diez años en escribir la definitiva y dieciséis en conseguir que se la publicaran. Y si lo logró fue, en buena medida, gracias a que algunos de los escritores más prestigiosos de su generación –Ricardo Piglia, César Aira, Fogwill– habían leído sus manuscritos y coincidían en calificarla de extraordinaria. “Extraordinaria en el sentido más literal de la expresión, una obra increíble”, me dijo Piglia, que tuvo el privilegio de ir leyendo los borradores a medida que se gestaban. “Laiseca llegaba con todos los papeles, escribía a mano y tenía copias muy difíciles de una novela interminable.” Según Piglia, la primera impresión era “la de alguien que está haciendo un cachivache”. Pero con la lectura todo cambiaba. “Me di cuenta de inmediato de que con ese libro estaba pasando una cosa muy importante. Asocié a Laiseca con escritores que a mí me interesan mucho, como Thomas Pynchon o Philip K. Dick.” Cuando por fin se publicó, en una edición de lujo de trescientos cincuenta ejemplares numerados y firmados por el autor, el propio Piglia se encargó del prólogo, en el que acuñó un elogio reiterado mil y una veces: “Los sorias es la mejor novela que se ha escrito en la Argentina desde Los siete locos (de Roberto Arlt, publicada en 1929).” No es poca cosa.
Los sorias es la obra maestra de Laiseca, el sol en torno al cual orbitan sus otros veinte libros. Su gran tema es el poder. Y sus derivados: la ambición, las obsesiones, los delirios, las mentiras, los usos y abusos del poder, la soledad. Cuenta, básicamente, una guerra feroz entre tres superpotencias: Soria, la Tecnocracia y la Unión Soviética. Ahora, después de escucharlo tararear su himno, le digo que a él no le caían bien los soviéticos. “Y siguen sin caerme bien”, apunta. En la novela son los malos. “Pero también Soria –me aclara–. Y hasta los tecnócratas en un determinado momento. El mal está repartido, m’hijo, no está concentrado en unos pocos.” En muchas entrevistas, al hablar de su niñez, Laiseca también se refirió a “la dictadura soviética” de su padre. “Ah, sí –me dice ahora–. Papá fue el fundador del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y eso que toda su vida fue anticomunista. Si llega a resucitar y me escucha, me mata.”
Laiseca nació el 11 de febrero de 1941 en Rosario. Pero nunca vivió allí: su infancia la pasó en Camilo Aldao, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Cuando tenía tres años sufrió la muerte de su madre, y fue entonces cuando comenzó “la dictadura soviética”. El padre lo obligaba a cumplir órdenes contradictorias, lo sometía a castigos absurdos, lo hacía sentir el último orejón del tarro. Cuando en una entrevista le preguntaron qué lo asustaba más de niño, Laiseca respondió: el monstruo que vivía abajo de la cama. “Cosa curiosa, o no tanto, mi monstruo era in abstractum, porque era mi padre. Tardé décadas en darme cuenta de que era mi padre. El subconsciente no quiere deschavarse, no quiere admitir la realidad. ‘Papá es bueno, no puede ser el monstruo que vive abajo de la cama.’ Pero era él.”
Sin embargo, en la oscuridad de esa etapa hay un momento de luz, un día en que el padre se presentó en su cuarto y le dijo: “Mirá, Alberto, creo que podrías leer este libro, a lo mejor te gusta.” Era El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux. “Mi padre tuvo muchísimas cosas malas que a mí me hicieron un enorme daño, pero me estimuló la lectura y la lectura me salvó la vida.” A lo largo de su vida, sus lecturas no siguieron, está claro, los consejos del canon. Laiseca forjó sus propios derroteros, a partir de sus posibilidades materiales y sus fascinaciones. Devoró páginas y páginas sobre el antiguo Egipto, la China imperial, la guerra, el esoterismo, la magia. Como escribió la periodista Flavia Costa, se convirtió en un verdadero “erudito en cosas raras”. Y un especialista, también, en los géneros fantástico y de terror.
Todavía en Camilo Aldao, el pequeño Alberto tenía prohibido visitar a unas viejitas a las que les gustaba contar historias de miedo. Pero se escapaba y las iba a ver igual. “Yo creía en todas esas historias y me cagaba de susto –recuerda tantos años después–. Ese fue mi primer contacto con el terror.” Las historias de miedo le llegaron después a través de autores que menciona entre sus principales influencias: Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Gustav Meyrink y Stephen King. Muchos años después, Laiseca se convertiría él mismo en contador de historias de miedo, en un ciclo televisivo que se emitió a comienzos de la década del 2000 y que hoy ya es de culto. Se lo puede ver en YouTube: un ambiente oscuro, con una única y débil luz que llega desde arriba, las aspas de un ventilador girando lentas en el techo, siempre en la boca el cigarrillo encendido y toda la maestría en la narración para rendir homenaje a aquellas viejitas de Camilo Aldao.
Después de unos años, Laiseca dejó la tele, pero siguió narrando cuentos de terror en centros culturales y reuniones literarias. En diciembre de 2010 lo invitaron a hacerlo para los niños de la que había sido su escuela, en Camilo Aldao. Les contó “El gato negro”, de Edgar Allan Poe. En esa ocasión recibió dos galardones: el título de ciudadano ilustre del pueblo y la Medalla de Cuero’e Sapo. “Qué vivo que sos, ¿eh? Te vamos a dar una medalla de cuero’e sapo.” Esa era “una burla sangrienta” que Laiseca recordaba de su niñez, de modo que se propuso rehabilitarla y les pidió a unos amigos que le entregasen una medalla de cuero’e sapo de verdad. “Me puso muy contento”, reconoce. Tiempo atrás le habían preguntado qué premios que creía merecer no había ganado aún. Dijo tres: el Nobel, el Cervantes y la Medalla de Cuero’e Sapo. Ahora ya solo le faltan dos.
“La de los talleres literarios es una vieja tradición china, de modo que Lai inauguró uno.” Ese pasaje de su novela La mujer en la Muralla se puede copiar y pegar en su propia biografía. Los talleres que Laiseca dicta desde hace más de veinte años, en centros culturales y en su casa, se fueron convirtiendo en un auténtico semillero. Algunas de las voces más destacadas del panorama joven de la literatura argentina se han formado allí: Leonardo Oyola, Selva Almada, Sebastián Pandolfelli, Gabriela Cabezón Cámara o Leandro Ávalos Blacha son algunos ejemplos. Como no podía ser de otro modo, sus talleres también tienen un estilo muy personal.
“Muy oriental”, dicen sus discípulos, que a él lo llaman, sin excepción, Maestro. Durante la primera etapa del aprendizaje, Laiseca casi no da indicaciones, no señala errores, no insiste en la corrección. “Es como el señor Miyagi”, dice Pandolfelli, en alusión al personaje de Pat Morita en Karate kid. “Te hace pintar la cerca y pulir y encerar, y llega un momento en que decís: ‘¿Qué onda?, yo venía acá a escribir un par de cuentos, pero vos no me corregís una coma durante meses, me decís qué lindo, flaquito, y encima voy a hacerte los mandados.’ Pero después llega un momento en que te das cuenta de que el aprendizaje viene por otro lado, que va más allá de lo literario.”
Almada, por su parte, reconoce haber sentido “la ansiedad que siente mucha gente cuando vas y te dice ‘está bien’ y te estimula pero no te marca errores en el texto”. Pero aun en esos momentos confiaba en su criterio: “Sabía que quedándome iban a mejorar, sentía que mis textos estaban mejorando aunque él no me marcara defectos o errores.” Alejandro Millán Pastori, alias el Rusi, otro de sus discípulos, cuenta que, con el tiempo, “entre los mismos integrantes del taller se empieza a producir un ambiente medio raro, y después te das cuenta de que terminaste escribiendo como escribís vos realmente. Te encontrás a vos mismo escribiendo”.
El Rusi Millán, además de discípulo, es cineasta. Y lleva un lustro embarcado en un proyecto al que le está dando las puntadas finales: El mostro (deformación cordobesa de “monstruo”), un documental sobre Alberto Laiseca. La idea surgió con el viaje a Camilo Aldao en 2010. Además de momentos de esa visita, la película incluirá entrevistas, clases en sus talleres y alguno de los cuentos de I.Sat, entre otras cosas. Para Laiseca no será su debut en el cine. En El artista (2008), de Mariano Cohn y Gastón Duprat, interpretó a un anciano que solo pronuncia, varias veces, una palabra: “¡Pucho!” (en argentino: “cigarrillo”).
Tres años después, los mismos directores llevaron al cine su cuento “Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo”. Además de participar en la elaboración del guion, Laiseca actúa como presentador. Sentado a un escritorio, con cientos de libros custodiando sus espaldas y los bigotes marrones de tabaco ocultándole la boca, dice: “La historia que vamos a contar se supone que es ficción. Pero no. Nunca hubo diferencia entre ficción y realidad, porque este es un mundo mágico y no se puede imaginar lo que no existe.” Hace de sí mismo, es él: el de los cuentos de terror, el de los talleres, el que uno ve en persona cuando lo entrevista, el genio alucinado, el ogro bueno. “Cuán grande es el parecido entre un Maestro de verdad y un loco –afirma otro pasaje de La mujer en la Muralla–. La única diferencia consiste en que uno es un loco y el otro es un Maestro.”
Laiseca cree que tendría que haberse ido antes de su pueblo. “Pero, claro, no podía. ¿Quién se animaba a enfrentarlo a mi viejo?” Ya que no iba a enfrentarlo, había encontrado un recurso para, al menos, defenderse de su padre: la imaginación. Recortaba figuritas y las hacía vivir aventuras. Las envolvía en papelitos como si fueran vendas y las guardaba, como a momias, en cofres hechos con cajitas de fósforos. O las disponía en ejércitos y las hacía guerrear hasta morir. Así, escribiendo sin escribir, fue como nació, en su cabeza, Los sorias. “Mucho después me puse a escribirla. Escribí tres porquerías, tres versiones, las deseché. Y empecé de nuevo todo por cuarta vez, a principios de los setenta, sin tomar como base el texto anterior.”
Para entonces ya había decidido ser escritor y ya se había animado, por fin, a romper con su padre de la única manera que podía hacerlo: a los veintitrés años abandonó la carrera de ingeniería química, que había iniciado por mandato paterno, y se fue. Lejos. A trabajar a las cosechas y a leer a Homero y ofrendar carne a los dioses. Después de dos años en el campo llegó, para quedarse, a Buenos Aires. Trabajó como peón de limpieza durante siete años, por sueldos de miseria. “No sabés lo que fue. No tener guita para arreglarte los zapatos que tienen un agujero grande así. ¿Qué hacés? Le ponés cartón, para no tocar el piso con la piel del pie. Por eso en Los sorias cuento que con las lluvias no hay pobreza que no salga afuera. Se te mojan los cartones y ahí te quiero ver.”
Frecuentaba el bar Moderno, en la calle Maipú, reducto de poetas y pintores y otros artistas calificados alguna vez como “los beatniks argentinos”. Laiseca recuerda esa época como su existencia underground. Escribía como un desaforado, pero las editoriales rechazaban sus textos con unanimidad. Hasta que una amiga, la poeta Tamara Kamenszain, le dijo que le iba a presentar a un par de periodistas del diario La Opinión. Bueno, respondió Laiseca, a quien por entonces los nombres de Tomás Eloy Martínez y Osvaldo Soriano no le decían nada. Gracias a Soriano ese diario publicó “Mi mujer”, su primer cuento, en agosto de 1973, y tres años más tarde Corregidor editó Su turno para morir, su primera novela.
Pero antes, en algún momento de esa existencia underground, Laiseca tomó una de las decisiones más peculiares de su peculiar vida: trató de alistarse en el ejército de Estados Unidos para combatir en la guerra de Vietnam. Intentó obtener la ciudadanía estadounidense y, como no se la dieron, le escribió una carta al entonces presidente Lyndon Johnson. Nunca obtuvo respuesta. La primera vez que hablé con él le hice la gran pregunta: ¿por qué? “Tenía un potencial de miedo que gastar. Me dije: ‘Sigo un curso ontológico rápido y gano y vuelvo sano y salvo, o cagué fuego.’ No era por una cuestión política, ni mucho menos para correr aventuras. No soy tan estúpido. La guerra no es una aventura, sino una experiencia trascendental en la cual usted puede perder la vida o volver mutilado. Pierde la vida si tiene buena suerte.”
No pudo ir y esa guerra se convirtió en una obsesión. “Vietnam nunca terminó para mí. Sigue estando. Todavía veo las colinas altas centrales, los boinas verdes, la ofensiva del Tet. Todo eso está pasando hoy.” Sabe de las otras guerras, pero no le interesan. “Yo ya tengo con la mía, que continúa. Saigón para mí está cayendo todos los días. Y jamás caerá. Cuando a mí me ha ido mal con mujeres, lo sentí así: como que me echaban de Saigón con helicópteros y todo.”
¿Cómo es ser la hija de Alberto Laiseca? “Es raro –se ríe Julieta, la única que puede responder esa pregunta–. Lindo, pero raro. Él es superespecial, por todo lo que sabe de cultura, de libros, por su forma de vida, sus creencias. Es un papá fuera de serie.” En otros aspectos, sin embargo, es un padre como cualquier otro: “Supercariñoso, muy amoroso y muy bueno conmigo.”
Años antes, cuando lo entrevisté por primera vez, él me había dicho que “los hijos deben ser conquistados”. “Conquistados por el amor, se entiende: no hay otra manera de conquistarlos. Y no es cosa fácil. Pero vale la pena.” No es cosa fácil. Lo sabe a la perfección ese hombre cuya vida fue marcada para siempre por la dictadura soviética de su padre. Que necesitó irse y dedicarse a trabajos durísimos para liberarse de su yugo. Pero que años después caminaba por el zoológico de la ciudad de Mendoza y se cruzó por casualidad con un conocido de Camilo Aldao. “Me dijo –cuenta Laiseca– esta frase mágica y terrible: ‘Qué viejo que está tu papá.’ Eso me hizo mierda. Entonces lo fui a visitar. Hice bien, no me arrepiento. Mucho peor habría sido que no le pasara bola nunca más. Después lo habría tenido que pagar yo. Después, hasta su muerte, nunca dejé de visitarlo. Le escribía para su cumpleaños, para el día del padre, esas cosas. Y me alegro. Me alegro. Me alegro”, repite como un mantra.
Uno de los pocos recuerdos agradables que Laiseca guarda de los tiempos de la dictadura de su padre son las visitas de unos tíos que le llevaban de regalo alfajores y libros: los Pequeños Grandes Libros de la editorial Abril y los cuentos infantiles de Constancio C. Vigil. Décadas más tarde se propuso “recuperar” aquellos tesoros, al igual que la colección de revistas Más Allá, con relatos de ciencia ficción, que leía en su adolescencia. Y casi lo ha logrado, rastreándolos en librerías de usados y con expertos en coleccionismo. Antes de eso se había propuesto recuperar no los objetos sino, de otra manera, los momentos. “Tengo un pilón inmenso de revistas de historietas –relata su hija Julieta–. Cuando era chica y salíamos a pasear, pasábamos por un kiosco y él me compraba tres revistas para mí. ¡Un montón! Nos íbamos a un barcito y nos sentábamos y leíamos juntos… Es algo que él me transmitió a mí. Solo que yo no las recortaba, ni metía las figuritas en cofres”, se ríe.
Todos los libros de su biblioteca personal están forrados de blanco. Él asegura que es para que no se los roben. Pero también se dice que es porque el blanco los protege de las malas energías. O porque los fantasmas no pueden ver a través del blanco. “Hacen tanta leyenda sobre mi vida que ya ni sé”, se ríe, enigmático. ¿Qué más dicen esas leyendas? Que era tan pobre que se llevaba el papel de las pizzerías de la calle Corrientes para escribir Los sorias con bolígrafos que le regalaban sus amigos. Que cuando dejó de trabajar en la limpieza y empezó a instalar cables de teléfonos aprovechaba para llamar gratis a sus amigos desde lo alto de los postes y leerles largos pasajes de la novela que no paraba de crecer. Que a su primer libro de cuentos, Matando enanos a garrotazos, le negaron un premio literario debido a la inclusión de un gerundio en su título. Pero el libro se publicó, en 1982. El mismo año también vio la luz editorial su segunda novela, Aventuras de un novelista atonal, que contaba la historia de un escritor un poco desquiciado que, en un sucucho miserable, escribe una novela interminable. También ese año terminaba Los sorias, pero su publicación sería mucho más difícil. “Che Lai, ¿por qué no la acortás apenas un poco para que la acepte alguna editorial?”, le preguntaron una vez, según la leyenda, Jorge Dorio y Ricardo Ragendorfer. “¡Mercenarios! –respondió Laiseca furioso–, ¡son unos mercenarios igual que todos!”
Los libros tienen la extensión que deben tener. Esa es una de las máximas de Laiseca. Otra: lo que no es exagerado no vive. Además de las mil cuatrocientas páginas de Los sorias, su bibliografía incluye las trescientas de La hija de Kheops (1989), otras trescientas de La mujer en la Muralla (1990), las setecientas de El jardín de las máquinas parlantes (1993), las seiscientas de sus Cuentos completos (2011) y varias centenas más. “Narrador excepcional, compulsivo, sin filtro ni techo, absoluto dueño de los resortes de la seducción y sujeción del lector amarrado –describe Juan Sasturain en su prólogo a los cuentos de En sueños he llorado (2001)–, Laiseca consigue como nadie que la pregunta básica –durante y al final– no sea por qué ni para qué sino la anterior, la que desde Sherezade halaga y desvela al contador de raza: ¿Y?”
Es casi paradójico que un narrador desaforado como él, en las antípodas de la hipercorrección que lleva a otros autores a la poda casi inacabable de sus textos, haya trabajado durante diez años, tras dejar los cables telefónicos, como corrector en el diario La Razón. “Ahí me movía con un poquito más de plata –cuenta– aunque seguía siendo medio soviético a nivel económico. Había mucho sacrificio, muchas privaciones, pero estaba en el paraíso respecto de lo que era antes.” Los soviéticos, otra vez. Y sin embargo, no todo son críticas contra ellos. “Esta es mi computadora checoslovaca, de las épocas soviéticas”, me dijo señalando la máquina de escribir en la que teclea sus textos después de escribir la primera versión a mano. Nunca usó computadoras: igual que a los teléfonos celulares, las considera un invento del Antiser, del Príncipe de las Tinieblas. “Los soviéticos tenían cosas geniales. Acá no entran virus, no se desploma el sistema, ¡nada! Un gran logro de los soviéticos.”
Con su novela más reciente, Laiseca saldó una deuda con su juventud. La puerta del viento (2014) fue su intento de exorcizar el fantasma de Vietnam. “Yo, el Teniente Lai –dice un conmovedor fragmento autobiográfico–, desde que tenía tres años, cuando murió mi madre y mi padre se volvió loco, no paro de decir: ‘No sé qué hacer para salir de esta lluvia, no sé qué hacer para salir de esta lluvia, no sé qué hacer para…’ Desde los tres años que estoy en Vietnam. Creo ser el veterano más antiguo. No sé qué hacer para salir de Vietnam.”
“La soledad, no tener una pareja: ese es su Vietnam”, me dice Sebastián Pandolfelli, a quien el maestro considera no solo su discípulo sino también su “lugarteniente”. Laiseca ha vivido solo desde 2001, cuando murió la que fue su última pareja. En una entrevista de hace un par de años, tras pedir perdón “por ser tan vulgar”, confesaba que su única cuenta pendiente es el amor. “No estoy enojado con las mujeres –decía–. Creo que ellas en su inmensa mayoría me quisieron todo lo que pudieron. Pero no fue bastante. En el otro mundo voy a estar muy solo. A mis 72 años, tengo que conseguir un amor más o menos completo, o si no voy a estar muy jodido.”
Su hija Julieta reconoce que “es algo bastante pesado para él. Creo que es lo que más le preocupa. Tratamos de estar lo más cerca posible de él, pero no es lo mismo. Nunca es lo mismo, obvio”. La soledad aparece retratada en un bellísimo fragmento de Los sorias. Cuando unos científicos desarrollan unos reproductores hogareños de hologramas, un solitario adquiere “una filmación para tener alguien con quien tomar mate”. “Exactamente a los siete minutos de comenzada la proyección –explica la novela–, la chica decía: ‘¿Vamos a tomar mate, mi amor?’, extendiéndole su mate desértico, inasible. A veces el tipo computaba la máquina para que repitiese la holografía una vez y otra: cuatro, cinco veces o más. Y aquella ilusión fantástica, en el momento previsto, repetía siempre lo mismo: ‘¿Vamos a tomar mate, mi amor?’”
En una oportunidad le pregunté a Laiseca si se consideraba un hombre solitario. “La soledad es una maldición –respondió–. Hay que exorcizarla todos los días. No me gusta. Uno tiene que iniciar grandes campañas militares para derrotar a esa señora. Tiene muchos ejércitos. Pero, como en Vietnam, triunfaremos. Jamás nos echarán de Saigón. Mientras yo viva, por lo menos, nunca me van a echar de Saigón.” Le señalo que antes me había pedido no hablar más de Vietnam pero al final fue él quien lo volvió a traer a la charla. No está de acuerdo. “La culpa la tiene usted, que habló de la soledad –me dice–. ¿O cree que son dos temas distintos la soledad y Vietnam?”
El título La puerta del viento alude a una expresión china referida tanto a un ataque mortal como a una técnica del taichí para distribuir de forma armónica la energía por todo el cuerpo. “Vale decir, la puerta es la vida o la muerte.” Poco después de decir que no sabe qué hacer para salir de Vietnam, el narrador encuentra una respuesta: “De aquí solo puede sacarte el amor de una mujer. Tuve muchas mujeres y a veces hasta me lo creí. Pero soy un zombi. ¿Vos sabés qué es un zombi? El que nunca pudo conseguir la felicidad.” Cuando le pregunto por esta novela, su respuesta –desde el reposo que le exige su salud– es lacónica y definitiva. “La terminé, la entregué, gustó y me la publicaron. Fue una gran suerte, porque ya no quiero hablar más de ese tema. No quiero hablar más de Vietnam.”
En el cuento “Los santos”, Laiseca describe el ritual hindú de los adoradores de la planta Tulasi. Consiste en lo siguiente: un hombre toma un puñado de tierra con una semilla de esa planta adentro, cierra la mano, se sienta en el pasto con el brazo extendido y ya no se mueve de allí en lo que le queda de vida. Un discípulo le lleva alimentos y agua para él y para la planta. Cuando esta germina, invade y rodea y penetra la mano y parte del brazo, que acaban siendo parte del vegetal. Las raíces alcanzan el suelo y la planta Tulasi llega a ser inmensa. “El hombre sigue vivo y a su sombra, incrustado, orándole”, termina el brevísimo relato dentro del relato.
Pandolfelli, “lugarteniente” de Laiseca, cuenta que, sin querer, le inventó un final a la fábula de la planta Tulasi. En ese final alternativo, el maestro muere y se incorpora definitivamente al árbol, pasa a ser parte de él. Entonces cae una semilla, y el discípulo que le llevaba alimentos y agua la recoge, la encierra en el puño y recomienza el culto. “Eso resume lo que hace Lai con sus discípulos”, afirma.
Hay que tener paciencia y confiar en el maestro: otra de las máximas de Laiseca. Siempre lo enojaron –cuentan sus discípulos– los aprendices que se ofuscan por su falta de indicaciones en la primera parte del aprendizaje y abandonan el camino. Paciencia. La misma con la que ahora escribe, poco a poco, una novela sobre Camilo Aldao. Cuando le pregunto si esa también es una deuda con su juventud o con su infancia, responde con timidez: “Creo que sí.” Como si quisiera atar los cabos sueltos de su vida. Una vida un poco delirante en la que ha leído mucho, ha escrito mucho y sobre todo ha vivido mucho. ~
(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.