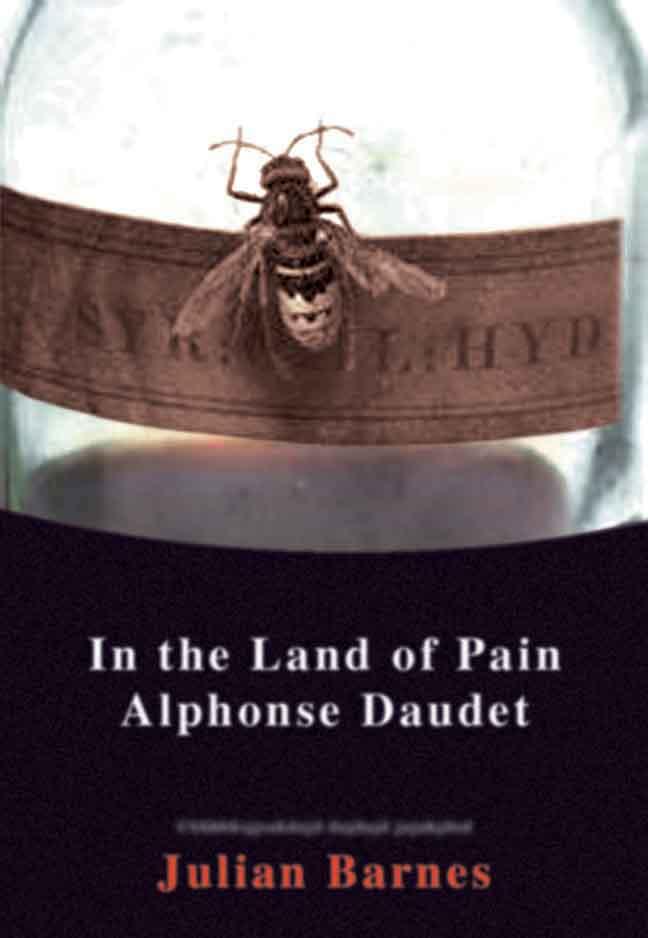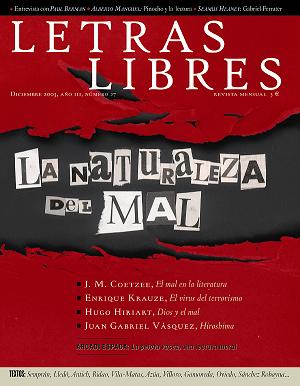“La literatura francesa se acabó cuando un médico inglés curó la sífilis”, reza uno de los dichos más socorridos de la francofobia. Y es que el linaje de la Francia literaria descansó durante todo el siglo XIX sobre el prestigio social y el aura mitológica de las enfermedades infecciosas: la tuberculosis para los espíritus evanescentes, la sífilis para almas duras de roer. A Flaubert, Baudelaire y Maupassant, los tres grandes sifilíticos, debe agregarse el nombre de Alphonse Daudet (1840-1897), el único de los convalecientes que escribió un libro sobre su mal, La doulou, que significa “el dolor” en lengua provenzal. Este libro devastador, que no pudiendo ser ni una novela ni unas confesiones en regla quedó en breve tratado, fue publicado de manera póstuma en 1930. Al cumplirse el centenario de Daudet hubo una reedición francesa (La doulou, suivi d’extraits du Journal de Edmond de Goncourt), y actualmente circula la traducción que el novelista británico y conocido francófilo Julian Barnes ha titulado In the Land of Pain.
Tristón había resultado el destino de Daudet, el autor de La petit chose (1866), de Las cartas de mi molino (1867) y de la saga de Tartarín (comenzada en 1872), condenado a ser lectura pedagógica casi eterna para generaciones de escolapios franceses. A Daudet le tocó en (mala) suerte ser amigo íntimo y contertulio de Flaubert, Turguéniev, Zola y Edmond de Goncourt. Indiferente a la política y a la historia social —en los días del furor naturalista— lo mismo que ajeno a las innovaciones flaubertianas, y demasiado reticente para cometer las indiscreciones monumentales de los hermanos Goncourt, Daudet, rico y famoso en su día, fue sentenciado en fecha temprana por Henry James en calidad de “gran escritor menor” y al cabo de los años el olvido sustituyó a la grandeza. Es difícil apreciar a Daudet sin recurrir a las certidumbres de la historia literaria, que lo presentan como a un espíritu dickensiano sin interés en la sociedad industrial, o con el desdén debido a un regionalista que inventó una Provenza feérica sin correr los riesgos girondinos de su admirado Frédéric Mistral. El más clasicista de los realistas franceses, Daudet ejemplifica bien al escritor condenado a ser sólo un autor nacional, apreciado en la escuela pública e inmortalizado por la estatuaria republicana. De ese purgatorio sólo se puede salir gracias a las preces de la elite internacional que gobierna las letras, y eso es lo que ha hecho Julian Barnes por Daudet al editar In the Land of Pain.
Daudet, el más burgués —en el muy específico sentido francés de la palabra— de los escritores de su tiempo, contrajo la sífilis a fines de los años cuarenta, pero sólo hasta 1880 los síntomas se hicieron evidentes. Validado por el doctor Charcot, una de las eminencias médicas que atendían a Daudet y un personaje clave en su novela familiar, el diagnóstico señalaba una neurosífilis conocida como tabes dorsalis, que provoca ataxia, es decir, la progresiva incapacidad para controlar los movimientos propios. Charcot mismo lo dio por caso perdido en 1885, pero, para no defraudar las esperanzas del paciente, autorizó que Daudet fuese sometido a la llamada suspensión de Seyre, método que consistía en colgar al paciente en el vacío durante algunos minutos para estimular la circulación de la sangre. Desahuciado, Daudet agonizó durante doce años, convertido en un hombre literalmente obligado a seguir su propia sombra para no caerse al caminar. Y a la enfermedad se sumaron sus devastadores remedios, convirtiéndose Daudet en adicto al alcohol, al láudano y a la morfina.
La doulou, que en la edición francesa va acompañada de los extractos del journal de Edmond de Goncourt donde da cuenta de la decadencia de su entrañable amigo, debería estar en una antología del saber decimonónico. Es uno de los pocos libros de esa época que hacen honor al espíritu —tan reverenciado por Daudet— de Michel de Montaigne. Ejercicio de autointrospección clínica (me habría gustado más Oliver Sacks que Julian Barnes como prologuista), La doulou rechaza toda concesión sentimental a los estragos de la enfermedad y, al esquivar sus orígenes venéreos, lo que entonces fue pudor acaba por ser objetividad. Daudet —como Montaigne durante aquel viaje italiano que culmina con la expulsión de una piedra biliar— transforma la piedad que siente por sí mismo en una curiosa exploración naturalista, botánica o topográfica, que pasó inadvertida como tal a los ojos del naturalismo literario.
Anota Daudet en sus cuadernos (y traduzco del original):
Formas del dolor. A veces, bajo el pie, una fina cortadura, un cabello. O bien, navajazos bajo la uña del dedo gordo del pie. El suplicio de los borceguíes de madera en el tobillo. Unos dientes de rata muy afilados mordisqueando los dedos del pie. Y dentro de todos esos males, siempre la impresión de un cohete que sube y sube, para estallar en la cabeza como un fuego de artificio: Procesos, dice Charcot.[…] La vida del mal. Esfuerzos ingeniosos que hace la enfermedad para vivir. Se dice que hay que dejar hacer a la naturaleza. Pero la muerte está en la naturaleza al mismo tiempo que la vida. Duración y destrucción se combaten entre nosotros con fuerzas equivalentes. He visto cosas impresionantes en la habilidad del mal al propagarse. Amor de dos tísicos, con qué ardor se aman el uno al otro. La enfermedad parece decirse: ¡qué bello injerto! ¡Y el producto mórbido que saldrá de ella! Los enfermeros dicen qué bella herida, la herida es magnífica. Uno creería que hablan de una flor.
La segunda parte de La doulou es un tanto más narrativa. Daudet visitó la estación termal de Néris, en 1882 y 1884, y después los baños de Lamalou, a donde irá cada año hasta 1893. Las anotaciones tomadas por Daudet durante esas estancias parecerían un preludio de La montaña mágica, pero a Mann no le interesaba propiamente la enfermedad, sino —como se diría hoy día— sus metáforas. Nada más lejano que la filosofía universal del punto de observación daudetiano. Le interesan quienes, como él, se confinan voluntariamente en esos elegantes morideros:
Reunidos, todos esos extraños y muy variados enfermos se reconfortan con sus enfermedades, recíprocas y similares. Después, la estación termina, los baños se cierran y todo ese conglomerado de dolor se desintegra, se dispersa. Cada uno de esos enfermos deviene un islote perdido en el ruido y la agitación de la vida, un ser extraño a quien la comicidad de su mal hace pasar por un hipocondriaco, alguien que da pena pero en el fondo aburre [pues] la enfermedad siempre es nueva para quien la sufre y banal para quienes lo rodean. Todos se habitúan a ella excepto yo.
Alphonse Daudet retrató su enfermedad como una invasión cuyas tropas —los dolores— van anulando trabajosa pero implacablemente las defensas del cuerpo, que sin embargo reaccionan a través de reverberaciones, sensibilidad punzante ante cualquier ruido, hiperestesia de la piel, quemazón, heridas que no cicatrizan. El consuelo de Daudet, su fuga, durante los días y los años de enfermedad fueron las aventuras del viejo Livingstone en África. Y segundos antes de morir, fulminado por un ataque, durante una reunión familiar, Daudet comentaba con entusiasmo los viajes a la luna de Cyrano de Bergerac. Nada extraño resulta entonces que sea recordado como un viajero intrépido y valeroso por una tierra aún más ignota y fatal que aquélla, la tierra del dolor.
La sífilis de Alphonse Daudet tuvo su verdadero desenlace mórbido en la vida y obra de su hijo Léon Daudet (1867-1942). Es difícil encontrar en la historia intelectual francesa, tan abundante en monstruos, a un personaje de la calaña de Léon Daudet, el antisemita, el periodista venal, fabricador de calumnias, que convertía los asesinatos en suicidios y los suicidios en asesinatos, y cuyo propio hijo, Philippe, el nieto de Alphonse, se suicidaría tras ser rechazado como espía por los surrealistas. Léon Daudet, el obeso degustador que decidía qué restaurante era digno de la cocina nacional francesa y cuál no, el fundador de Action Française y el organizador de los Camellots du Roy, que salían a romper las narices de los judíos como escarmiento frenológico, el profeta de las dos guerras mundiales, el propagandista de las bondades eugenésicas del Tratado de Versalles y el antialemán ante el Altísimo —cuyos libros acabarían por prohibir los nazis—, el monárquico sin rey, excomulgado por ser más papista que el Papa y, hélas!, el defensor de Proust y del arte moderno.
Sucede que Léon Daudet, novelista, nervioso autor de una vastísima bibliografía, vivió aterrado por la posibilidad de heredar la sífilis de su padre, el bonachón don Alphonse, que lo hizo criar en los brazos de Édouard Drumont, padre del antisemitismo moderno. Para conjurar la biología, Daudet hijo escribió L’hérédo (1917), donde postulaba una teoría de la historia francesa basada en la sífilis hereditaria, cuya impronta marcaba las personalidades de los jacobinos, de los bonapartistas, de los republicanos y de todos los enemigos del Trono y del Altar. Pero Léon Daudet vio en los síntomas de su padre, más que un legado decimonónico, toda la imaginería fantástica del siglo XX, y tuvo los arrestos de exponerse a los ojos de la opinión pública como un dudoso ejemplo de curación, confiando en que la voluntad ontológica pusiese fin a la propagación del mal. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.