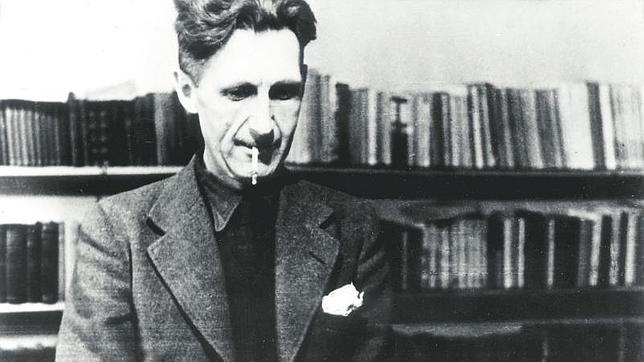¿Sabemos qué clase de operación transforma una imagen cualquiera en un enigma inquietante? ¿Qué clase de poderes alientan en el artista plástico para hacer de una imagen o un conjunto de imágenes una rara perturbación de lo visible? Tal vez lo que nos lleva a formular estas preguntas –unos interrogantes sin respuesta posible, o con una respuesta siempre insatisfactoria– sea la pregunta misma por la naturaleza de la operación artística.
El trabajo de Antonio Gálvez con las imágenes es una suerte de alquimia. Sólo un saber peculiar de substancias, aleaciones, destilaciones y mixturas le permite, en efecto, tener las claves de una actividad que transmuta lo visible en algo que lo rebasa: en algo que, integrándolo, lo disuelve en una realidad más vasta y enigmática. Desde hace muchos años vengo viendo en las imágenes de Gálvez –ya sea su “interpretación” de una muñeca de Marta Kuhn-Weber, un fotomontaje con fragmentos de un cuerpo o el retrato de un artista o un escritor– un arte que hace de la metamorfosis su objeto y su obsesión. No sólo asistimos en cada una de sus piezas a una transfiguración de la realidad, sino que ésta se nos presenta, al cabo, como la base desde la que accedemos a un ámbito donde podemos vivirla más intensamente. Lo real no es sólo lo que vemos y tocamos sino todas sus potencialidades, todas sus virtualidades imaginarias. Gálvez nos muestra una y otra vez esas potencialidades ya realizadas o corporizadas. No sabemos cómo ha sido exactamente el proceso, qué pasos ha recorrido la imagen para llegar a ese estado; lo cierto sin embargo es que, de pronto, la imagen cristaliza en otra realidad. Los nudos, las fisuras, los entramados secretos de lo visible cobran una entidad que no veíamos antes: el artista ha sabido llevar cada uno de los objetos que vemos en la imagen a un reino de conexiones inesperadas. Una muñeca es, así, más que una muñeca: tiene una realidad más honda, puesto que la imagen que nos la muestra la ha dotado de una condición entre fantasmagórica y dramática. Los enlaces insospechados que propone un fotomontaje de Gálvez reinventan la visibilidad de las cosas y los seres. Un retrato, en fin –en sus violentos claroscuros, en la contravención del gesto o en el encuadre desconcertante–, sitúa al retratado en un territorio en el que parecía imposible verlo antes. De pronto, esas imágenes están ahí, inexplicables.
Los medios que Gálvez utiliza en su trabajo, así y todo, son los mismos que se han utilizado siempre en la historia del arte occidental. ¿No está esa transmutación en la raíz misma del arte de Vermeer —ese interior doméstico que se torna misterioso— o el de Van Gogh —la vibración febril de lo visible? ¿No es ésa la transubstanciación de lo real que observamos en las pinturas de Picasso y en las de Klee, en las de Matisse y en las de Morandi? La fotografía le ha servido a Antonio Gálvez para hacer más clara todavía la identificación o el reconocimiento de lo real, y aun en sus collages y fotomontajes el efecto de realidad con base en la fotografía queda reforzado o duplicado. A diferencia de lo que tendemos a creer en primera instancia, la fotografía no sólo no reduce el misterio de lo visible (aunque lo reproduzca lo visible con medios mecánicos), sino que puede en ocasiones multiplicarlo. Se trata de algo que han señalado ya diversos analistas del arte de la fotografía y puede (y debe) ser referido igualmente a aquellas formas artísticas que hacen uso total o parcial de la fotografía como el collage o el fotomontaje. Pocos como Antonio Gálvez han logrado dotar de tanta expresividad a la imagen fotográfica en sus diversas modalidades, rescatando o aislando en lo visible un pathos hiriente, un testimonio muchas veces agrio y punzante que subvierte nuestros preconceptos acerca de una realidad que creíamos conocer y que brota imprevistamente entre los escombros de las evidencias.
La base del trabajo de Gálvez es el extrañamiento. En este sentido, se trata de una creación que tiene sus raíces más cercanas en el surrealismo, para el cual el “extrañamiento de la sensación” fue, según lo declaró el propio autor de Nadja, no menos decisivo que otros rasgos fundamentales de la poética surrealista como el automatismo psíquico o el humor negro. De ahí que Gálvez haya tenido un entendimiento casi cómplice con Luis Buñuel, fruto del cual fue el libro Una relación circular (1994). No hace falta añadir que la “tradición” de Gálvez es también la de los artistas que, de Paolo Ucello a Gustave Moreau, se sumergieron, cada uno a su manera, en el extrañamiento, y muchos de los cuales fueron reivindicados por los propios surrealistas en distintas ocasiones como antecedentes de su indagación. Sin embargo, y a diferencia de los surrealistas, Gálvez no busca tanto lo maravilloso (“lo maravilloso es siempre bello, todo lo maravilloso, sea lo que fuere, es siempre bello, e incluso debemos decir que solamente lo maravilloso es bello”), como una agitación que tiende a subrayar el lado dramático o negro de la realidad visible, la herida del mundo. Cualquier trabajo de Gálvez podría ser identificado casi de manera inmediata desde esa plasmación oscura o trágica, pero lo que más hondamente marca su visión es, se diría, la imagen turbadora y mistérica, la imagen que, destilada en extrañas aleaciones alquímicas, nos hace percibir aquella herida.
Otra realidad, otra imagen, menos oculta o secreta que latente o inminente. Está en las cosas que nos rodean, las más familiares incluso. Con razón escribió Julio Cortázar que Gálvez “nos incita a un territorio diferente de la realidad, a una ruptura con la falsa legislación cotidiana”. Otra realidad aparece, toma cuerpo. Bajo el signo de la laceración, es nuestra realidad, somos nosotros mismos. ~
(Santa Brígida, Gran Canaria, 1952) es poeta y traductor. Ha publicado recientemente La sombra y la apariencia (Tusquets, 2010) y Cuaderno de las islas (Lumen, 2011).