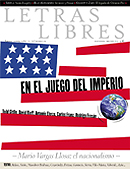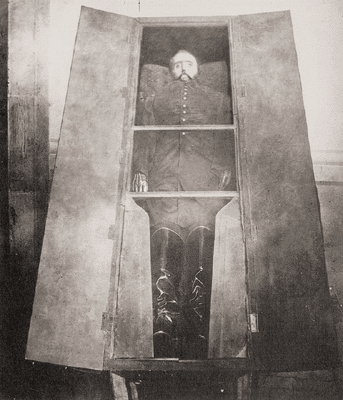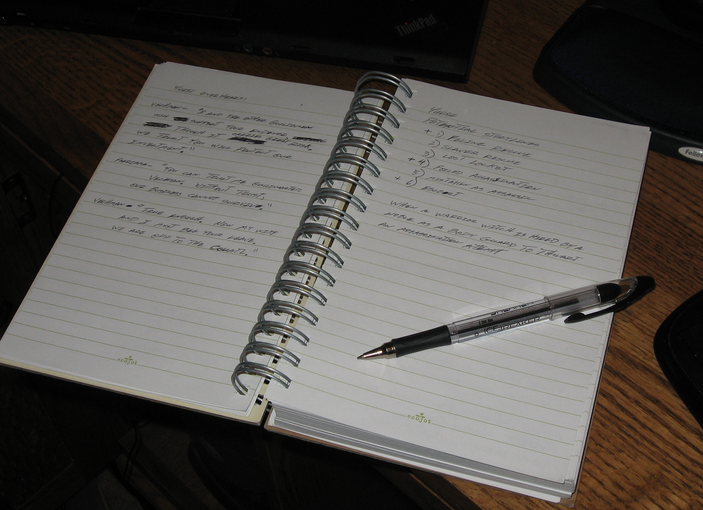La pareja sentada frente a mí en una sala de espera del aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, contempla acercando las cabezas la pequeña pantalla incorporada en la cámara de vídeo digital que él manipula. No son jóvenes, no son delgados, ella se ha atrevido a los shorts, él a una versión civil de los pantalones militares de fajina, y ambos calzan zapatillas de marca. Proyectan ese bienestar despreocupado, afable, que identifica a los turistas norteamericanos. Cuando advierten mi mirada indiscreta, lejos de irritarse, me invitan a compartir los recuerdos de sus vacaciones.
“Buenos Aires is wonderful!”, exclaman en distintos momentos, mientras comentan esas imágenes donde los reconozco, por ejemplo, intentando bailar el tango en plena calle Florida, al son de un precario equipo de audio y gracias al esfuerzo (libremente remunerado) de una pareja profesional, donde ella luce un tajo en la falda y tacos altos, y él no ha mezquinado gomina ni adustez viril. Quién sabe cuántas veces, en la frágil pervivencia del vídeo, estos porteños de utilería reiterarán cortes y quebradas para embeleso de esa pareja y envidia de sus amigos, en los más profundo de Nebraska o de Montana… Quién sabe si algunos compatriotas de éstos, seducidos por una ciudad donde se baila en las calles una coreografía que respeta los roles sexuales tradicionales, decidirán visitar Buenos Aires…
He descubierto que otros bailarines callejeros, éstos con música live, anidan en esa primera cuadra, cortada, de la calle Guardia Vieja, rebautizada Carlos Gardel. La agracia una estatua del “morocho del Abasto” que lo idealiza, adelgazándolo generosamente. Al lado, la imponente mole del difunto Mercado de Abasto, raspada y limpiada con aplicación, impone respeto con el esplendor de una arquitectura que se deseaba permanente y ha demostrado serlo, en todo caso más que tantas confecciones posteriores. Como ocurre con las Galerías Pacífico, las cáscaras vacías de esos edificios hoy albergan shopping malls —abreviados en la Argentina a shoppings—, alambicados descendientes bastardos de los mercados. Son ruidosos y transitados, pero si algo evocan es la animación sonámbula de una estación de ferrocarril.
Si músicos y bailarines callejeros parecen programados para confirmarle al turista que sí, está en Buenos Aires, cuna y capital del tango, estas cáscaras lustradas le hablan al transeúnte de tiempos idos: aquellos en que Florida era una calle elegante, con librerías exigentes y galerías de arte, en que el Abasto era un riquísimo mercado de alimentación. Adentro, en flamantes laberintos de marcas internacionales y consumos superfluos, cualquier particularidad resulta bienvenida. En el Abasto, por ejemplo, funciona un McDonald kosher, entre un fast food asquenazí y otro sefardí. Este reconocimiento a la población judía del barrio, hoy tanto menos numerosa que en otros tiempos, no es meramente decorativo: en ese rincón he visto comer ante mesas de formica a hombres de barba ritual y cabeza cubierta, y todo esos negocios observan el reposo sabático cerrando sus mostradores.
Si el Paseo Alcorta me impresiona como una versión reducida de cualquier centro comercial de Sao Paulo, en el Abasto reconozco un resultado mucho más interesante que sus equivalentes de París y Londres. En París demolieron las espléndidas estructuras metálicas de Baltard para Les Halles, el mercado de abasto metropolitano y tal vez el único edificio del siglo XIX que valía la pena salvar, mientras a trescientos metros de distancia se levantaban otras estructuras metálicas, las tan exhibicionistas de Rodgers y Piano para el Centre Georges Pompidou. A veinte años de su inauguración, éste debió cerrar durante dos años para reforzar esas estructuras, que amenazaban con desplomarse. Hubiese sido más imaginativo alojar los museos, bibliotecas y actividades del Centro en los pabellones de Baltard, una vez que el mercado hubo de mudarse al sur de la capital.
Les Halles denomina hoy a un centro comercial subterráneo, ligado a las redes del “metro” y del expreso regional, que apenas abierto se vio invadido por un público suburbano paupérrimo y por revendedores de droga. Pronto se hizo necesaria un ala nueva, de materiales más vistosos y pasillos menos mezquinos, que corrigieran la puntería mercantil del proyecto inicial. En la superficie, frágiles arcadas y enrejados pintados de verde aluden, post mortem, al mercado que suplantan.
En Londres, también Covent Garden fue sustituido por una imitación arquitectónica, poblada por boutiques con vocación de lujo, para las que el nombre del antiguo mercado de frutas y hortalizas resulta signo de sofisticación. (Verdadera elegancia, en cambio, era la del público de ópera del teatro vecino y homónimo, que recuerdo haber visto una medianoche de 1970, en smokings y vestidos largos, comiendo fish and chips ante los carritos metálicos, entre camiones que descargaban como todas las noches las provisiones para la madrugada cercana.)
Los individuos, felizmente, suelen ser más imprevisibles o inmanejables de lo que suponen quienes planifican sus vidas. Invitado por un festival de cine independiente, coincidí en Buenos Aires con Tom Luddy, director del festival de Telluride y productor de proyectos culturales para Zoetrope, la compañía de Francis Ford Coppola. Ante Puerto Madero —una serie de galpones portuarios largo tiempo abandonados, hoy renovados y consagrados a restaurantes, hoteles y oficinas que aspiran a cierto tono posmoderno— se encogió de hombros: “Es lo que hicieron en San Francisco hace treinta años” opinó, “y en Lisboa hace quince”, añadí. Inmediatamente me pidió que lo llevase a recorrer la estación de ferrocarril de Retiro y la plaza vecina, entre otros lugares igualmente poco prestigiosos frecuentados por uno de sus autores preferidos: Witold Gombrowicz.
Sí, los relucientes remedos de Buenos Aires me parecen preferibles al vandalismo de metrópolis que nunca tomaron en serio al siglo XIX. La pareja de turistas, extasiados ante sus propias imágenes danzantes (¿habrán leído a Borges?, ¿qué sabrán de guapos, compadritos y cuchilleros?), me recuerda que para escapar de la realidad “virtual” no basta con taparse los oídos ante las sirenas de Internet. Fuera de la pantalla de los ordenadores, el desarrollo tecnológico y el frenesí capitalista han hecho realidad tangible las fantasías paranoicas que, en tiempos de la guerra fría, eran coto reservado de la ciencia ficción. El reemplazo de toda cosa por su simulacro ya no es pesadilla sino realidad consensual. Entre sus intersticios sobrevivimos, a veces sonrientes, casi siempre resignados, y de vez en cuando reconocemos un atisbo, un resabio, de tiempos que seremos los últimos en recordar. ~
La noche de María Moreno
María Moreno es una de la cronistas latinoamericanas más originales de la actualidad.
Estudio para un retrato de Francis Bacon
A mediados de la década de los cuarenta, Francis Bacon estaba viviendo en Monte Carlo. Un día, seguramente debido a deudas de juego, se quedó sin dinero. Lo que hizo con…
Reliquias
La devoción popular encontró en los restos mortales el culto al cuerpo humano post mortem.Durante siglos la exaltación por las reliquias —"parte del cuerpo de un…
#HaciaLaPalabra Pregón
Veo a la literatura como un espacio de comunicación en el cual no hallo seguridad alguna. Escribo desde mis limitaciones, desde lo que no pude ser.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES