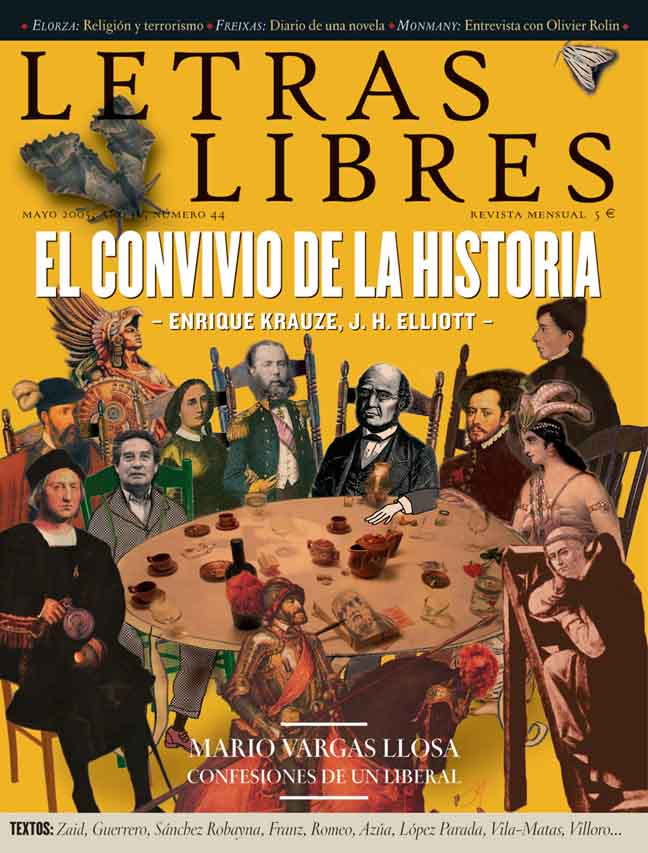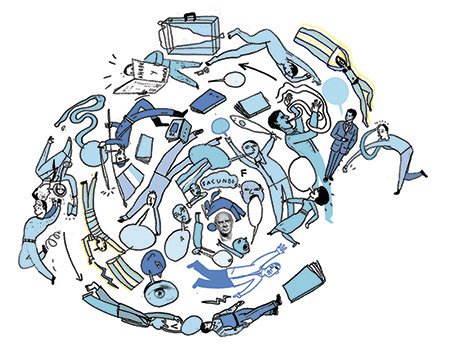Estoy en Gough Square, una placita perdida en”un dédalo de callejuelas de la City de Londres. Tengo dos motivos para buscar este recoveco y ambos son excentricidades inglesas: en esta placita existe la que debe ser la única estatua pública a un gato célebre: Hodge, “a very fine cat indeed”, dice la placa. La casa que habitaron el gato y su dueño es el otro motivo. En ella leyó más que vivió, y habló aún más de lo que escribió, el hombre que mejor conocemos del siglo XVIII inglés: Samuel Johnson, llamado universalmente Dr. Johnson.
Paradoja instructiva para los aspirantes contemporáneos a la fama “belletrística”: de las muchas obras del Dr. Johnson —que lo hicieron el literato inglés más importante de su siglo y, hasta hoy, el autor más citado de su lengua, después de Shakespeare—, sólo se siguen apreciando dos, y no son exactamente suyas. Una es su famoso diccionario, de cuya primera edición se cumplen ahora 250 años. Prodigiosa compilación de la lengua de su época, para la cual Johnson redefinió —a veces de manera inmortal— el corazón del idioma inglés: 43.500 palabras, ilustradas con más de 118.000 citas de obras literarias. La otra obra tampoco le pertenece del todo: es la monumental Vida del Dr. Johnson —un clásico de la prosa inglesa—, escrita por su amigo James Boswell.
La casa es un edificio de cuatro plantas, entre vicarial y lóbrego, que parece arrancado de un libro de Dickens. Y está casi exactamente como era en tiempos del “doctor”. Hasta su particular humor contra la adversidad sobrevive. En el hall del segundo piso encuentro un ladrillo de la Gran Muralla China, donado por la “Asociación de Amigos del Dr. Johnson” en 1922. Johnson le aconsejaba a Boswell ir a ver la Muralla China, “no para su provecho sino el de sus hijos, dándoles ejemplo de un padre curioso”. De ahí el ladrillo. En la última planta, donde trabajó en su diccionario junto a seis amanuenses que apenas bastaban para copiar las citas que él iba escogiendo, hay ahora una pequeña sala de conferencias amenizada por una exhibición temporal: “La medicina en tiempos del Dr. Johnson”. Un conferencista aguarda al público frente a una docena de sillas vacías. Yo soy el único visitante y me siento como Oliveira en el concierto de Berthe Trepat. En una vitrina atisbo un viejo tratado, abierto en la definición de lo que hoy conocemos como “depresión”. El autor la llama con el bello nombre clásico de melancholia, y agrega una explicación: “The British malady”. Antes de que ese mal británico me agarre a mí, bajo las escaleras, y me voy rumbo a Fleet Street.
El “buen doctor”, como lo apodaban quienes apreciaron más su humanidad que su erudición, nació a una vida de penurias en 1709. Su nodriza, su wet nurse, partió por contagiarle tuberculosis linfática a través de la leche. Luego, en los horrorosos tratamientos de la época, el niño quedó con cicatrices imborrables en el rostro y el cuello. Por si fuera poco, era casi ciego de un ojo. Y para más inri, desde muy joven experimentó ciclos de aguda depresión, la que se alternaba con manía (“mi perro negro”, la llamaba). Pobre de solemnidad durante casi toda su existencia, una carta suya lleva la rúbrica “impransus”, significando, al parecer, que se había saltado el almuerzo ese día.
Contra esa estrella, Johnson se dio maña para leer como nadie y escribir como pocos, y —si no ser feliz él mismo— hacer felices a quienes lo rodeaban con una de las charlas más brillantes en un siglo de conversadores brillantes (la Enciclopedia Británica añade a sus oficios de poeta, periodista y lexicógrafo el de “conversationalist”). Lo memorable lo dijo —muy británicamente— al pasar. Como esto: “El patriotismo es el último refugio de los bribones”. O esto, sobre la política de su época (que podría ser también de la nuestra): “La política ahora no es más que un medio para trepar en el mundo”. Su generosidad verbal era tanta que sus amigos, desesperando de que escribiera las agudezas que improvisaba, formaron un club, con sede y todo, sólo para reunirse a charlar con él.
Inevitable imaginar que fue durante esas charlas apasionadas que concibió el mejor de sus esfuerzos: redefinir el idioma en el que pensaba y sentía con sus amigos, intentando —no siempre lográndolo— obrar en defensa del sentido común. Hasta su época, el diccionario más conocido definía el pan como “The stuff of life”. Él, en cambio, aporta definiciones como ésta: “Kiss: Salute given by joining lips”. La cual añade a la sencillez la virtud de sonar tan suave y cariñosa como lo que describe. Y cuando define su oficio de lexicógrafo, no se hace ilusiones: “Escritor de diccionarios; un obrero inofensivo”.
El método de Johnson fue pragmático como su persona. En lugar de intentar definir la esencia de algún vocablo y luego encontrar ejemplos de ello, él antes leía —lo mejor de la literatura precedente—, subrayaba y glosaba palabras, y cuando ya tenía reunidos muchos usos, por contradictorios que fueran, intentaba un equilibrio entre la síntesis y la lista. Hoy parece obvio, pero en su tiempo fue la decantación verbal del espíritu empírico inglés. Esa lengua que sigue sin necesitar academias que la “limpien” y la “fijen” y le “den esplendor”, fue objeto de esta reflexión resignada y práctica del mayor de sus compiladores: “El lenguaje es obra del hombre, un ser del cual no puede derivarse ninguna permanencia, ni estabilidad”.
Esto ocurría a mediados del siglo XVIII, cuando Inglaterra consolidaba su imparable ascenso imperial. Inevitable pensar que esa “definición indefinida” de la lengua inglesa que hizo Johnson, inestable y adaptable —como el derecho anglosajón—, fue el meollo de la cultura pragmática que su país expandía por el mundo. Hasta hoy.
Las conversaciones de Johnson, escrupulosamente consignadas por Boswell en su biografía, son esa segunda obra “ajena” a través de la cual sobrevive su genio. Inmortalizarse y seguir en boca de medio mundo, tras dos siglos y medio, a través del inofensivo trabajo de un “obrero” del idioma, y de esas charlas casuales —el ingenio (wit) aplicado a la cotidianidad—, me parece la gentileza mayor de su inteligencia. Atenuarnos su brillo es la cortesía que nos hacen los grandes espíritus. En español no existe traducción adecuada para la palabra understatement. Como no soy lexicógrafo, no intentaré definirla; más bien, ofreceré este ejemplo: frente a la casa de Johnson nadie emplazó su estatua, cargada de laureles —como se habría hecho en España o Francia—, sino la de su gato: “A very fine cat, indeed”. –
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.