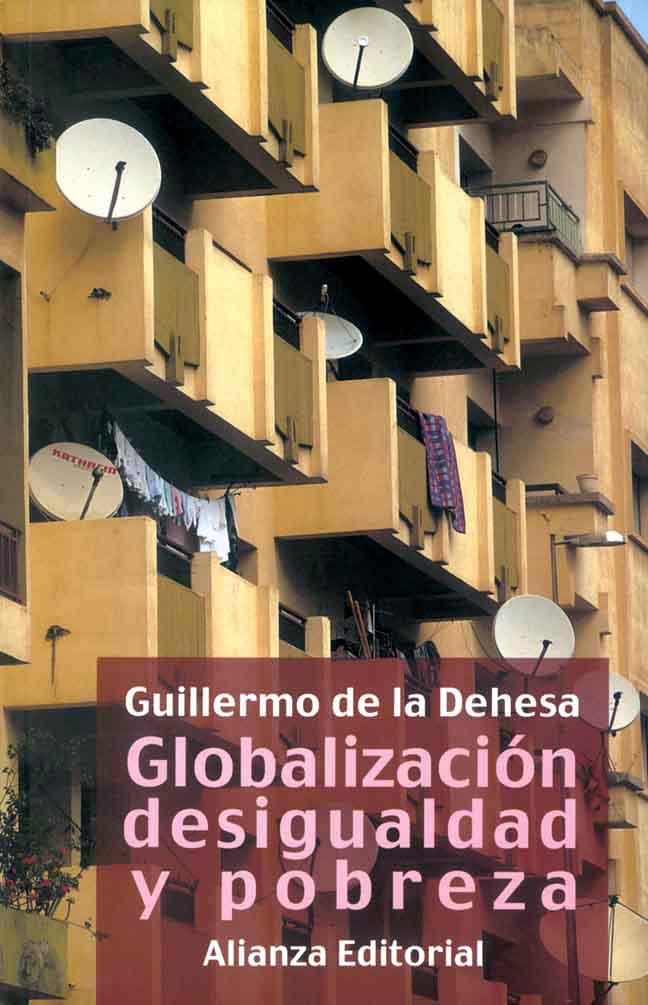Sósima
Acabo de recibirla.
Debí haber sido siempre especialmente amable con ella y sin embargo cada vez que volvimos a encontrarnos me invadió un vórtice de rechazo, quizá de odio.
Es pequeña, de piel algo oscura, bizca, desproporcionada, fea en un grado extraordinario. Fue traída a casa como ayudante en la cocina cuando yo tenía diez años. Desplegó hacia mí especial ternura, cuidados. Estoy seguro de que conoció los cambios de mi cuerpo y, algunas noches, mientras me bañaba desnudo en el río, ya en la pubertad, me secaba, me abrazaba, me besaba.
Fuerte debe haber sido aquel vínculo de ella hacia mí. ¿Tenía apenas dos años más que yo o era mucho mayor? Pasados cincuenta años de eso, puedo imaginar a la figura menuda e irregular fascinada por el adolescente de ojos claros y piel radiante. Si para el niño aquella mujer era como un juguete más, él en cambio debió convertirse para ella en un centro hipnótico de sensualidad, de alegría, de inocencia y de enigmáticas conductas.
Una baraja de pequeños acontecimientos rodeaba su relación: el chico despertaba muy temprano y salía en bicicleta por el estrecho camino hacia la escuela; había tomado un desayuno conciso: leche y arepa, café. Las horas del mediodía –baño prolongado entre las olas– se pierden en giros de encandilamiento. Ella siempre estaba atenta, cuidándolo y complaciéndolo más de lo que se requería.
Por las noches él desaparecía en el grupo de los juegos con sus compañeros. Pero durante algunas ocasiones, sudoroso, agotado por las carreras, decidía bañarse a la orilla del río. Y ella, que había vigilado sus pasos, estaba entonces cerca, esperando para cubrir y adorar su desnudez.
Tal vez cuando él alcanzaba los trece años, la muchacha se casó. Él tuvo la violenta certeza de su ausencia y quizá un raro sentimiento de pérdida, no de celos.
El liceo, nuevos amigos, un cambio de residencia, mil detalles absorbieron su vida. Cuando volvió a recordarla habían pasado cincuenta años.
Era un hombre maduro, profesional exitoso y poco sociable. Se dedicaba a negocios de construcción. Se ufanaba de sus escasos y selectos amigos. Divorciado tres veces, tomaba con naturalidad esos saltos o abismos de las separaciones. Le encantaba un nuevo posible amor, efímero.
Fue durante unas vacaciones: había regresado al pueblo y sentado a la puerta en la cálida casa de su sobrina gustaba de esa costumbre provinciana, que defendía cada tarde. Sin saber cómo la tuvo de repente frente a sí: sin darle importancia todos habían visto acercarse por la calle de bombillos parpadeantes aquella figura irregular.
Menuda, mal vestida (aunque el traje era obviamente nuevo), humilde y feísima como siempre. El tiempo no la había tocado, lo cual añadía un horror de infancia a su expresión estrábica.
Mis familiares la trataron con deferencia, aunque tal vez estaban secretamente asombrados por aquella presencia, desconocida para ellos. Por gentileza, los jóvenes conversaron largo rato conmigo y con ella sobre nuestras épocas pasadas. Ella solo empleaba monosílabos.
Como yo debía descansar en esa casa de mi sobrina, el asombro aumentó cuando avanzada la noche la mujer pidió quedarse a dormir allí. Mi sobrina arregló las cosas y le preparó una habitación cerca del jardincito.
Me acosté perturbado por aquella visita, cuyo sentido no lograba definir. Nada sabía de ella, aunque mencionó sus oficios en un trabajo modesto, en una ciudad cercana.
La mujer había traído su remoto olor a tierra, a brozas húmedas del invierno. No desagradable sino extraño. De repente olvidé todo –su presencia actual, su pasado– y debo haber dormido profundamente.
Cuando desperté, estrujado por sus movimientos, el olor y su lenguaje balbuceante, la mujer estaba sobre mí. Me besaba en la boca, me apretaba contra ella, susurrando un raro canto.
La aparté con violencia, en medio de un impulso de asco, de terror. Como si la figura hubiera surgido del sueño y pesara mucho. Ella se apartó por unos minutos y volvió en seguida sobre mí. Su fuerza era grande. La levanté, la sostuve en el aire y salí de la habitación.
Una lámpara encendida en el pasillo me tranquilizó. Fui a la ventana de la calle. El reloj de la iglesia marcó las tres. No quise regresar a mi cuarto ni volver a verla. Vestido como estaba –shorts y franela– tomé la llave de mi auto, colocada sobre una mesita de la sala, y salí a la calle.
Supe después que me había esperado todo el día. Se fue al atardecer. Expliqué por teléfono que había decidido muy temprano dar un largo paseo por las zonas de mi antigua casa. Nadie supo lo ocurrido.
Dos años después volví a casa de mi sobrina. Y un mediodía, estando en la puerta, la vi venir a lo lejos. Dominado por una irritación, por el desconsuelo, por cierta rabia, me escondí y pedí que no la dejaran entrar.
Y ahora, que soy un hombre viejo, de casi ochenta años, retirado de todo lo que antes me apasionó; ahora que he regresado definitivamente a la casa donde nací, casa que por cambios urbanos queda en una calle amplia, cuando antes era parte de un bosque, del camino y del río; ahora me digo de vez en cuando alguno de los proverbios de Salomón que se ajusta a mi serenidad: “El justo es el que es librado hasta de la angustia.”
Mi sobrina, ya mujer madura y con varios hijos, aceptó con dificultad esta decisión. Pero entendió con dulzura que me gusta la soledad de los finales.
El conjunto de los proverbios me decepciona cuando a veces los releo, pero paradójicamente siempre encuentro en sus trazos alguna frase que me sacude. Como la anterior, que define mi estado de alma libre.
En eso pensaba hoy justo al mediodía cuando alguien tocó la puerta y poco después la graciosa muchacha que me acompaña trajo hasta mí la silueta de Sósima. Nada costó reconocerla: estaba idéntica. Quizá con arrugas más marcadas, pero firme.
Innumerables circuitos de mi existencia se movieron al verla. De manera casi automática tuve el impulso de echarla, de esconderme, incómodo.
Pero mi cara, mis manos, mis pies procedieron solos: fui hacia ella y la abracé, le pedí sentarse conmigo en la sala. Le ofrecí refrescos, café. Aceptó un poco de agua.
Después retuve su mano en la mía, sonreí. Le pregunté por sus hijos o sus nietos. Dijo que trabajaba en el mismo negocito de siempre, en la ciudad vecina. Había tenido noticias de mi regreso y quiso verme. Sentí cómo a mis ojos acudían el brillo y el entusiasmo de la juventud. Dije algo divertido. Reímos. Sus ojos me seguían.
Entonces habló largamente. Sus palabras eran un tejido de cosas simples, de hechos insignificantes que avanzaban como una red misteriosa. Nada memorable ni destacado. Una arena desapercibida en los minutos, en los días y los años. Ni siquiera estoy seguro de haber comprendido lo que decía, tan obvio, tan deshilachado. Pero ella continuaba en voz baja, levantando ahora de vez en cuando la mirada bifurcada, como si alguno de sus ojos quisiera asegurarse de mi presencia o de mi aburrimiento. Sin embargo, no me fastidiaba: el encanto de su eco (por momentos sentí que no hablaba ella sino que repetía dichos de alguien lejano o míos) me impelía a aceptar o a creer que toda una vida pasada había sido diferente: ¿sensatamente inútil como aquellas palabras?
Tuve por momentos la intuición de que a medida que hablábamos también se borraban nuestras existencias, usurpadas por aquellos detalles nimios.
Cuando la muchacha vino a anunciar la cena, me sorprendió el tiempo cómplice que habíamos gastado, charlando. Y entonces ella se despidió. ¿Pude reconocer una sensación de gratitud, de suave desprendimiento nunca antes conocido? ~
La ciudad doble
1
La oficina de cristal es tan alta que él puede contemplar, desde cualquier ángulo, toda la ciudad. Al este la montaña y enfrente el encuentro de los dos grandes ríos bajo el puente, uno con su melena de topacio y el otro de corriente azulada. Pero el vasto círculo de los ventanales no deja escapar la agitación de calles, autopistas, torres y casas, con lo cual el movimiento externo, aunque disminuido, adquiere mutaciones incesantes.
Aunque lo deseó mucho, nunca creyó que le sería asignada tan pronto esta sala magnífica. Estaba en su futuro, lo supo siempre; pero cuando hace un año se produjo el acuerdo –o la orden– desde el Centro, su alegría fue indetenible y formó parte como de una real sorpresa.
Ni siquiera prestó atención al brillo codicioso de los otros gerentes; también ellos debieron creer que serían elegidos –y lo merecían casi todos–, pero nadie podía dudar de su preparación y su capacidad. Está en la plenitud de los cuarenta años y hace veinticinco que pertenece a la empresa, toda una vida de servicio impecable. Tenía que ser así.
Alguna vez pudo preguntarse por qué ocurría con él. Al final de la adolescencia, ya entrenado aquí, creyó que a sus jefes los movía su condición social para favorecerlo. Y en algún momento dudó de sí mismo. Pero cuando asumió las responsabilidades, el aprendizaje de idiomas y la estancia en remotos países, no hubo más vacilaciones. Él era perfecto para este mundo, lo comprendió, lo practicó. Y aquí está: no en la cumbre del poder, como creyó hace un año, pero sí en medio de lo más sofisticado y selecto del personal. En la cadena internacional de sus compañeros y sus jefes siempre habría alguien con mayor responsabilidad o conocimientos: y él siempre de nuevo estaría a punto de ascender.
Hoy ha traído a la oficina un maletín, ropa fresca, viajará durante dos horas y regresará al anochecer. La mañana es espléndida, la ciudad, desde lo alto, parece temblar dentro de un sol líquido. Siente el ruido de la nave; desde el local más próximo entran su secretaria y otro ejecutivo. A través de los ventanales y la gran puerta automática, la alta e inmensa terraza lo espera. Allí abordará. Su ánimo es triste, pero menos que ayer cuando recibió la noticia: como él mismo los entrenó y los aprovisionó de minúsculos teléfonos, pudo hablar entonces con sus tres hermanos. Aunque pertenece a la ciudad, nunca se desprendió de ellos y este viaje tan súbito y breve en el fondo guarda correspondencia con tantos otros que le permitieron huir hacia su casa, desaparecer en la serenidad de su familia y de la soledad, volver a ser el que fue.
2
El suave vértigo del vuelo deja atrás la ciudad. Con cuánta emoción vino a ella y con cuánto afecto la reencuentra después de sus estancias en otros países o al regresar desde su antigua casa. Alguna vez ha estado a punto de pensar cómo pudo ocurrirle la transformación de su vida, pero no se lo aclara: en el fondo hay una rara continuidad que lo complace. Esta vez hay un agudo, desconocido sentimiento de pérdida, de melancolía, y sin embargo dentro de sí algo se impone y lo acostumbra a esa ausencia, como ya ocurrió con los abuelos –cosa que no recuerda bien– y con su padre y otros hermanos.
Por eso mientras vuela y escucha los comentarios, discretos, del piloto, una cálida remembranza lo lleva a las imágenes familiares, al pasado lejano, pero también a lo que ocurrirá cuando llegue. Desde este mundo de su oficina y de su vida actual quizás aquellos años o sus momentos de hoy podrían percibirse como algo irregular, tal vez cruel o insano. Pero nada de lo que antes ocurrió ni de cuanto lo espera está fuera de su ser: lo constituye, lo completa, casi como un aura soñada o una nube próxima. Su vida ha cambiado igual que las formas incesantes de las hermosas y espesas nubes dentro de las cuales pasa, pero él sabe que estas son siempre iguales, una energía duradera.
Conversa con el piloto, quien menciona algún licor o le ofrece café; pero a la vez él, que de niño vivía tanto en el cerrado circuito de su tribu como escapando hacia poblados de las orillas de las lagunas –y por eso encontró a gente de alguna empresa que invitaba a familias para que les permitieran educar a sus hijos en algunos de esos pueblos; por eso alguien captó su facilidad para hablar español y para otras cosas: y allí se originó lo que es su vida en la gran ciudad–, él deja que su imaginación o el breve sueño que lo somete por un instante lo arrastre a sabores perdidos: el del pitraque, el del cristal de guayabas, el de la bola de plátano.
El pitraque: había que sembrar un tipo de maíz muy especial: de granos blancos con puntitos violáceos. Recogerlo al final del verano, ponerlo en el sereno de las noches y finalmente molerlo con piedras. Para esa harina se traería el agua más pura; se haría un fuego intenso y luego delicado: el resultado es esa bebida nutriente, simple y casi salada y con sabor a luna o a nube, que se deshace sobre la lengua como arena.
Las guayabas maduras, en cambio, se recogen en cualquier momento. Hay que hervirlas mucho y solo elegir el líquido; el mismo, con fuego incesante va a adquirir espesor, tonos de rubí y un sabor rojo. Ya gelatinoso es el postre, cristal ideal.
Para el plato fuerte, en su casa, el pescado preside todo, con su infinita variedad. Pero carece de perfección si no se acompaña con bola de plátano: un racimo de este debe estar verde, ser hervido hasta que ablande y luego macerado entre maderas o piedras hasta que se reúna en una masa suave: el pan de los dioses.
3
La nave flota en una orilla del inmenso lago y allí permanecerá; el piloto trae comida y prefiere dormir dentro del vehículo, esperar. Antes de acuatizar ya él ha cambiado su traje de oficina por unos shorts y una franela. Está descalzo. Sus hermanos acaban de recogerlo en una pequeña canoa. Mientras descendían, las nubes y los bosques tramaban un tejido protector. La selva acoge pequeñísimas viviendas y el verdor alucina.
Su madre murió hace cuarenta y ocho horas. Entonces fue envuelta, por las mujeres y por sus propios familiares, primero con las grandes hojas de plátano, secas, que formaron un sudario sepia y de timbre oscuro; después por los vecinos con las hojas más frescas, de esmeralda tierna. Algunas lianas rojizas y fuertes la cercaron. Y solo entonces fue colocado su cuerpo –como el de todos los muertos de cada familia, cuando llega la hora final– en la esterilla de cañas pálidas, sobre los cuatro fuertes troncos que resistirán el calor.
Bajo el aéreo féretro, madera seca. Y el más anciano, al atardecer, al borde mismo de las aguas, ya movidas por el viento las crestas del lago, vino a encender el fuego y a mantenerlo durante dos días y sus noches, mientras los demás se retiraban.
Y esto es lo que él ve, entre sus lágrimas silenciosas: el pequeño altar humeante a orillas del agua, la envoltura apenas llameante, cuya ceniza cae al suelo dulcemente. Solo una línea oscura suspendida por los bejucos.
Él y sus hermanos saltan desde la curiara. El sol aún resplandece moviendo la fronda. Su llegada convoca el regreso de todos. Vienen los viejos y los niños, la población ya no es grande. En silencio, como ha sido durante milenios. Y entonces las mujeres traen las cestas donde el plátano verde ha sido cocido y macerado. Y esperan que él se incline, estremecido, tome un poco de la masa verdosa y suave y la impregne con las cenizas puras que han caído.
A sus espaldas las aguas, sobre ellos el monte inmemorial. En sus bocas el cuerpo que todos consumen con lentitud hasta que desaparezca la ardiente ceniza. ~