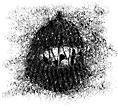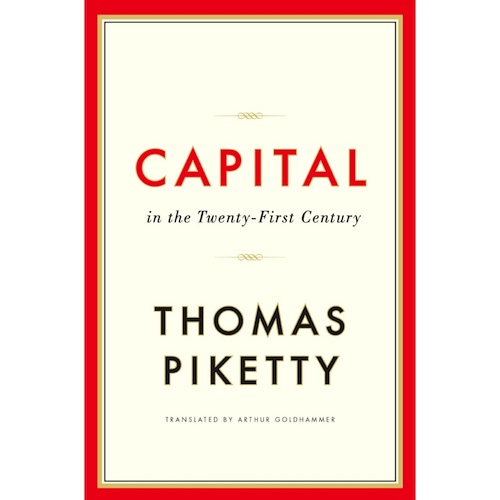No sé por qué tenía tantas ganas de venir a Montevideo. Su nombre siempre me ha fascinado. Pero la fascinación por los nombres no tiene explicación. Por lo menos no una explicación convincente. Montevideo es la ciudad natal de algunos poetas franceses: Isidore Ducase —Conde de Lautreamont—, Jules Supervielle y Jules Laforgue. Aquí nació Juan Carlos Onetti y también el gran pintor, teórico y hacedor de juguetes uruguayo Joaquín Torres García.
Al contrario de Buenos Aires, Montevideo se arroja al Río de la Plata, se entrega al río. Hay agua por todas partes. Me encanta pararme en las bocacalles de la ciudad vieja y ver agua a mi derecha e izquierda. Esta presencia constante del agua le da a la ciudad un ritmo amortiguado, como de siesta. Aquí todo parece suceder en cámara lenta. Además nunca hay suficiente gente en sus calles. Pareciera que están siempre en otra parte.
Quizás esa otra parte sea La Rambla, el larguísimo malecón de la ciudad. Hoy es sábado y muchos lugareños están pescando y tomando mate en la orilla, sentados en los bancos, encima del rompeolas. Hace un día espléndido y sopla la brisa. Pero la brisa trae, intermitentemente, olores nauseabundos. El río está contaminado y montones de peces muertos flotan en la orilla. Las gaviotas sobrevuelan la zona en busca de alimento. Se arrojan a las aguas en picado. Pero en el último instante, a escasos centímetros, rechazan la presa, no alcanzan ni a tocarla y huyen espantadas. Las gaviotas no son aves carroñeras. Los pescadores, sin embargo, continúan pescando.
A pesar de la gran cantidad de personas que hay en La Rambla, no escucho ruidos. La gente habla poco. Y los que hablan no suben la voz. Veo muchas parejas en silencio, casi mudas, y reina una atmósfera contemplativa. También hay muchos hombres solos, leyendo, escribiendo, concentrados en alguna tarea de cara al atardecer. Todos toman mate profusamente y los que caminan llevan su termo de agua caliente bajo el brazo. Y es que los uruguayos ostentan una amplia sabiduría matera. En el mercado de Tristán Narvaja —una especie de Rastro que abre todos los domingos—, escuché a un feriante vendedor de mates enseñar a una chica argentina (¡!):
—Tu primero colocás la yerba a un costado del mate, luego agregás un poco de agua fría para que la yerba hinche y recién echás el agua caliente, tá?
—Tá, respondió la chica con ironía, y siguió las indicaciones con reticencia.
A lo largo de La Rambla hay monumentos, bustos, esculturas. Pero en un espacio tan grande estos monumentos lucen diminutos. Y en realidad son diminutos: caritas de mármol sobre bases de cemento que miran hacia el atardecer con mirada triste o estatuas ecuestres de héroes nacionales que parecen galopar sobre ponis. Monumentos no monumentales que hablan de una discreción y un marcado laconismo. Es como si la estridencia simbólica a la que nos tienen acostumbrados otras naciones mudara hacia una sutileza distinta y se manifestara de forma tímida y abreviada. Montevideo practica con éxito una retórica de la mesura. Casi todo en ella es cauto y comedido.
Sólo al final del malecón puedo ver estructuras más ostentosas: los divertimentos luminosos del Parque de Atracciones Rodó y el famoso Hotel Casino Carrasco, actual sede de Mercosur. Lo que antes era un hotel señorial de los años 20 arropado por el encanto de la decadencia, ahora es un edificio espléndidamente gélido. Las remodelaciones le han otorgado un aire impecable y desangelado. Es raro verlo allí, iluminado de amarillo y violeta, en medio de un paisaje anclado en la nostalgia. Por eso no desentona al lado de los armatostes del parque de atracciones: la antigua construcción, ahora abundantemente maquillada, parece una nave espacial o una sala de juego de Las Vegas. Un espanto.
Pero el destino del resto de la ciudad no ha sido el del Hotel Casino Carrasco. Montevideo es declaradamente nostálgica. Sus edificios más emblemáticos viven un prolongado y digno envejecimiento. El Palacio Salvo, por ejemplo, se alza magnífico en la Plaza Independencia desde su color gris un poco sucio. Su alta torre achirimbolada, donde asoman ventanas opacas, recuerda cierta decadencia modernista y hace pensar en una inspiración catalana. Quizás sea la construcción más alta de la ciudad. Desde el barco se lo ve destacar entre el resto de los edificios, erigiéndose como un símbolo. Un símbolo vetusto y memorioso, pero un símbolo al fin.
Se ha dicho que la grave crisis económica que vive Argentina ha herido, por lo pronto, y de manera directa, a España, a las empresas españolas. Sin embargo está claro que uno de los primeros afectados es la República Oriental del Uruguay. Colonia, Montevideo y sobre todo Punta del Este, destinos frecuentes del turismo y el consumo argentino, verán muy mermados sus negocios ahora que cada argentino apenas cuenta con menos de mil dólares mensuales para sus gastos. La contracara de esto es que buena parte de la fuga de capitales argentinos fue a parar, paradójicamente, a bancos uruguayos.
Ya en el barco de regreso pienso en los motivos que me trajeron a Montevideo. De Lautreamont, Supervielle y Laforgue prácticamente no queda ningún rastro. El barco inicia su desplazamiento entre aguas vastas y marrones. Ya en la mitad del enorme río me asomo a través de las ventanas para distraerme un poco y de pronto veo islas, verdaderas islas flotantes que por efecto del espejismo parecen levitar, a lo lejos, por encima de las aguas. Es raro verlas cuando el sol cae a plomo sobre el Río de la Plata: no son islas, me digo, son fantasmas. –