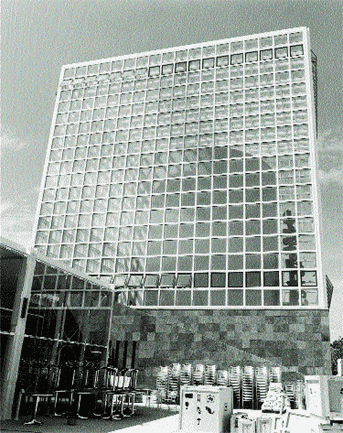A ojos del lector curioso, el hecho de que un escritor decida escribir sobre otro es, como todo lo que hace, revelador. Pero ¿de qué? El irascible Doctor Johnson sobre el sanguinario Richard Savage; Elizabeth Gaskell, tan interesada en la sociedad, sobre las introspectivas hermanas Brontë; Arno Schmidt, obsesionado con el idioma, sobre Bulwer Lytton y sus dificultades estilísticas; la liberal Carol Shields sobre la conservadora Jane Austen; todo esto (y un revuelo de lectores que se alzan indignados ante cada uno de estos atributos reduccionistas) parece un apareamiento en el Arca de Noé que no es ni mucho menos satisfactorio. Sin duda, en la decisión de Henry James, tomemos por caso, de escribir sobre Nathaniel Hawthorne o en la de Jean Paul Sartre sobre Jean Genet hay algo más que una tendencia al sometimiento o la deferencia al encargo de algún editor.
Es curiosa la elección que, quince años atrás, Michel Houellebecq hizo de H.P. Lovecraft como tema. No porque Lovecraft no sea fascinante. Es probable que casi todos los lectores que, en la adolescencia, lean su primera narración de Lovecraft no olviden esa experiencia. Recuerdo haberlo descubierto en 1968, en Buenos Aires, en una traducción de Rafael Llopis que presentaba los mitos de Chtulhu al público de lengua española (se mantiene entre los clásicos más vendidos). Recuerdo mi inquietud al pasar cada página, sin saber si los relatos eran verídicos o no, si todo aquello era invención de un genio malvado o la revelación de oscuros secretos que el mundo había sido demasiado cobarde para exponer anteriormente. Jorge Luis Borges, que no se decidía si le gustaba Lovecraft o no, dijo que trató de liberarse de este dilema escribiendo un relato a la Lovecraft, “There Are More Things”, publicado en 1975 en El libro de arena. Consideró fallido su experimento.
Pocos lectores de Houellebecq asociarían la obra de éste con la de Lovecraft. Autor de varios libros muy aclamados internacionalmente sobre la sociedad del laissez-faire (Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales, Plataforma, Lanzarote y La posibilidad de una isla), famoso por sus ofensivas declaraciones a la prensa (contra el Islam, contra las mujeres, contra los críticos literarios, contra los gays), Houellebecq sin duda podía escoger entre una gran cantidad de autores que le gustaban o no. La vida y obra de un escritor de temas de horror (aunque clásico) no parece una opción evidente. Por encargo del editor Michel Bulteau, H.P. Lovecraft: contre le monde, contre la vie [H.P. Lovecraft: contra el mundo, contra la vida, Siruela, 2006] se publicó en 1991 en una serie sobre escritores de culto, titulada Infrequentables, y quizá no fuera más que un libro escrito por motivaciones económicas. Pero existen otras posibilidades, desde luego. En la vena de las declaraciones públicas de Houellebecq, el lector encontraría en su libro Lovecraft un gesto de desdén, el capricho de un chico malo, un berrinche literario. El año pasado, la revista francesa L’Imbécile dedicó a Houellebecq una gran parte de su edición del verano y obtuvo de este autor una entrevista en París, durante la cual, de pronto, Houellebecq anunció que se iba “para lavarse” (según la revista se había presentado a media tarde bostezando y despeinado, con unos pantalones sucios sujetos con una cuerda). “¿Y ahora que hago? –preguntó el periodista, enfadado–. ¿Entrevistar a su esposa?” “Sí”, respondió Houellebecq, y se fue. A pesar de esta conducta, la revista lo elogió: “Detrás de la apología que hace de lo banal y el lugar común, Houellebecq oculta una profunda aversión por la vida, perspectiva que no podemos suscribir aunque resulta inevitablemente comprensible […] Este autor ocupa un lugar importante en la literatura”.
O bien el lector podría suponer que la elección de Lovecraft como tema fue un intento de Houellebecq de producir una especie de testamento literario, una Ode pour l’election de son sepulchre presentada como la Tombeau de H.P. Lovecraft (o, como dice John Banville, “la declaración apenas disimulada de un joven escritor en exceso ambicioso, muy iconoclasta y sencillamente desenfrenado”). O podría parecer un apareamiento de espíritus afines, uno interesado en una sociología imprecisa, el otro en la oscuridad invisible, uno obsesionado con el sexo, el otro con presencias oscuras, ambos fascinados por lo sobrenatural.
O el libro pudiera tener su origen en un auténtico entusiasmo literario, ya que el retrato que hace Houellebecq de Lovecraft es totalmente entusiasta. Quizá demasiado, pero ya se sabe que los lectores son grandilocuentes con sus autores preferidos, y a menudo llevan sus elogios más allá de lo verosímil. En ocasiones la originalidad de la comparación es interesante, como cuando Houellebecq sugiere que Lautremont podría ser el precursor de Lovecraft (Borges señaló una vez que “todo escritor crea sus propios precursores”). ¿Pero deberíamos tomar en serio a Houellebecq cuando compara a Lovecraft con Kant? “Así como Kant quería echar los cimientos de un código ético válido ‘no sólo para un hombre sino para todos los seres racionales’, así Lovecraft quería crear un horror capaz de aterrorizar a todas las criaturas dotadas de razón. Aparte de esto, ambos tenían cosas en común: los dos eran en extremo delgados y tenían debilidad por los dulces y eran sospechosos de tal vez no ser del todo humanos.”
“No ser del todo humano” era una condición que le interesaba a Lovecraft por encima de todo; la existencia de criaturas demasiado horribles para ser descritas, demasiado repugnantes para nombrarlas, demasiado malignas para concebirlas, los monstruos que aparecen en las pesadillas. Para Houellebecq, por otra parte, los monstruos son “demasiado humanos”. En el intento de defender a Houellebecq de las acusaciones de racismo, un año después de sus declaraciones contra el Islam en la revista Lire, en septiembre de 2001, tres conocidos editores franceses publicaron un artículo en Le Monde en defensa de la libertad absoluta de expresión literaria, e inadvertidamente incluyeron en su razonamiento al autor de Plataforma y al de los relatos de Chtulhu. “El cometido de la literatura no es dar alivio, sino perturbar y ofender –dijeron–. Existe para provocar. De otra forma ¿qué objetivo tiene? Nada humano, ni inhumano, en ese sentido, queda fuera del ámbito de la literatura.”
En este territorio sin confines, dice Houellebecq, “la obra de Lovecraft puede compararse con una gigantesca máquina de los sueños, de pasmoso alcance y eficacia.” Eficacia, sí; alcance, no estoy tan seguro. Houellebecq reconoce la obvia cualidad principal de Lovecraft: su capacidad de crear un universo y, con éste, una mitología. “Crear un gran mito popular –sostiene Houellebecq– es crear un ritual que el lector espera con impaciencia y al que puede volver con un placer cada vez mayor, seducido en cada ocasión por una repetición diferente de los términos, apenas modificados de forma tan imperceptible que le permiten calar en nuevas profundidades de la experiencia.” Pero claro, tratándose de Lovecraft la profundidad no es progresiva. Por el contrario, para casi todos los lectores el primer encuentro con Chtulhu es el más profundo, el que nos afecta con mayor intensidad. Posteriormente, el horror resulta en gran medida previsible. Hemos vivido esa experiencia, hemos perdido y recuperado la calma, después ya podemos leer los demás relatos con la misma estremecedora anticipación de un segundo o tercer paseo en el Tren Fantasma de la feria, sin recordar exactamente dónde aparecen los esqueletos pero seguros de que saldrán. Una vez leída la primera narración de Lovecraft (y precisamente porque los mitos que indagó fueron obra suya), todos los demás parecen parodias, Lovecraft riéndose de Lovecraft. La mitología de este autor es convincente en masse. No tolera un análisis atento, su virtud es su vaguedad, como señala con acierto Houellebecq. “No se trata de una mitología coherente, trazada con precisión. Es diferente de la mitología grecorromana o de cualquiera otra cuya claridad y finitud son casi tranquilizadoras. Esas entidades lovecraftianas siguen siendo algo tenebrosas […] Conservan una inefabilidad fundamental.” A diferencia de las mitologías esenciales de Mary Shelley y Bram Stoker (aquella interesada sobre todo en las terribles divinidades de la ciencia y éste en las del sexo), la mitología de Lovecraft no se puede expresar plenamente con palabras porque produce un sentimiento mudo; no terror, sino horror. En el siglo XVIII, Ann Radcliffe hizo una útil distinción entre terror y horror. El terror, dice, ensancha el alma y lleva todas nuestras facultades hacia una actividad febril; el horror las contrae, las paraliza, en cierto sentido las extingue. La diferencia entre ambos, prosigue, es que el horror conserva una fosca inseguridad sobre el mal temido. El terror se expresa con palabras, el horror aniquila la razón de sus víctimas.
Esta incapacidad de expresar con palabras lo ocurrido (no alcanza el vocabulario humano, no hay narración capaz de hacer contacto con la experiencia real) también es característica de la literatura francesa de la segunda mitad del siglo XX. Se ha acusado a escritores como Alain Robbe-Grillet, Maurice Roche, Nathalie Serraute o Philippe Sollers de ser aburridos, de enamorarse de sus propias palabras a la vez que desdeñan las exigencias ordinarias de la trama, y de no tener en cuenta la recomendación de Lewis Carroll: “Cuidar el sentido, que los sonidos se harán cargo de sí mismos”. Houellebecq a menudo cae en esta peculiar forma de pedantería, al dar (por ejemplo en el libro sobre Lovecraft) títulos a los capítulos como “Proferir el Gran No a la vida sin debilidad” o “Y sus sentidos, vectores de inefable locura”, que parecen lemas de camiseta japonesa. En francés suenan un poco mejor, pero no tanto, y la traducción a una prosa inteligible revela su decorativa banalidad: “Endurézcase” o “Sus sentidos lo engañan”. En su última novela, La posibilidad de una isla, Houellebecq hace señalar a su narrador que un conocido concepto clasifica a los artistas en dos categorías: revolucionarios y decoradores, y que él escogió pertenecer a estos últimos.
Puede ser que en reacción a todo esto, un buen número de escritores franceses del siglo XXI nos hayan dado imitaciones de gran éxito comercial de una desdeñada literatura popular respetuosa con los cánones: de la novela de detectives por excelencia de principios del siglo XX (Jean-Claude Izzo) a la novela histórica del XIX (Christian Jacq) y la novela filosófica del XVIII (Catherine Millet). Houellebecq evitó estas posibilidades y tomó la dirección contraria, produjo en cambio novelas que no sólo le dan poca importancia a la trama en aras de una atractiva combinación de las palabras, sino que desdeñó también las palabras bonitas y recurrió a la tediosa crónica de personajes tediosos que cuentan sus tediosos gestos y fantasías cotidianas. “Necesitamos un antídoto supremo contra toda forma de realismo”, rugió el neorromántico Lovecraft, que no podía prever el estilo de su admirador francés neorrealista. Oscar Wilde señaló con perspicacia que ambas actitudes son en esencia lo mismo: Calibán enojado al no poder ver, y luego al ver, su propia imagen en un espejo.
Los críticos franceses se entusiasmaron con la obra de Houellebecq y lo calificaron primero de “provocateur” y después de “innovateur”, y explicaron que exponía la parte oculta de la sociedad francesa a través de un osado gesto literario destinado a “épater le bourgeois”. El problema es que hoy en día, en la Francia de Chirac y Le Pen, no quedan burgueses que épater. Más bien, en el caso de Houellebecq, los lectores parecen haber descubierto los placeres de la banalidad. No se trata de la banalidad existencial del teatro del absurdo, ni de aquella implacable de las novelas del realismo kitchen-sink, sino la de la denominada clase consumidora, cara al gusto de Brett Easton Ellis y Jay McInerney. En los libros de Houellebecq los personajes llevan una vida sin objetivos, no tienen nada interesante que contar, son racistas y misóginos de una manera convencional, tratan el sexo como algo que sirve para matar el tiempo, alternado con actividades lucrativas y cenas costosas. En un momento swiftiano de Ampliación del campo de batalla (pero sin lograr el humor ni la perspicacia de Swift), Houellebecq explica: “En un sistema sexual por completo liberal, algunas personas llevan una vida erótica variada y emocionante; otras sólo disponen de la masturbación y la soledad. El liberalismo económico es una ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades y a todas las clases sociales. El liberalismo sexual es lo mismo.”
Lovecraft, si se hubiera permitido reflexionar sobre el comportamiento sexual de su especie, seguramente habría estado de acuerdo. Pero “Lovecraft –señala Houellebecq– no tenía una verdadera actitud de novelista. Casi todos los novelistas se sienten obligados a presentar una imagen exhaustiva de la vida, con el cometido de ‘iluminarla’ bajo una nueva luz, pero por lo que respecta a los hechos, no tienen una libertad total de elección. El sexo, el dinero, la religión, la tecnología, la ideología, la distribución de la riqueza […] Un buen novelista no puede dejar de tener en cuenta estos elementos.” Efectivamente, son los temas favoritos de Houellebecq; seguramente no lo son de Lovecraft. Éste declaró muchas veces que el sexo en la literatura, por ejemplo, le parecía “una simple indagación indiscreta de la parte más baja de la vida”. (Dado que esta aversión recibe la plena aprobación de Houellebecq, el lector podría preguntarse lo que hubiera pensado Lovecraft de algunos pasajes de este autor, como la escena de La posibilidad de una isla en la cual el protagonista se masturba frente a la cámara de un teléfono portátil en beneficio de una remota señora.) Las escenas de sexo y las observaciones racistas hechas a la ligera son características de Houellebecq, como las cartas perfumadas y el guante dejado caer en la novela de fin-de-siecle.
Houellebecq, como Lovecraft, dice no tener tiempo para la “novela tradicional”, con lo cual, supongo, se refiere a la novela que se atiene a la trama y el personaje. “Una novela tradicional –sostiene– puede compararse con una vieja cámara de aire que se desinfla después de depositarse en el mar. Una corriente de aire generalizada y más bien débil, como un goteo de pus, concluye en una nada arbitraria e indistinta.” En cambio admira lo que denomina el “estilo” de Lovecraft, y cita largas partes de su obra para demostrar por qué. Por ejemplo (de El que acecha en la oscuridad): “Conocía desde antes cosas abominables, pero lo que había aprendido desde que hiciera un pacto con las cosas externas era casi demasiado para la salud mental. Todavía ahora me niego a creer por completo lo que él quería decir sobre la constitución del infinito último, la yuxtaposición de las dimensiones y la temible posición de nuestro cosmos conocido, del espacio y el tiempo, en la interminable cadena de conexión del cosmos y los átomos, que forma el supercosmos inmediato de las curvas, los ángulos, y la materia y semimateria de la organización electrónica.”
“Aquí nos encontramos en plena poesía –comenta Houellebecq–. Si los críticos consideran ‘deplorable’ el estilo de Lovecraft –prosigue–, también cabría concluir que el estilo es intrascendente en la literatura y pasar a otro tema.” Lovecraft era menos ambicioso. Escribió en una carta de presentación al editor de Weird Tales, en 1923, que tenía “la costumbre de escribir relatos raros, macabros y fantásticos por diversión […] Mi objetivo es todo el placer que me pueda dar la creación de ciertas imágenes caprichosas, situaciones o efectos atmosféricos, y el único lector que tengo en mente soy yo mismo.” Y comparando su tipo de horror con el de Henry James, Lovecraft confiesa taimado que a su juicio: “James tal vez sea demasiado disperso, demasiado untuoso y fino y demasiado apegado a las sutilezas de la lengua para darse cuenta cabalmente de todo el horror desenfrenado y devastador de las situaciones que crea.”
James, como muchos de los mejores narradores de lo sobrenatural, lo filtra casi imperceptiblemente en una situación cotidiana, una sensación más que una presencia, un presentimiento más que un acontecimiento. Pero Lovecraft, como señala Houellebecq, no quería comenzar sus relatos con los hechos banales de la vida diaria y después, gradualmente, abrir grietas “en la lustrosa superficie de lo ordinario”. Lovecraft sólo se interesaba en lo sobrenatural mismo, en el horror inmediato, en la abominación que atenaza al lector desde el primer párrafo. “Escribe para un público de fanáticos, los lectores que encontraría sólo después de muerto”, señala Houellebecq. En esta observación se ve que se hace ilusiones. En efecto, todo el libro sobre Lovecraft parece un curioso autorretrato, desde la pasta, donde las caras de Lovecraft y Houellebecq ocupan una mitad cada una, como Narciso contemplando su propia imagen en el estanque. H. P. Lovecraft: contra el mundo, contra la vida, el subtítulo evoca un epitafio que Houellebecq querría para sí.
Desafortunadamente para los libros que nos gustan, no son anónimos. Allí está el nombre del autor, como instando al lector a indagar sobre él, a descubrir en las circunstancias personales del mago el truco secreto que le permitió producir el acto de magia. Las biografías a menudo nos distraen de la obra misma, pero es inevitable, y es triste que casi todos los lectores no puedan leer a Cervantes sin recordar que concibió El Quijote de la Mancha en la cárcel, o a Verlaine sin recordar que golpeaba a su mujer encinta. En el caso de Lovecraft, aun antes que la biografía oficial de L. Sprague de Camp, publicada en 1975, sus lectores sabían que era, muy abiertamente, un fanático, racista y antisemita, un creyente declarado en la superioridad de la raza aria. Odiaba a los negros: “El negro es sumamente inferior –escribió en 1930–. Los biólogos contemporáneos sin sentimentalismos no pueden dudarlo”.
Justificó la persecución de los judíos: “No hay nada más necio que la pretenciosa trivialidad del trabajador social idealista al proclamar la necesidad de excusar la repugnante psicología del judío porque nosotros, al perseguirlo, somos en parte causa de que sea así. Son tonterías […] Despreciamos al judío no sólo por las huellas producidas por nuestra persecución, sino por su falta de fibra, ¡que nos ha permitido perseguirlo en primer lugar! ¿Es concebible, así sea por un instante, que los miembros de una raza nórdica pudieran ser tratados a golpes por sus vecinos durante dos mil años?”
Se oponía a la inmigración de italianos, españoles y asiáticos en los Estados Unidos: “Espero que pronto se frene de forma permanente la promiscua inmigración. Dios sabe cuánto daño ha causado la aceptación de hordas ilimitadas de la escoria de ignorantes, supersticiosos y biológicamente inferiores del sur de Europa y Asia occidental.”
A veces concentraba todo su odio en una única diatriba. Por ejemplo, en 1925: “Lo único que permite tolerar la existencia donde abundan los negros es el principio de Jim Crox, y quisiera que se aplicara en Nueva York tanto a los negros como a esos tipos más asiáticos de judíos con cara abotagada, de rata. Hay que esconderlos o eliminarlos, lo que sea para que el hombre blanco pueda transitar por la calle sin escalofríos ni asco.”
En otras ocasiones, sus opiniones traslucían en sus gustos literarios: “Contemplad al gran Whitman, cuyos versos licenciosos hacen la delicia del disoluto y entibian el alma de los cerdos.”
Houellebecq no encubre este aspecto más oscuro del carácter de su personaje. “Los narradores de horror –sostiene– por lo general son reaccionarios porque tienen una conciencia particular, cabría decir incluso profesional, de la existencia del Mal.” Pero la conciencia del Mal (aun con la M mayúscula) no conduce en forma inexorable al racismo. En realidad, se puede decir que, por el contrario, tiende a hacer repugnante todo tipo de prejuicio (si bien la realidad política revela que, por desgracia, no siempre es así).
En su introducción a la edición española de los relatos de Lovecraft, Rafael Llopis señala que gran parte de la mitología de Lovecraft se apoya en la idea de que los muertos están entre nosotros, creencia negada por los racionalistas del XVIII pero restablecida por los románticos, en lo que Llopis llama la “negación de una negación”. No se abandona la perspectiva racional, simplemente la reviste (o socava) lo irracional, y Llopis cita a la amiga de Voltaire, Madame du Deffand, que dijo no creer en los fantasmas, pero temerlos. Lovecraft prosigue la tradición romántica, salvo que el placer de lo macabro, recién descubierto por los románticos, que “mantiene una oscura inseguridad sobre el mal temido”, vivo en lo que C. G. Jung denominaría el “inconsciente colectivo”, adquirió en la época de Lovecraft una espantosa y clarísima precisión. Lovecraft pudo haber encontrado las diabólicas criaturas de Chtulhu más allá del poder de las palabras, para sus contemporáneos (hablamos de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial) el horror intuido cobraba gradualmente concreción.
En 1933 Lovecraft publicó dos relatos. “Los sueños en la casa de la bruja” y su continuación, “La llave de plata”. En este último hay una inquietante cita de uno de los libros imaginarios más famosos, el Necronomicon, escrito en una prosa ramplona por el árabe loco Abdul Alhazred. “…en la inmensidad que trasciende nuestro mundo existen formas oscuras que atrapan y sujetan. Se sabe que la Cosa que se arrastra por la noche, el mal que desafía el Signo Mayor, la Manada que vigila la puerta secreta que cada sepulcro tiene y prospera en lo que emana de los que ahí residen: todas estas Negruras son menores que AQUEL QUE vigila el Portal: AQUEL QUE guiará al precipitado más allá de todos los mundos hacia el Abismo de los devoradores inefables.” Ese mismo año, Adolf Hitler fue elegido canciller de Alemania.
“Hoy más que nunca –indica Houellebecq– Lovecraft habría sido un inadaptado y un solitario”, ya que, como reconoce, “en realidad Lovecraft siempre fue racista”. Con dificultad, Houellebecq trata de justificar la posición de Lovecraft diciendo que, de todas formas, “este racismo no trascendió lo aceptable en su clase social […] Sólo era particularmente anticuado”. Ese “sólo” es un golpe para el lector, como un puñetazo en plena cara.
El recurso a la aceptabilidad social es un antiguo método para tratar de justificar lo injustificable. Se trate de racismo, antisemitismo, esclavitud, sacrificios humanos, lapidación, la respuesta seudoetnográfica es: “todos lo hacían en aquellos tiempos”. Este método también se puede utilizar para explicar por qué una declaración extremista no sea más explícita. En el caso de Houellebecq, el lector percibe que la tolerancia de nuestra sociedad con un provocateur mitiga sus puntos de vista.
A veces los límites son retóricos: darle la vuelta a la frase para que el insulto no sea ad hominem sino ad ideam. En su sonada entrevista con Lire, Houellebecq explicó que había experimentado una revelación durante unas vacaciones en el Sinai. “Me dije que la idea de creer en un único dios era estúpida. No me venía en mente otra palabra. Y la religión más estúpida de todas es el Islam”. Ante la indignación de grupos musulmanes, Houellebecq respondió que no había dicho que los árabes fueran estúpidos, sólo su religión.
A veces esos límites son literarios: el autor atribuye a sus personajes sus prejuicios para que sean literatura y no correspondan a él. En Las partículas elementales Houellebecq hace a un maestro describir de la siguiente manera a uno de sus estudiantes negros: “Yo estaba seguro de que tenía una verga enorme. Todas las chicas estaban locas por este gran babuino y heme ahí, tratando de enseñarles Mallarmé. ¿Para qué carajos? Así se va a terminar la civilización occidental, pensé con amargura, con la gente adorando las vergas grandes, como babuinos hamadrias.”
Denis Dempion, en su biografía de Houellebecq recientemente publicada, Houellebecq non-autorisé: enquête sur un phénomene, aclara en qué medida el autor de Las partículas elementales se pone y pone a personas que conoce como personajes de sus libros, con fechas, nombres, lugares, opiniones exactas, incluso la decoración de los muros y sus manías alimentarias. Autor y protagonista se funden sin disfraz en Plataforma, Ampliación del campo de batalla, La posibilidad de una isla.
Aun cuando escribe sobre la atroz perspectiva de Lovecraft sobre el mundo, Houellebecq pone lo suyo en la descripción. Para Lovecraft “el universo no es sino una furtiva organización de partículas elementales”, afirma, citando el título de su segunda novela. Más adelante resume la actitud de Lovecraft hacia sus congéneres de la siguiente manera: “odio absoluto por el mundo en general, agravado por una aversión al mundo moderno en particular”. Las propias ideas de Houellebecq se mezclan y revuelven con las de su objeto de reflexión, y el lector ya no sabe quién está expresando la opinión de que, por ejemplo, “el bien, el mal, la moral, los sentimientos” son “invenciones victorianas”, y que “lo único que existe es el egoísmo”. Houellebecq suscribe muy explícitamente la perspectiva de Lovecraft sobre la vida, expresada al principio de su relato “Arthur Jeremyn”. “La vida es algo odioso, y desde el fondo, detrás de lo que sabemos de ella, se vislumbran indicios diabólicos de la verdad que a veces la hacen mil veces más abominable.” Hace algunos decenios William Empson previó una respuesta a esta perspectiva. “Es de una altanería pedante –dijo Empson– decir ‘el mundo no es suficientemente bueno para mí’. El mundo es magnífico más allá de todo lo que se pueda decir y demasiado bueno para cualquiera de nosotros”.
Houellebecq concluye su retrato de Lovecraft con una nota triunfal. “Ofrecer una opción a la vida en todas sus formas –dice– constituye una oposición permanente, un recurso permanente a la vida, éste es el cometido más elevado del poeta en la tierra. Howard Phillips Lovecraft cumplió esta tarea”. Pero ¿de qué manera? Sin duda, nuestra experiencia de la vida nos hace desear otras opciones. La teología y la literatura fantástica han tratado de proponer algunas que, según nuestra fe religiosa o nuestros gustos literarios, nos han conducido al país de las hadas o a la guerra, nos han consolado o enfurecido.
Houellebecq señala el apego de Lovecraft a un vocabulario tomado de la ciencia y de las matemáticas de la arquitectura. En la comparación de dos escritores, autor y tema, puede servir una metáfora geométrica. Los libros de Houellebecq proponen un círculo vicioso, Lovecraft una línea recta. El mundo mezquino de Houellebecq , que quisiera reflejarnos la vida que deberíamos modificar, es, a fin de cuentas, simplemente redundante. Lovecraft, por otra parte, que tradujo sus prejuicios y sus miedos en pesadillas inefables y monstruos míticos cuyo poder de acecho no mengua, propuso realmente una opción: horrible, misantrópica, convincente, y que a fin de cuentas no conduce a nada. ~
– Traducción de Rosamaría Núñez
© 2006, Alberto Manguel