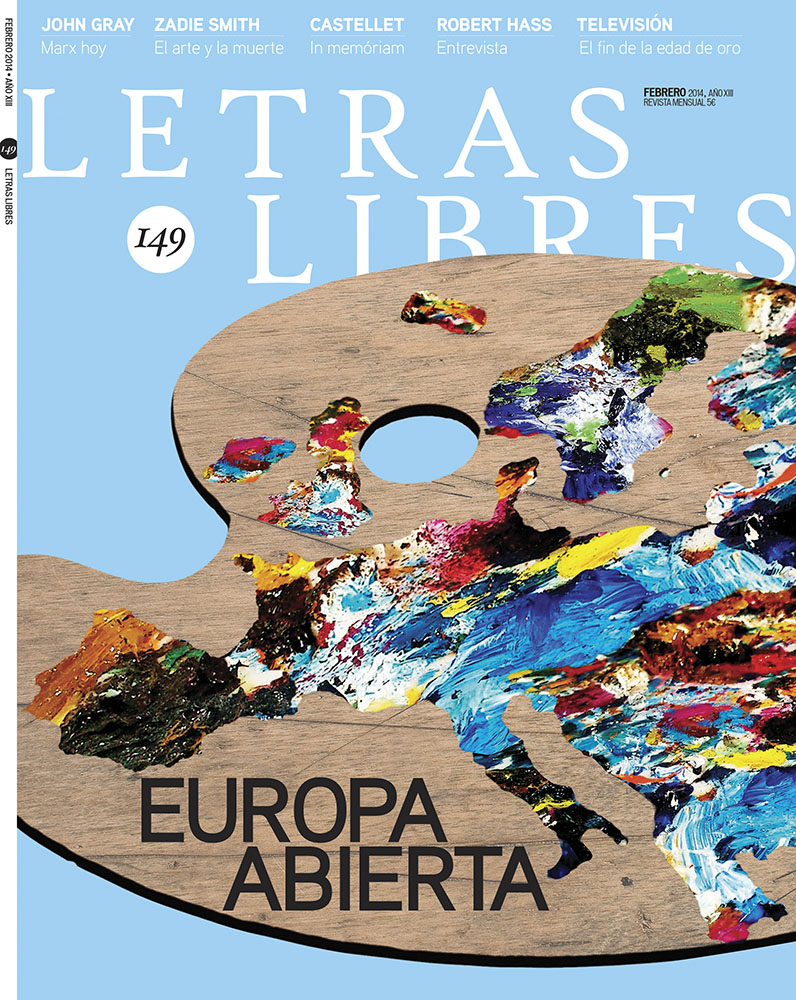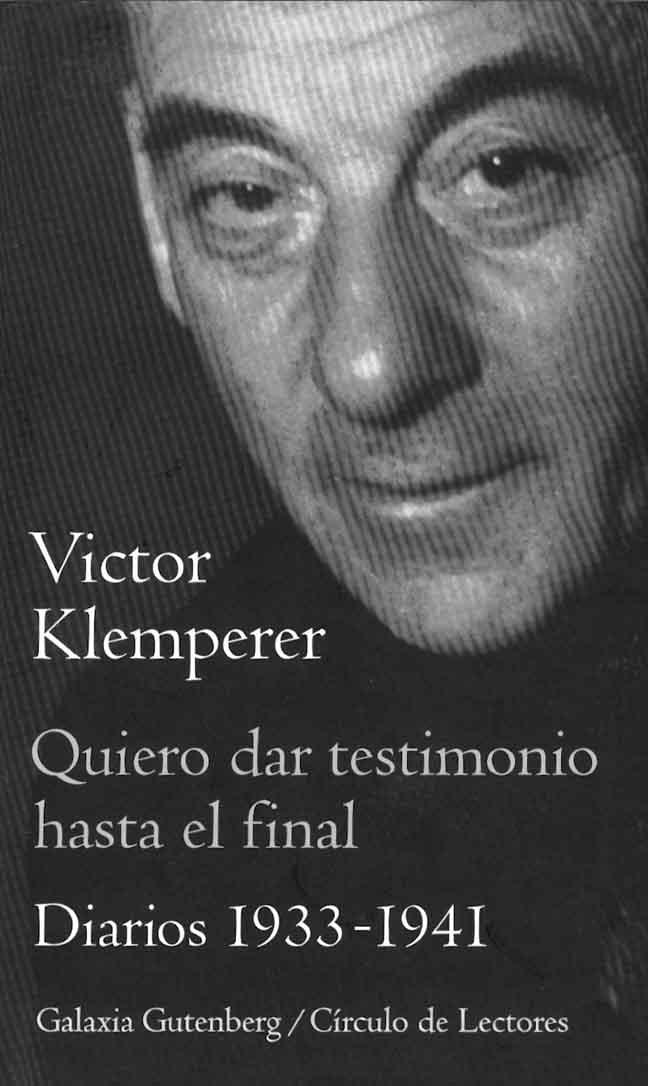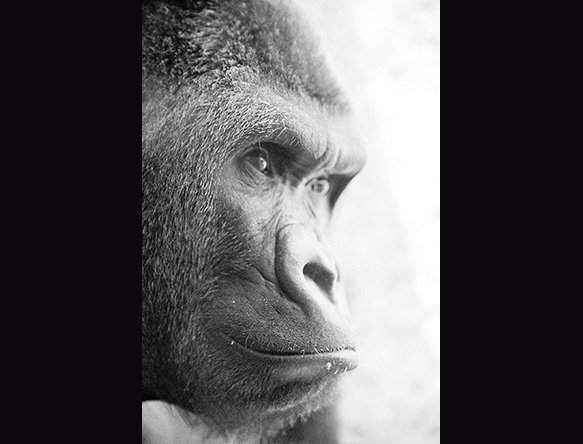Hace un año era prácticamente imposible abrir una revista sin toparse con un texto cuyo tema fuera “la nueva era dorada de la televisión estadounidense”. De Mario Vargas Llosa a Bernardo Bertolucci, sin obviar a figuras que han hecho de la comentocracia el centro de su existencia (Slavoj Žižek, por ejemplo), nos llegaba la oficialización de una noticia que ya conocíamos desde hace tiempo: la influencia y complejidad de trabajos como Los Soprano, The wire, Deadwood, Six feet under, The shield, Mad men y Breaking bad, entre otros, que demostraban que la televisión estadounidense, por lo menos en su división genérica de “drama”, vivía una “era de oro”, cuya efervescencia creativa solo era comparable con la explosión que cineastas como John Cassavetes, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Dennis Hopper provocaron en la industria fílmica durante la década de los setenta.
El “espíritu de la época”, el zeitgeist, ya no habitaba las pantallas de las salas de cine, sino los plasmas de las te- levisiones de alta definición y las pequeñas ventanas de nuestras computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Pero las percepciones en torno a la cultura popular, incluso las más sólidas y universales, son monedas que se devalúan en cuestión de meses, a veces días. El análisis de lo popular –de lo pop– con frecuencia nace muerto.
Hoy, la vigencia de la “era dorada” la cuestionan los mismos frentes que comenzaron a propalar su reinado: las revistas web de entretenimiento. En “The golden age of TV is dead; long live the golden age of TV”, Todd VanDerWerff, analista cultural, apuntaba: “Existe una sensación gradual pero consistente de que la ‘era dorada de la TV’ –con sus antihéroes y estructuras intrincadas– se acerca a su final […] La idea primaria que anima esta lógica de pensamiento es que con el final de Breaking bad y la próxima conclusión de Mad men, los últimos vasos comunicantes con la era de Los Soprano habrán desaparecido. Aún habrá series con antihéroes como protagonistas, tanto buenas (Boardwalk empire) como malas (Ray Donovan), pero el humor imperante se aleja de hombres oscuros en tiempos oscuros haciendo cosas oscuras.”
En “TV eats itself: Welcome to the end of the golden era”, Andy Greenwald, de Grantland, era aún más categórico. De acuerdo con el crítico, el futuro de la televisión carece de promesa si sus mejores cartas de presentación son Game of thrones o The walking dead; productos repletos de concesiones, pero con la suficiente cantidad de temas y detalles adultos como para autoproclamarse programas de calidad. Greenwald no solo declara el final de la “era dorada”, sino que advierte el comienzo de una “era zombi”, donde la réplica y el conformismo sustituirán a la innovación de antaño. En la opinión de Greenwald, el surgimiento de spin-offs –programas nacidos como extensiones de trabajos anteriores– como Better call Saul y Marvel’s agents of S.H.I.E.L.D onfirma esta tendencia.
¿Estamos realmente frente a la muerte de la “edad dorada”? ¿La explosión creativa iniciada en 1999 por Los Soprano, y que pareció alcanzar su cenit en cuestión de atención mediática con el final de Breaking bad en octubre de 2013, comienza por fin a diseminarse? Además de responder a estas preguntas, este texto intenta poner en perspectiva lo alcanzado por las series dramáticas en años recientes, tanto en términos temáticos como de influencia narrativa. El ejercicio es obligado: el futuro mismo de la producción de contenidos en Estados Unidos –y por ende, de la industria cultural de Occidente– descansa en que la televisión hasta hace apenas un par de décadas era considerada como una “caja idiota” por una buena parte de la intelligentsia mundial.
Eras doradas
Describir la ebullición de las series dramáticas estadounidenses en el presente siglo como una “edad de oro” es inexacto por varias razones. Presupone, en principio, que concebimos a este ciclo estrictamente como una etapa virtuosa, producto en su totalidad de la confluencia de diversos talentos y voluntades en periodos prolongados de inspiración. Bajo esta lógica, una vez agotada la energía innovadora, la “edad de oro” terminaría por completo.
La concentración de talento en un lugar y tiempo específicos es innegable. En el libro Difficult men (The Penguin Press, 2013), el periodista Brett Martin relata cómo el ascenso de un puñado de ejecutivos, liderados por Chris Albrecht, a los altos mandos de Home Box Office (HBO) en los noventa fue toral en facilitar el contexto para que el canal se convirtiera en el hogar del grupo de visionarios responsables de redefinir la narrativa audiovisual de nuestros días: David Chase (Los Soprano), David Simon (The wire), Alan Ball (Six feet under) y David Milch (Deadwood), entre otros que vendrían después. La estrategia, asumida por Albrecht y su equipo, de que era necesario producir contenidos desafiantes, y no mantener la inercia heredada de los ochenta de transmitir películas y deportes, fue el factor que inspiró la leyenda de HBO–propiedad de Time Warner– como paraíso creativo. Si bien la evolución de un ámbito artístico a causa de nuevas condiciones mercadotécnicas dista de ser un escenario inédito –véase la emergencia de Hollywood como industria cultural, por ejemplo–, no se había visto esa clase de transición materializada en la industria televisiva: el temor de Albrecht a que los dueños de las cintas y programas deportivos optaran por lanzar sus propios canales de distribución y los dejaran fuera de la jugada, tanto en la transmisión por cable como en el naciente mundo online, derivó en una inversión enfocada en el riesgo y la innovación.
Independientemente de las luces y sombras de cada programa en específico, la línea de producción habla por sí sola: Oz (1997), Sexo en la ciudad (1998), Los Soprano (1999), The corner (2000), Six feet under (2001), The wire (2002) y Deadwood (2004) constituyen, por sí solas, una época de esplendor. Ya cadenas como fx (The shield) y AMC (Mad men, Breaking bad) se sumarían después, pero el cambio en su dimensión más vigorosa sucedió en un solo lugar, HBO.
El legado de las primeras series de HBO rebasa la mera buena factura. Los Soprano y The wire rompieron con la dinámica de los episodios unitarios de las series dramáticas del pasado y crearon, quizá sin proponérselo, un formato de amplio alcance ajeno a la clásica estructura interna: exposición/desarrollo/desenlace. El eslogan de HBO–“No es televisión, es HBO” (It’s not TV. It’s HBO)– no era una exageración. La audiencia estaba frente a algo que iba en contra de lo que entendían por televisión: dramatizar los aspectos posibles de los personajes hasta agotar todas sus aristas de interés, así tomara nueve años. En estos formatos –temporadas compuestas de once a trece capítulos de alrededor de una hora de duración– no había catarsis ni vueltas de tuerca espectaculares, pero sí la creación de universos donde la atención al detalle trasfiguraba la intimidad de cada uno de los personajes en un tratado de dimensiones inéditas. El cliffhanger –ese mecanismo que colocaba a los personajes en una situación precaria al final de la emisión para mantener el interés del espectador hasta el siguiente capítulo– se tornó casi en un anacronismo. Aquí se aspira a lo exhaustivo. El polémico final de Los Soprano no fue una broma anticlimática, como muchos acusaron en su momento, sino una conclusión lógica de su planteamiento y estructura interna: una vez relatado todo lo que se tenía que contar, lo que sigue es un simple salto a negro. Fin.
El fallecimiento, a mediados de 2013, de James Gandolfini colocó en perspectiva lo alcanzado por Los Soprano. No es una sobrevaloración hiperbólica producto del sentimentalismo: nunca antes habíamos conocido a un personaje de una forma tan completa como a Tony Soprano. Tampoco es una cuestión de actores y ventanas de tiempo. Dr. House pudo haber durado veinte años y el doctor, interpretado por Hugh Laurie, no iba a dejar de ser la botarga que todos conocemos. En cambio, el número de dimensiones que Gandolfini acumuló durante los nueve años de transmisión de Los Soprano –incluido su aumento de peso y las capas de responsabilidad adquiridas por el personaje– es algo que ningún actor había conseguido antes. El formato para lograrlo simplemente no existía.
The wire es un caso aún más extremo. De hecho, uno de sus grandes placeres llega hasta el final de la tercera temporada, cuando la retirada de dos de sus personajes principales genera la sensación de que, tras más de treinta horas acumuladas, la serie apenas acaba de empezar. Renegadamente lineal y adversa a la floritura (casi no hay banda sonora ni mayores despliegues visuales), ningún capítulo del monstruo creado por David Simon y Ed Burns funciona como una unidad en sí misma. La serie solo cobra pleno sentido hasta que se ven sus cinco temporadas. La negociación es rigurosa: los escritores demandan un compromiso de largo plazo con el espectador para finiquitar el contrato.
La historia antes de HBO
Antes de HBO los dramas seriados tendían a caer en uno de tres escenarios posibles: capítulos unitarios centrados en una situación y con un mínimo desarrollo general; miniseries con historias bien definidas; e híbridos orientados a compaginar la satisfacción inmediata del episodio unitario con la construcción de una mitología narrativa destinada a una conclusión.
Estos modelos siguen siendo la norma en la televisión estadounidense. El primer modelo casi siempre se presenta como una propaganda del sueño americano: abogados, doctores o policías entregados a su profesión, que destierran el caos existencial o restablecen la confianza en las instituciones al erigirse con la victoria frente a la adversidad (La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, CSI: Crime scene investigation). La segunda modalidad, la de las miniseries, se ha mantenido heterogénea e impredecible a lo largo del tiempo, con un rango que va de la telenovela histórica al drama urbano de altos vuelos (Band of brothers, The corner).
La tercera modalidad, si bien aún vigente, alcanzó su cumbre en los ochenta y noventa. Se podría elaborar el argumento de que fue la expresión avanzada sobre la que se cimentó la vanguardia televisiva del siglo xxi. He aquí otro cuestionamiento al término “edad de oro”: las series de calidad no empezaron con Los Soprano. Hill Street blues, St. Elsewhere, Luz de luna y Miami Vice –en los ochenta–, así como nypd Blue, Homicide: Life on the street, Twin Peaks y Los expedientes secretos x –en los noventa–, conforman una base de trabajos que, disparidades aparte, desplegaban una lograda ambición artística por encima de la televisión esquemática de su época.
Toda la polémica provocada por el final de Los Soprano palidece frente al delirio multidimensional del final de Twin Peaks, quizá la hora más alucinante en la historia de la televisión estadounidense (y a escala mundial, solo segunda al epílogo sicodélico de Berlin Alexanderplatz, la miniserie filmada por Rainer Werner Fassbinder para la televisión alemana en los ochenta). La yuxtaposición de tracking shots de la estación de policía de Hill Street blues quizá luzca rutinaria en 2014 a causa de la repetición y el plagio, pero en los ochenta era un lance de bravura logística. ¿Qué decir de la estética neón que el cineasta Michael Mann le imprimió a Miami Vice, cuya área de influencia va de Michael Bay (Bad boys, Transformers) al trabajo de Nicolas Winding Refn (Drive, Only God forgives)? ¿O del humor metarreferencial de Luz de luna, tan en boga en programas como Orange is the new black o Community? Es mentira que no hubiera riesgo y calidad antes de HBO; simplemente no se dio con una intensidad tan sostenida como para crear un rompimiento irreversible. Quizá por ello, como sugieren Brett Martin y el crítico Alan Sepinwall, autor de The revolution was televised, (Touchstone, 2013) el término adecuado para describir los cambios en la televisión estadounidense no sea “edad de oro”, sino el de “revolución”: un rompimiento violento y profundo que redefinió las reglas del juego de manera indefectible.
La revolución no solo está presente en la creación de nuevos formatos narrativos, sino en cómo accedemos a ellos y los decodificamos. Los Soprano, cuya transmisión abarcó de 1999 a 2007, ilustra bien el juego de pantallas que es hoy la televisión (o lo que conocemos por televisión, bien valdría la pena reconsiderar la palabra). A los espectadores que semana tras semana veían la serie se sumaron nuevas audiencias que, tras las buenas críticas y el boca a boca de sus amigos, se pusieron al día a través del consumo de los dvd que recopilaban las primeras temporadas. Luego llegaron los servicios de compra de capítulos por internet y los fans que comentaban en blogs y redes sociales. Para el 10 de junio de 2007, día en que se transmitió “Made in America”, el capítulo final, la masa crítica de seguidores de Los Soprano era algo inédito en la cultura global; no tanto por el número (alrededor de 11 millones de personas en Estados Unidos), sino por la lealtad y entrega que le manifestaba al programa gracias a las nuevas tecnologías.
La facilidad con la que accedemos a los contenidos –en el momento y lugar que deseemos– no ha degenerado en que la TV pierda su capacidad de acontecimiento cultural. Por el contrario, la aldea global demanda un rito que permita comentar el evento casi al tiempo que lo disfruta por primera vez. En ese sentido, las redes sociales funcionan como megáfono y conector de las expectativas generadas por esta nueva televisión. El espectador no se constriñe a la “privacidad de su hogar”: Twitter lo sienta en un sillón virtual junto a millones de personas deseosas de discutir lo que observan en tiempo real. Es algo más que una conversación. El punto más delirante hasta ahora se alcanzó el año pasado con la transmisión de “The rains of Castamere”, el noveno episodio de la tercera temporada de Game of thrones. El capítulo –también conocido como “The red wedding” y que da cuenta del asesinato de dos personajes centrales– provocó conmoción entre los seguidores del programa. En cuestión de minutos, las redes sociales estaban plagadas de videos con las reacciones de horror de los espectadores mientras observaban la masacre. Los miles de testimonios en YouTube del pánico espontáneo de los espectadores de Game of thrones son más emotivos e interesantes que la secuencia que los inspiró (en especial las recopilaciones o supercuts intervenidas con efectos y música a manera de homenaje). Algo similar sucedió con la temporada final de Breaking bad. De The New York Times a The Guardian, los medios de comunicación anglosajones “reportearon” el capítulo de cada semana como si fuera una noticia de interés general, otros contrataron a críticos de renombre para hacer recapitulaciones de lo sucedido hasta ese momento (los famosos recaps), e incluso algunos realizaron cobertura de la cobertura (recaps de los recaps). Estos fenómenos repercutirán en la manera en que se concibe el producto original. Ya lo están haciendo. El estreno simultáneo (todos los capítulos de una temporada disponibles al mismo tiempo) que caracteriza a las series de Netflix, el popular servicio de streaming, cada vez más presente en todo el mundo, bien podría promover la creación de formatos no lineales (no serializados) destinados a disfrutarse como se experimenta un videojuego al estilo de Grand theft auto, o se lee una novela al estilo de Rayuela: sin un orden rígido y en modalidad abierta. Asimismo, el conocimiento pormenorizado de las audiencias que conversan sobre TV en internet brinda una fuente de información invaluable a la hora de desarrollar productos para públicos específicos. ¿El nombre correcto para describir esto es “era dorada”? Más que vivir una época de cambios, la televisión experimenta un cambio de época, donde la revolución creativa empata con una de carácter tecnológico para crear nuevas narrativas y formatos.
El padre perdido
Las transformaciones experimentadas durante el siglo no pueden ser encapsuladas como un periodo afortunado, mucho menos las sufridas por las series dramáticas, donde la transición de formatos ha abierto todo un universo de posibilidades por explorar. ¿Por qué, entonces, la sensación de que la mal llamada “edad de oro” se encamina a su fin?
En primer lugar, el reinado de HBO como generador principal de contenido vanguardista ha terminado. Aunque produce Boardwalk empire, una de las series actuales que merece ocupar un lugar en el canon televisivo, sus otros programas, si bien populares (Game of thrones), no parecen estar al nivel de lo que transmitía a principios de siglo. En lo que respecta a las otras cadenas, la única que cuenta con un producto a la altura del mejor HBO es AMC con Mad men, que se encamina ya a su término. Por otro lado, la atención mediática generada por Breaking bad el año pasado puso en evidencia que se ha llegado a un fin de ciclo, marcado por lo que quizá sea el agotamiento del antihéroe masculino como eje central del drama televisivo estadounidense.
Mientras que el cine hollywoodense se enajena con figuras mitológicas en mallas, la TV estadounidense se ha concentrado en explorar a personajes masculinos cuyos errores los colocan al margen de la ley. La preocupación que los acosa, sin embargo, no es la de violar el contrato social, sino una más apremiante en términos íntimos y familiares. Los Soprano, The wire, Breaking bad, Six feet under, Deadwood, The shield y Mad men comparten un tema en común: la orfandad.
Los personajes icónicos de la televisión estadounidense viven acosados por la ausencia y el desamparo: Los Soprano sería inexplicable sin la influencia monstruosa de Livia sobre cómo Tony ejerce su rol de jefe de familia; toda una temporada de The wire se centra en una generación de huérfanos –reales y metafóricos– abandonados a su suerte en las calles de Baltimore; los personajes de Boardwalk empire disputan todo el tiempo la paternidad de sus hijos (e incluso están dispuestos a sacrificar su vida por ello); la justificación de los delitos de Vic en The shield reside en el imperativo moral de ser un proveedor para sus seres queridos; Deadwood es un lamento descarnado sobre la naturaleza asesina de los primeros padres de Estados Unidos; Six feet under es un estudio sobre el poder del fantasma de la figura paterna; Mad men es una meditación sobre la orfandad y la pérdida de identidad, así como los costos que esto provoca en las generaciones futuras. Breaking bad transformó la preocupación paterna en el pretexto perfecto para emprender una aventura liberadora. Recordemos las últimas palabras que Walter White le dice a su esposa al final de la serie. “Lo hice por mí. Me gustaba. Era bueno en ello. Me hacía sentir vivo.” Walter acepta que solo es feliz cuando se convierte en Heisenberg: un criminal que, por definición, es contrario a la formación de cualquier vínculo que lo ate a algo más que no sea él mismo. Ser padre es un trabajo casi imposible de sobrellevar. Breaking bad es la fuga psicogénica de un esposo castrado por la cotidianidad familiar que, ante el decreto terminal impuesto por el cáncer, se imagina como un criminal poderoso antes de morir. Tal vez por esto algunos analistas se sientan propensos a declarar la muerte de una “era dorada”: parece difícil continuar con el tema del antihéroe tras veinte años de padres angustiados. No es casual que la temporada más reciente de Mad men dibujara a un Don Draper deseoso de liberarse de las sombras paternas y reconciliarse con el individuo que es. El éxito de Orange is the new black, así como la buena aceptación de Top of the lake y The fall (ambas producciones británicas con protagónicos femeninos ricos en matices), permiten suponer que en el futuro próximo habrá más series centradas en mujeres que Homeland y The good wife. ¿Qué mejor manera de continuar con la “revolución” que una televisión más femenina? ~
Mauricio González Lara (Ciudad de México, 1974). Escribe de negocios en el diario 24 Horas. Autor de Responsabilidad Social Empresarial (Norma, 2008). Su Twitter: @mauroforever.