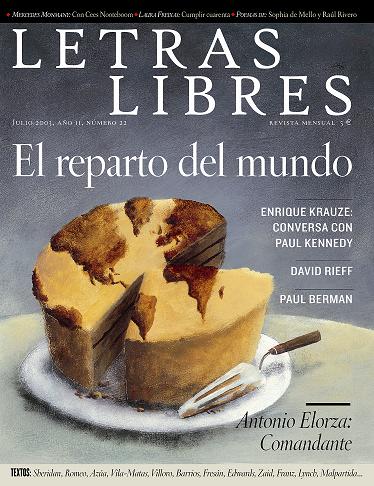Esta enfermedad que ataca a los libros neonatos es causada por un agente patógeno particular. Ni virus ni bacilo, el agente suele tener el aspecto de señor o señorita muy respetable. Cuando las condiciones ambientales son propicias, como las actuales, el agente prolifera de manera sorprendente. Ya no se trata de un organismo aislado sino de un numeroso ejército que cierra sus filas.
Este ejército infeccioso constituye un sector bien definido del gremio de las letras. Las apretadas filas de este cuerpo están conformadas en su mayor parte por reseñadores y articulistas, profesionales o de ocasión, igual da; y en menor medida, por algún crítico literario joven y lleno de aspiraciones o por algún escritor de ficción caído en desgracia. Pese a ello, es un grupo bastante homogéneo que debiera acaparar la atención de los sociólogos. Pues se trata de una verdadera clase social en el interior del mundillo literario. Un sociólogo de orientación marxista no dudaría un segundo en bautizar a esta nueva clase social de “proletariado de la pluma”. Y las reminiscencias románticas de tal taxonomía le vendrían de perilla.
Agente patógeno, ejército infeccioso o clase social a la que tengo el honor de pertenecer. Por consiguiente, esta semblanza peca de parcialidad. Y es justo reconocer que no me mueve otro propósito que el de hacer un fervoroso elogio al abnegado obrero de la palabra. No hay duda de que es el causante de la enfermedad infantil que afecta a los libros recién nacidos, pero poco podemos decir de su razón de ser, de su modus operandi y de la función social que desempeña este sujeto en cuestión por la vía de las ciencias biológicas. Por eso echo mano de la sociología.
Dylan Thomas caracterizaba al poeta como un ebanista aplicado que trabaja la palabra con oficio, arte y paciencia como éste la fusta. Y en su horizonte mental podía intuirse que Dylan Thomas imaginaba al hombre de letras como un artesano medieval orgánico y completo. La literatura es un reloj que adelanta en cuanto a sus resultados; pero en cuanto a sus mecanismos productivos, más bien lleva un cierto retraso con respecto a los cambios sociales y económicos.
Recién ahora, en plena era de la comunicación, el trabajo alienado, fruto de la dichosa cinta de producción de Henry Ford, comienza a hacer estragos en el mundo de las letras. Ya no queda ni rastro del artesano medieval que conoce todo el proceso y realiza gozoso todos y cada uno de los pasos. El nuevo proletario de la pluma es un obrero especializado que lleva a cabo una sola, específica y alienante tarea. Igualito que Chaplin en Tiempos modernos. Tal es el caso de reseñadores y articulistas.
Como los antiguos folletinistas del siglo XIX, el nuevo obrero especializado de las letras cobra a tanto la pieza. Pero sus magros ingresos no se contabilizan como antaño a penique la línea, sino en cantidad de caracteres. Y ya no garabatea con una soberbia pluma de ganso sino que aporrea a toda velocidad el humilde teclado de su ordenador. Sin embargo, este sutil paralelismo enmascara una diferencia grosera. El letrado decimonónico repartía su tiempo entre el periodismo, la literatura, la cátedra y, llegado el caso, hasta la política completaba su esfera de actividad. El proletario de la pluma, salvo contadas excepciones, se dedica casi exclusivamente a enfermar libros recién nacidos. Y por cierto que lo hace con un profesionalismo envidiable.
La cinta de producción donde realiza su labor son las estanterías del supermercado cultural. No se encarga, ni mucho menos, de todos y cada uno de los productos que allí se mercan. Ello sería imposible, pues la industria cultural es ilimitada y su actividad fabril jamás se detiene. ¿Cuál es el producto que le compete? ¿Qué tarea específica desarrolla este obrero calificado?
“Hoy en día, los libros tienen la misma fecha de caducidad que los yogures”, me decía un colega no hace mucho. Símil revelador, si tenemos en cuenta el escaso tiempo que sobreviven no ya en los escaparates, sino en las simples estanterías; y la velocidad de vértigo con la que son devorados por la prensa diaria y los suplementos culturales. La caducidad quizá venga dada por el centenar y medio de libros neonatos con que la industria cultural repone a diario las estanterías del supermercado.
El proletario de la pluma se encarga entonces de los yogures. Y su tarea específica consiste en catarlos. Nadie ha muerto por la ingesta de yogures en mal estado. Pero existen grados de intoxicación láctea más o menos perniciosos. Por lo tanto, la función social que desempeña este obrero cualificado se agradece. Para no mencionar el trabajo de etiquetado y catalogación: desnatados por un lado, enteros por el otro, saborizados por aquí, con pulpa de fruta por acá, edulcorados por acullá, etcétera. Esto garantiza la correcta llegada al consumidor de acuerdo a sus preferencias.
El control de calidad es una labor un tanto monótona y repetitiva que debe realizarse a una velocidad escalofriante. Pero no temáis, el catador es un profesional. Un sólo golpe de cuchara y reconoce en el acto la leche cuajada intrusa. Paladea unos segundos y hace a un lado sin escrúpulos el yogur contaminado o simplemente agrio.
La mayoría de los yogures que ingresan a diario en el supermercado superan la prueba. (Vale decir, la mayoría de libros recién nacidos sortean la enfermedad sin mayores consecuencias.) ¿Pero qué sería de los consumidores y de su confianza ciega en este preciado producto sin el catador? No lo culpemos entonces porque peque de omisión alguna que otra vez, o porque confunda de tanto en tanto el lugar privilegiado que merezca en la nevera cierto yogur destacado. Puede que también desdeñe una copa de cava, puesto que sus papilas gustativas han perdido la afición a semejante rareza. Sin embargo, los servicios que brinda a la comunidad son incalculables.
¡Loados sean el catador de yogures y su insigne descendencia! –
Dos cortes distintas
Señor director: En el artículo “Vaquero, la fiesta se acabó” (Letras Libres, 31) León Krauze se refiere a la negativa de los Estados Unidos a la creación de una “Corte…
Crónicas de Davos y Caracas
1“Si quieres ver cómo se manufactura la ‘sabiduría convencional’ de los poderosos del mundo debes ir a Davos”, afirma el agridulce David Rothkopf, en su “Diario de Davos”, cuyas entregas…
Una justicia de civiles armados
Human Rights Watch (HRW) ha sido categórico al cuestionar las decisiones erráticas del gobierno mexicano al validar un modelo de paramilitarismo y crear un Frankenstein que luego nadie controla.
Lo que Moreira no quiso decir
¿Cuánto dinero genera el crimen organizado en México? ¿Cómo se lava, se legaliza, ese dinero? ¿Cómo funciona realmente la operación de los grupos criminales que permiten…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES