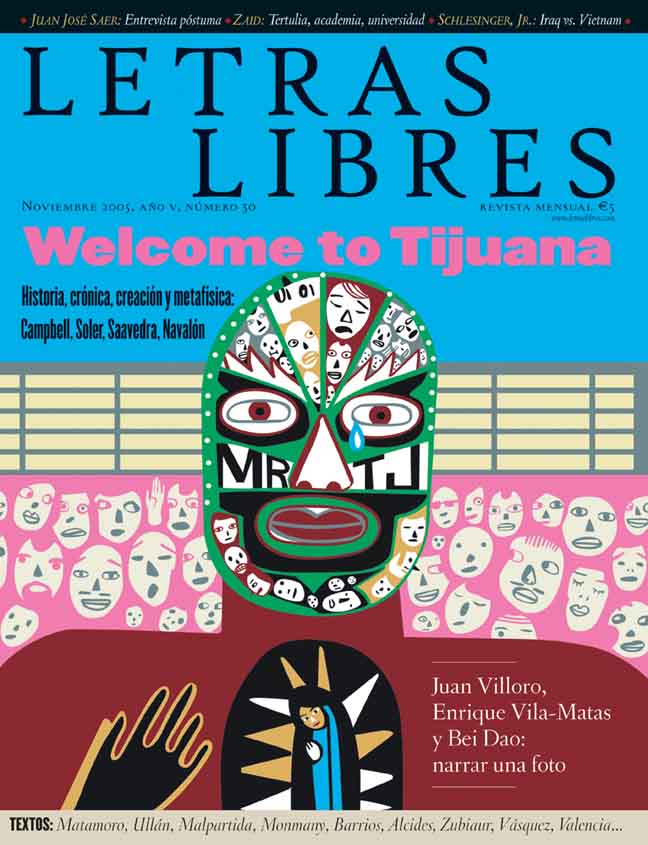Hace unos años, mientras traducía una obra de teatro de Luigi Pirandello, Seis personajes en busca de autor, cotejé alguna de las traducciones disponibles. Una de ella fue publicada por Sempere, en 1926, apenas cinco años después del estreno. La firmaba un tal F. Azzati. Lo interesante de esta traducción es que fue supervisada por el mismo Pirandello. Lo curioso es que incluye una primera línea que ha sido eliminada del original italiano y de todas las lenguas. Se encuentra en el famoso prólogo, donde Pirandello se explaya en el extraño proceso de su escritura. La oración eliminada: “He escrito esta comedia para librarme de una pesadilla”.
No dudo que Pirandello se libró de la pesadilla, tanto así que también se libró de esa oración. A mí, sin embargo, me sigue inquietando, a ratos se me vuelve pesadilla, quizá pueda librarme de ella rondándola.
Pirandello escribió indistintamente cuentos, novelas y obras de teatro, además de una larga lista de ensayos sobre las relaciones entre las ciencias y las artes. En aquel prólogo, y en la obra en sí, Pirandello apuntaba a la condición de autonomía de los personajes de ficción, a esa rebeldía que los extrapolaba de los escenarios previstos por su creador, y a la concesión final que hacía el autor de mostrarlos en su rebeldía, de mostrarlos rechazados. Que un ente de ficción, que un personaje, se convierta en pesadilla es lo relevante de la inquietud de Pirandello, porque quizás allí encontremos si no una explicación por lo menos una razón para entender a esa tribu particular que decide errar, sin excluir ninguna opción, entre el cuento y la novela.
Por más conciliador que intente ser alguien en las relaciones entre el cuento y la novela, hay una guerra declarada entre ambos géneros. Tan declarada que consta por escrito. El cuentista Ambrose Bierce, cuando define a la novela en su Diccionario del diablo dice escuetamente: “novela: un cuento inflado”. Luego añade que si hay grandes novelas es porque grandes escritores han desperdiciado su tiempo en escribirlas. Desde Bierce no han parado los ataques. A ese bando antinovela, como ya habrán imaginado, se suman por ósmosis y contagio todos aquellos que declaran la muerte de la novela. Pero no olvidemos que todavía queda el otro bando, el de los novelistas duros y redondos. Allí el ataque no es menor y hasta cierto punto diría que es más fuerte por ser menos evidente. Difícilmente escucharán a quienes son exclusivamente novelistas hablar mal del cuento. Es que no los escucharán hablar del cuento. No dirán absolutamente nada del cuento, de por qué no los escriben o por qué dejaron de escribirlos. Y aquí precisamente es cuando se pone interesante la polaridad entre novelistas y cuentistas, porque entre ellos avanza esa tribu errante que forma la excepción.
Entre ellos encontramos al novelista que ha publicado algún libro de relatos, o dos como mucho, o que de vez en cuando sorprende en algún periódico o revista con un relato que tiene más de ensayo o crónica que de cuento propiamente dicho. Va de puntillas, como si no quisiera armar mucho revuelo por esos cuentos que, sin embargo, escribe. Por otro lado, no menos curioso, tenemos a otra especie, la de los cuentistas natos, los purasangre, esos que parecen “llaneros solitarios” frente a las listas de ventas de libros, y que van por ahí sin ningún delito en la ficha policial de la escritura masiva porque tienen varios cuentos y se han mantenido imperturbables ante la serie de rechazos editoriales. Pero observen bien y encontrarán que algunos de ellos tienen esas canas provocadas por la duda que exigía Chéjov en todo gran escritor, y es que algunos de nuestros cuentistas, si escarbamos un poco, también han publicado alguna novela, que ya es bastante, pero que no es nada si lo comparamos con los ciento y pico de cuentos, o doscientos, o seiscientos cuentos que, por ejemplo, escribió el mismo Chéjov.
Vuelvo a lo atípico y a lo complejo de esos dos modelos orientativos de autor que trasgreden esa frontera y nos dan ciertos libros también de frontera. Son libros por lo general poco conocidos. Son más conocidas La cartuja de Parma o Rojo y Negro que las Crónicas italianas de Stendhal, y son menos populares que sus novelas los relatos y fragmentos de Lowry, Proust, o Vargas Llosa. Constatamos que la novela opaca al cuento. Pero también ocurre al revés. Grandes cuentistas opacados por sus cuentos; opacadas sus novelas, mejor dicho. La novela descatalogada, o con poca crítica, del prolífico cuentista. Están allí. En zona de nadie. Esperando que lleguemos a ellos para no saber cómo asimilar sus libros, y en muchos casos no porque esos libros irregulares, fuera de serie, sean malos o mediocres, sino porque en el proceso de cognición nuestra mente puede estar sometida a ilusiones ópticas de moda como a la preceptiva de los géneros. Ampliemos la mirada y paciencia. Será en esos casos donde uno se pregunte lo que ya se preguntó el narrador portugués Augusto Abelaira: ¿Cuál es la razón por la que el continuum narrativo que un autor tiene dentro de sí mismo se rompe unas veces al final de quince páginas y otras al final de trescientas?
Esta es la pregunta fundamental. Ese impulso, ese continuum, por qué se fracciona en capítulos, por qué se sostiene en un solo bloque de trescientas páginas o en microcapítulos. Los espacios en blanco, el asterisco que brilla a modo de frontera, de valla de contención, que algún rincón del cerebro emite para nuestra propia salud mental frente al torrente ficcional, o se desquicia excepcionalmente como en Bernhard y Foster Wallace. Volvemos, entonces, a la pesadilla de Pirandello. El personaje como pesadilla. Un núcleo narrativo que sostiene, casi en contra de nuestra voluntad, un determinado continuum narrativo. Ese continuum del que habla Abelaira se percibe en esas novelas de cuentistas que no pudieron cerrarse como cuentos, que persistieron rompiendo toda norma de brevedad, de tramos cortos.
Pero también, por otro lado, está el novelista al que repentinamente, en el continuum de su novela, en ese rigor paciente que sabe que le tomará uno o cinco o diez años, le aparecen personajes rebeldes en busca de otros papeles, de otro espacio, una multitud que el novelista ve surgir repentinamente al doblar la esquina, y que vuelve a desaparecer en la esquina siguiente. Queda, no obstante, un resplandor de todo aquello, un resplandor de lo sumergido, como observaba Frank O’Connor, y lo engastamos en un párrafo o cinco folios y lo llamamos cuento, aunque pertenezca al mundo de la novela, y así tenemos esos cuentos descuajados, esos despieces que, sin embargo, son autónomos, que son completos en sí mismos, y que brotan de novelas. Como el caso del cuento “Ante la ley” de Kafka, que forma parte de El Proceso.
En la tradición latinoamericana encontramos muchos protagonistas de esta tribu errante entre el cuento y la novela. Muchas de las grandes novelas nacieron de un cuento, y muchos cuentos extraños encierran perfumes con profundidad propia de las novelas. Quizás porque, a diferencia de sociedades donde los canales comerciales y culturales están rígidamente normalizados, estables y estereotipados, donde el género no sólo debe ser preciso sino poseer subespecies claramente delimitadas, en el mundo de habla hispana todo autor que no venga editado y promocionado desde los grandes centros editoriales ha debido inventar su propio público.
Los críticos y académicos siguen fascinados por los procedimientos narrativos que hibridizan los géneros y multiplican las nociones que sostienen lo específico de cada narración. Hemos llegado quizá a una exaltación de lo híbrido y a la banalización de lo híbrido, y a veces se toman por experimentación los grafismos y las sintaxis más evidentes, declaradas, frente a una experimentación más profunda y auténtica referida a la percepción, que suele dar resultados menos impactantes y llamativos pero más duraderos. Se habla de ciclos cuentísticos, de colección secuencial de cuentos, de colección novelizada de cuentos, de libros orgánicos o atomizados, de novelas fragmentarias, de cuentos máximos. Se comprime y estira los términos pero la energía base, el aliento narrativo sigue siendo el mismo a pesar de la anonimia o del estado provisional que tiene toda taxonomía frente a la creación. El cuentista que se sabe imposibilitado para escribir una novela-novela intenta librarse, como decía Pirandello, de su pesadilla, y así abre su cuento hacia el infinito. Recurre a la novela pero sin la progresión esperada de la novela.
Julio Ramón Ribeyro sabía de esto. Los tres tomos publicados hasta ahora de su diario, La tentación del fracaso, son un testimonio de su lucha por alcanzar la “imposible novela”, como él la llama, para un propósito vital: dar cabida a esos personajes que no entraban en sus cuentos. Y la mejor constatación de esto es su novela Los geniecillos dominicales. A veces me ha ocurrido recordar a Ludo, el protagonista de esta novela, como si fuera el protagonista de un cuento largo pero intenso, mientras que a otro personaje, esta vez del cuento “Silvio en El Rosedal”, a Silvio precisamente, lo recuerdo como personaje de una novela corta pero dilatada. Como la Anabel de Cortázar, en el “Diario de un cuento”, título maravilloso —el género que se expande por acumulación de tiempo dilatado, el diario, abarca otro género que selecciona y comprime un momento único, el cuento—. O como ese cuento potencial de Rolando Sánchez Mejías, “Viaje a China”, donde el largo viaje al país asiático se hace sosteniendo la respiración con dos comas: “Olmo se abrocha los zapatos, va a China, vuelve de China y se desabrocha los zapatos”. Hay muchas novelas como si fueran grandes colecciones de cuentos. Son todas excepciones las que menciono. Confirman el género además de la regla. Pero en esa condición excepcional deberíamos leer y escribir toda narración: con la ética del cuentista y la flexibilidad integradora, antiexcluyente, de la novela.
Tenemos esa extraña novela del cuentista que fue Felisberto Hernández, titulada Por los tiempos de Clemente Colling. Todos los narradores que repentinamente perciben un resplandor y se les abren los pulmones por inspiración sin saber cuánto exhalarán, se resumen en lo que decía Hernández del entrañable personaje de Clemente Colling: “sentí su presencia como la de un prestigio aún no calificado”. Para eso se narra: para vivir, para revivir, para convivir alrededor de una forma y de unos personajes que siempre escapan a toda calificación. Para afinar una pesadilla, quizá librarnos de ella. –
(Ecuador, 1969) es escritor. Su novela más reciente es La escalera de Bramante (Seix Barral, 2019).