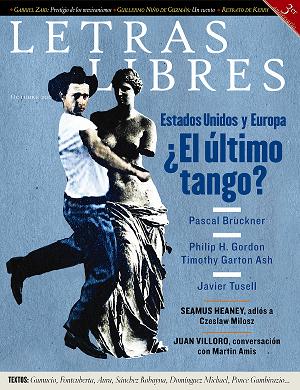No lo puedo creer. Ya sé que es lugar común decir “no lo puedo creer” cuando algo sobrepasa la media de comportamiento esperado de los demás o simplemente de los acontecimientos de cualquier naturaleza. Pero es que de veras no lo puedo creer. Y aunque no lo habría creído con facilidad de habérmelo dicho alguien, he tenido personalmente la experiencia y ahora lo creo porque me ocurrió pero no dejo de pensar y decir que no lo puedo creer.
Remontémonos al origen: recién llegado a Madrid busqué casa para vivir lo más cerca posible del trabajo que me trajo aquí; la encontré tres meses y medio después de vivir primero en un hotel y luego en un apartamento amueblado con servicio de hotel. Estaba harto, harto y puedo decir que desesperado, de modo que cuando encontré el departamento de la calle Cervantes lo que quería era mudarme ya, sin dilación, dejar el aparthotel en donde no podía poner mis libros, mis cuadros, mis muebles y, sobre todo, a mis amigos. No había llegado todavía mi menaje de casa, pero éste consistía poco más o menos en lo que acabo de enumerar y, considerando que no desmonté mi casa de México, no podía contar con que vinieran camas ni sábanas ni edredones ni toallas, ni esa lista interminable de cosas que son necesarias para pasarla bien. Y para desayunar, comer y cenar en casa.
Había visto en mis constantes recorridos por la zona una tienda de futones en la calle Echegaray, Futonia, y me había llamado la atención la sobriedad, la elegancia e, incluso, el precio, porque antes de que entrara en vigor el euro el cambio de pesos o de dólares a pesetas nos era sumamente favorable. Pues el día mismo que me entregaban el piso y podía tomar posesión y dejar el anonimato existencial fui a comprar un futón.
—Quiero ése —le dije a la señora que me atendía.
—Muy bien —contestó—, se lo podemos entregar en tres semanas.
—¿Cómo que en tres semanas? ¡Lo quiero hoy!
—Eso es imposible, señor. Tenemos demasiados pedidos y sólo contamos con dos repartidores. Y como ya se acerca la temporada de diciembre siempre se nos amontona la demanda. Tres semanas como mínimo. Y si no se decide hoy, y viene dentro de una o dos semanas, seguramente no se lo entregaremos hasta enero.
—Lo obligan a uno a comprar en Ikea —yo había ido subiendo la intensidad de mi demanda—; si sólo tienen dos repartidores y tienen tantos pedidos, por qué no contratan más repartidores y atienden mejor a la clientela.
—Es que usted no entiende, señor…
—Los que no entienden son ustedes. Pues no, no entiendo. ¡Qué dificultad puede haber para que me venda este futón; yo me lo llevo; vivo aquí a la vuelta; no necesito sus repartidores! ¡Y lo necesito hoy, porque no tengo en dónde dormir!
—Mire, le puedo vender este otro, y hasta está de rebaja.
—Será, pero ese no me gusta, quiero éste.
—Pues no se lo puedo dar porque es mi ejemplar de exhibición y si se lo lleva usted me queda el hueco y no puedo hacer eso.
—¡Nada! ¡Resuelto: pone usted en el hueco el que me quiere vender y así no se le queda el espacio vacío! ¿Cuánto es?
—Pues… pues…, es tanto, menos el importe del acarreo porque usted dice que se lo lleva…
—Sí, al rato mando por él porque ni modo que me lo lleve yo cargando, pesa demasiado. Aquí tiene.
Aquella noche dormí (“aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra…”) en el futón convertido de sofá en cama y cubierto con las sábanas blancas y una de las dos cobijas que ese mismo día compré en la sucursal de Bobo y Pequeño (así se llama el establecimiento; Dios los cría y ellos se juntan), y reposé mi cabeza en almohadas de plumas con fundas de blanco algodón que me dieron a soñar la delicia de estar en mi casa, de volver a ser señor.
Me guardo la descripción del largo camino que se recorre desde no tener nada hasta tener una casa equipada para vivir y recibir en ella y, haciendo una comprensiva elipsis, salto hasta cerca de dos años después.
Estaban hospedados en casa tres o cuatro jóvenes amigos de alguno de mis hijos y les pedí que bajaran el colchón al piso y caminaran o bailaran sobre él porque se había marcado demasiado el doblez obligado por la posición regular de su uso. Ni que decir que siempre estaba en posición de sofá, pues sólo dormí en él menos de una semana, hasta que me trajeron una cama y ocupé la habitación que me correspondía como el dueño de casa que era. Que soy.
Poco antes había pasado a Futonia a decirles que se resbalaba el colchón y quedaba muy mal. En esa ocasión me dijeron que a lo mejor era porque no tenía la esterilla de material antiderrapante que deben tener todos sus futones.
—Pues no, no la tiene —dije.
—¡Ah, pues llévese ésta! —dijo la señora quitándosela al de exhibición, ante mi asombro, primero de que me creyeran nomás y luego de que me la dieran sin cobrarme nada, como si se tratara de una garantía.
Pues los jóvenes bailaron, pisotearon, amasaron cuanto pudieron el futón y la irregularidad en la conformación interior de la borra no desapareció. Me resigné a que fuera así. Y así siguió su existencia en mi salón. Medio cucho, pero es donde nos sentamos a ver la tele.
Pero un día, caminando por Echegaray, que está aquí a la vuelta, me metí y le dije a la señora:
—Yo les compré a ustedes el año antepasado un futón como este, pero resulta que el colchón se ha deformado del medio y aún extendido conserva las marcas del doblez.
Yo, más que otra cosa, lo que quería era conversar y, por si sirviera de algo, informarle de que, dos años y medio después, sus futones se deformaban.
—¿Ya se fijó si tiene una cubierta de material plástico? (No usó esta expresión; no recuerdo la que me dijo, pero juro que es una traducción correcta.) Vea bien, ábrale el cierre que tiene por la parte de dentro. Primero abre el de la funda, y luego hay otro cierre. Ábralo y cerciórese de que lo tiene; lo tiene que tener, porque si no lo tiene se lo cambiamos.
¡¡¿Casi tres años después de haberlo comprado me lo cambian?!!, pensé con desconfiado asombro. Y constaté sin apresurarme, porque creí que era un decir eso de se lo cambiamos, que carecía del alma plástica requerida. Fui y se lo dije. Anotó mi nombre y mi dirección y quedó de mandarme un técnico para que certificara la carencia. Vino el técnico a la semana siguiente. Metió mano, hurgó, constató y me dijo que entregaría su reporte y que ya me llamarían de la tienda. Pasaron tres o cuatro semanas sin que me llamaran.
Claro, ya parece que me van a llamar, pensé, y casi puedo decir que tiré la cosa al olvido. Pero por no dejar pasé un día a Futonia.
—Ah, qué bueno que vino porque no encontraba su teléfono; lo anoté en un papel y yo creo que lo perdí. Hoy es martes, el martes próximo entre once y doce le llevan el nuevo. Y el otro pues se lo puede quedar, porque a nosotros ya no nos sirve para nada.
—Pues qué bien, pues muchas gracias…
Y aun así no podía aflojar la tensión de mi desconfianza. Hasta no ver no creer, susurró mi Santo Tomás interior, aunque aguardaba, aparentando que no, con una furtiva curiosidad a que llegara el martes.
Lo trajeron. Lo abrí para ver en qué consistía esa interior estructura plástica de la que carecía el anterior: una lámina ondulada de material sintético en el centro de las láminas de borra de algodón, que impide que ésta se recorra y amontone deformando el colchón.
Le quitamos la funda al anterior y se la pusimos al nuevo. A los dos o tres días, hoy, tomé la decisión de ir a Futonia, a la calle de Echegaray, a dar las gracias y a manifestar mi agradecido asombro por la inusitada validez de una garantía de palabra que yo ni siquiera reclamé. Por desgracia no estaba la señora sino una dependienta nueva, muy agraciada pero que no tenía idea de lo que le estaba diciendo. Ya volveré. Por lo pronto quiero dejar esta constancia para que Futonia la use como quiera. Y repito que no lo puedo creer. –
La muerte de Abraham Lincoln
Cuán a menudo desde aquel sábado sombrío y empapado –aquel helado día de abril, hace ya quince años– mi corazón ha albergado el sueño, el deseo de dar a la muerte de Abraham Lincoln una…
“El hampa del periodismo”. Prensa y desconfianza pública en tiempos de AMLO
Los líderes populistas aman a los medios de comunicación, pero odian el periodismo. No es lo mismo tener plataformas a su disposición para amplificar un mensaje que aceptar el escrutinio público.
Sarkozy lo compra todo
Sarkozy lo compra todo. El palacio del Elíseo, como todos los símbolos del poder francés, impone un estilo grande y elocuente. La Grandeur es la aspiración suprema del ser francés. Lo más…
Maneras de vivir
Francisco José Cruz, Maneras de vivir, Trilce Ediciones, México, 2004, 74 pp. Recientemente me ha dado por escribir más de poemas que…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES