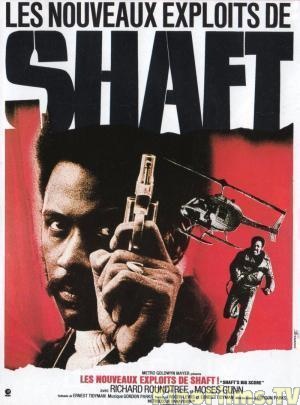Centroamérica es la historia de un equívoco o de un enigma indescifrable. Tiene proyectos de unidad para llenar una enciclopedia, porque hasta el más pequeño se convierte en causa de conflictos interminables.
En realidad, Centroamérica es la historia de un fracaso. Nadie ha sido capaz de restituir la unidad que imperó durante los siglos coloniales. Tal vez porque era imposible, porque aquella unidad sólo pudo existir al amparo de un poder que tenía las credenciales de una victoria militar indiscutible junto a la investidura religiosa y cultural.
Dos siglos después del primer esfuerzo unitario propio, que se emprendió luego de la declaración de independencia, se mantiene la división. Centroamérica tiene buenas condiciones para la integración; sin embargo, siempre han triunfado los poderes provincianos y el caudillismo. Una vez es un conflicto comercial; otra, una disputa fronteriza; y otra más, un engorroso procedimiento aduanal. Hasta una acusación de espionaje lanzó Honduras contra El Salvador, el año pasado. Los dispositivos diplomáticos de los dos países concentraron su atención en aquel incidente ridículo para evitar que subiera a escalones mayores.
El equívoco se repite amparado en un vacío. Hay uniformidad territorial, incluso identidad histórica, pero no hay asidero político ni cultural. La política ha seguido el dictado de los ánimos levantiscos; y la cultura, el de las visiones provincianas procedentes de un ambiente agrario, patriarcal y autoritario. Un ambiente, además, propicio para la intervención extranjera.
La última década volvió a ser una manifestación múltiple del equívoco, o del enigma. Y lo expresa una incursión paradójica y exitosa: de la guerra se pasa a la fundación democrática. En ningún lado se ve como en El Salvador, pues del enfrentamiento militar se transita a la negociación y, luego, a la competencia electoral. Pero, diez años después de la firma de los Acuerdos de Paz, puede verse la capacidad de las viejas herencias para acomodarse en los ambientes nuevos. El sedimento del pasado sigue vivo.
Dos encuentros
En dos encuentros emblemáticos se resume la travesía inédita de El Salvador. El lugar del primero es Ciudad de México, en 1992. El del segundo es Madrid, en 2001.
En México, el 16 de enero de 1992, se celebra el encuentro salvadoreño del siglo. Toda la historia nacional se resume y cambia en el Castillo de Chapultepec. Ahí termina una guerra, con la suscripción formal de los Acuerdos de Paz, después de un proceso de negociación de 22 meses.
En Madrid, la causa de la cita es trágica. Dos terremotos acaban de dejar una ola de destrucción. El primero de los sismos se produce el 13 de enero; el segundo, el 13 de febrero de 2001. Para que no queden dudas con los trece.
Hay otro contraste entre México y Madrid. A la primera ciudad llegan los que hasta hace poco eran enemigos, acompañados por nueve presidentes, el secretario general de Naciones Unidas, varios cancilleres y un contingente de representantes de organismos internacionales. Todos aplauden con emoción. Y tienen buenas razones: no es frecuente encontrar que una guerra larga llegue a su fin gracias a un acuerdo negociado. No es frecuente en América Latina ni en El Salvador. Hasta la ONU desempeñó funciones que no había tenido antes. La negociación se gestó en una mesa inédita: los representantes de los dos bandos en guerra sostenían discusiones prolongadas frente a los delegados de la ONU, mientras seguían los combates en el campo de batalla. El final fue de suspenso. Era el último día de 1991 y del mandato del secretario general Pérez de Cuéllar cuando se produjo el acuerdo. Al filo de la medianoche del 31 de diciembre, todo el país se detuvo un segundo. Fue uno de esos momentos irrepetibles: llegó la noticia, el suspenso; la memoria presentaba imágenes del pasado reciente, luego el silencio, y el júbilo.
A la segunda ciudad, a Madrid, llega una delegación salvadoreña que no tiene el espíritu de Chapultepec. Con dos terremotos, mil réplicas y decenas de miles de damnificados, en El Salvador no hubo acuerdo político. La cita en Madrid tiene el objetivo de lograr un convenio de cooperación para que el gobierno de El Salvador le haga frente al desastre. Ante semejante reto, el país se divide. Más bien, la política se divide; en cambio, la gente despliega una solidaridad a prueba de todo. A los pueblos destruidos, a las miles de casas derrumbadas se suma la tensión, porque los temblores no cesan. Pero el curso político no se altera, permanece inmutable, los partidos no se acercan para buscar acuerdos que permitan un frente común ante la tragedia. Por eso, en Madrid no aparece el espíritu de Chapultepec. Aparece el más viejo de los espíritus nacionales: el de la intolerancia, el de las exclusiones ancestrales.
Un abismo queda entre México y Madrid. También un interrogante: ¿cuándo se extravió la ruta? ¿O sólo hay un zigzagueo natural, una cita intermedia a la que acuden fantasmas del pasado?
Las últimas batallas
El sábado 11 de noviembre de 1989 llegó la guerra a San Salvador. Los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aparecieron de la nada y convirtieron la capital en campo de batalla.
Cuando se escucharon los primeros disparos sólo los entendidos sabían de qué se trataba. Quizá ni ellos. Según algunas versiones, la Fuerza Armada tuvo los informes con anticipación, pero no les dio crédito. ¡Quién se los iba a dar! ¿Quién iba a imaginar aquel tipo de combates? Disparos, estruendos, aviones, combates intensos en la calle y a un lado de la casa. También en las otras ciudades y en las vías principales. Era la "ofensiva final".
Entonces quedó claro que el primer lugar lo tenía la guerra. Lo tenía desde hacía varios años, pero ahora era inocultable. Ya no hubo lugar para las ilusiones: la guerra era incompatible con cualquier opción de desarrollo.
La guerra salvadoreña fue increíble: un ejército regular y otro guerrillero combatieron sin tregua durante una década. Si los combates fueron impresionantes, también lo fueron los asesinatos individuales y colectivos. El horror de 1989: la ejecución de los seis jesuitas que formaban el grupo intelectual más importante de ese tiempo. Luego, el burdo intento de la patraña: "los asesinaron los guerrilleros".
Combates con historia
¿Pudo evitarse la guerra? Quién sabe. El hecho es que se produjo e impregnó con violencia despiadada todos los resquicios de la vida nacional. Lo hizo en tal forma que, quizá, todavía no es posible el análisis frío de aquella secuencia vertiginosa de episodios inéditos. La ofensiva de 1989 sólo era otro más de esos episodios.
Cuando 1980 estaba en sus últimos días se había extendido el conflicto y se olfateaba la guerra. Advertencias no faltaron. "El cuadro social ya está listo para la confrontación total", decía un artículo en la edición de diciembre de la revista que publicaban los jesuitas.
En enero de 1981, el FMLN lanzó una ofensiva final que no triunfó, pero oficializó la apertura de la guerra que sería la más prolongada en toda la historia salvadoreña. La guerra no estalló de la nada. Había una historia de dominación política violenta y dictatorial. En todo el siglo XX sólo se tenía un antecedente de competencia electoral, el de 1931. En adelante, la regla fue la mascarada electoral.
Durante el dominio dictatorial se consolidó una cultura política que desconocía los derechos y negaba la libertad. Por eso, el patrón de los conflictos era la acumulación irremediable, hasta que la tensión estallaba, como en 1981. Para no ir lejos, doce años antes, en 1969, se había librado la guerra contra Honduras. Dos guerras en doce años son palabras mayores, más para un país agobiado por el atraso y la pobreza.
La segunda ofensiva del FMLN completó un trío de nueves: 1969, 1979 y 1989. Tres capítulos diferentes de una crisis histórica.
El primero de los nueves corresponde a la guerra contra Honduras. Así llegó a su fin el periodo de la diversificación industrial, el Mercado Común Centroamericano, la emigración salvadoreña hacia Honduras y la apertura política. Con esa guerra se paró la salida de gente salvadoreña hacia Honduras y se vino abajo el Mercado Común; más bien, se vino abajo toda la apuesta centroamericana de integración. Y se armó el tinglado de la guerra civil. Tres años más tarde se cerró la liberalización política con violencia y con un fraude insuperable, tan manifiesto que quedó a la vista de todos.
El segundo nueve corresponde al 15 de octubre de 1979. Fue el día del último golpe de Estado del siglo XX. El Movimiento de la Juventud Militar derribó a un general que estaba en la mitad de su periodo presidencial, publicó una proclama reformista e integró una junta de gobierno de centroizquierda. Inicialmente los golpistas tuvieron éxito, al formar un gobierno amplio, pero fue un logro efímero; el gabinete se desintegró y la crisis se consolidó. La esperanza de una salida política se desvaneció en medio de nuevos enfrentamientos, combates callejeros y secuestros. El mismo año se armó el teatro de la guerra, mientras aparecían cadáveres en las calles todos los días. El símbolo de aquel tiempo implacable fue el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
La segunda ofensiva puso el tercero de los nueves. Qué contraste: la guerra era destrucción y, al mismo tiempo, transformación. Durante la guerra emergieron las competencias electorales, la negociación y las condiciones para la fundación de la democracia.
Guerra, negociación y transición democrática forman una secuencia contradictoria y asombrosa. El acuerdo de Chapultepec se logró en una mesa de negociación que estaba a un lado del campo de batalla. El acontecimiento es revelador, porque ninguna lucha pacífica había logrado algo parecido. Huelgas, elecciones y resistencias no violentas habían chocado con el dominio político y militar.
Transición corta, transición larga
La transición salvadoreña se ha anotado varios éxitos. El paso de una década de guerra a otra de competencia electoral y debate público no tiene precedentes. A la vez, la libertad nunca ha tenido la vigencia y amplitud de hoy.
Tanto la travesía de la guerra a la paz como el despliegue hacia la democracia forman parte de una transición corta. A la par de ese cambio, en los últimos 25 años, El Salvador ha vivido transformaciones profundas. Además de la transición hacia la democracia está la desintegración de los componentes más característicos de la sociedad agraria, que proceden de la fundación de la república. La muestra más palpable de la transformación social es la emigración de una quinta parte de la población hacia los Estados Unidos.
Si la transición política es un proceso corto, la desintegración de la sociedad agraria es uno largo. Este último tiene que ver, entre otros aspectos, con la creación de una cultura política que se sobreponga a la procedente de la sociedad tradicional y autoritaria.
Tanto la transición corta —la política— como la larga —la histórica, social y cultural— viven momentos decisivos que, en gran medida, dependen de la capacidad para manejar diferencias y descubrir coincidencias. Precisamente, lo que se puso a prueba después de los terremotos de 2001. Ese año todo quedó al desnudo: la caduca organización administrativa del Estado, los atolladeros de la transición democrática y la falta de habilidad de la clase política.
"No se puede hacer nada", me dijo un político experimentado. Antes le había preguntado cómo se podía romper el estancamiento visible en la política. El estancamiento es una cara de la moneda. La otra es sorprendente: a pesar de todo, y todo incluye un pasado reciente de guerra, las polémicas se mantienen dentro de los límites institucionales. Dicho con un juego de palabras: se avanza mientras se retrocede, o a la inversa.
Una década atrás, los países de América Central parecían estar ingresando en los salones espléndidos de la democracia. Nada de eso. En primer lugar porque esos salones tienen la espesura gris de la tolerancia y suponen la administración cotidiana de los conflictos. En segundo lugar porque los conflictos siguen alimentándose de los enconos de la guerra y adaptando las viejas intolerancias. Como resultado, la menor de las diferencias se convierte en asunto de vida o muerte y se consolida un círculo perverso de desconfianzas.
A la política la corroe la falta de confianza. Una investigación tras otra muestra que la gente desconfía de las instituciones y, sobre todo, de los partidos. Sin embargo, la política no es una isla perversa en un mar de virtudes. Vive con los hábitos culturales y con ellos se recrea. En El Salvador existen recelos, hábitos culturales que vienen de un pasado reciente y de otro remoto y que están en la vida social y en la política. Son hábitos y patrones que forman un sedimento duro constituido en el esplendor del autoritarismo, de la sociedad patriarcal y agraria.
Crisis en la transición
Las situaciones extremas, y dos terremotos lo son, tienen la virtud de mostrar lo que en condiciones normales se ve difuso. Tal es el caso de la crisis de la transición.
Si las parálisis políticas se vuelven frecuentes, los debates abordan trivialidades mientras reformas sustantivas están a la espera; si el manual propagandístico se impone al resultado del conocimiento, no hay fundación que valga. Lo que vale entonces es la habilidad del zorro en las artes de la intolerancia y la exclusión.
En el fondo de la situación crítica está una forma actualizada del viejo equívoco centroamericano. Esto es, un hecho histórico excepcional que resiste los embates de la cultura política tradicional. El acuerdo negociado que abrió las puertas a la fundación democrática fue una excepción, con un sustento en el pasado, que fue la guerra, y otro en el presente, formado por una situación internacional también de excepción. Pero en el sedimento duro de las conductas era apenas una mutación reciente forjada al calor de las experiencias de la guerra. El factor decisivo fue el inédito contexto internacional de 1991. Hoy, la excepción resiste el embate de los hábitos y patrones que tienen la solidez conservadora de la tradición y la existencia secular.
Los hábitos culturales salvadoreños reciben una influencia fuerte del autoritarismo, la sociedad tradicional y el patriarcado provinciano. Por todos lados aparecen las huellas de ese universo. Y se reciclan en el menosprecio al conocimiento y al ejercicio intelectual. Una muestra: El Salvador no ha tenido una escuela universitaria de historia ni duraderos programas de investigaciones. Como consecuencia, proliferan los mitos y sobreentendidos que, en general, son complacientes con el atraso, el conservadurismo y el horizonte provinciano. Esos son núcleos duros de la formación cultural que se manifiestan en el campo y en la ciudad, entre la juventud y los adultos, en la educación y el periodismo. Y también en la política.
¿Cuál es la situación hoy? Existen avances en cuanto a la tolerancia, pero todavía como islas en un mar de cultura intransigente, patriarcal y provinciana. Los partidos políticos reproducen ese universo y, así, reproducen un círculo perverso de desconfianza que socava la transición.
Una vieja herencia
Ocurrió en San José, la capital de Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842. La independencia centroamericana cumplía 21 años, y Francisco Morazán sabía que él no llegaría a los cincuenta.
Morazán era el gran jefe del proyecto de unidad centroamericana y estaba a un paso de ponerse al frente del pelotón de fusilamiento. Sólo le quedaba tiempo para escribir unas líneas apresuradas en su testamento. "Muero con el sentimiento de haber causado algunos males a mi país, aunque con el justo deseo de procurarle su bien." Estaba derrotado; y con él, la unidad centroamericana. La herencia de trescientos años, con sus fronteras, sus grupos locales y sus mitos, estaba triunfando. Era una herencia que también Morazán había personificado, porque buscó en el campo de batalla lo que no consiguió como arquitecto de alianzas políticas. Durante un tiempo, él se impuso, organizó gobiernos y dictó leyes. Luego vino su derrota militar. Una vieja herencia se consolidó; América Central conservó las fronteras coloniales y se convirtió en tierra propicia para el caudillaje y el militarismo.
Aquella herencia sigue viva en la cultura política, poniéndole barreras a la tolerancia, a la democracia y al desarrollo. Sigue fuerte como sedimento duro, reciclándose en el atraso provinciano y tendiendo emboscadas a la mejor criatura salvadoreña del siglo XX: la fundación democrática. Una criatura que, para bien y para mal, tiene olor a pólvora, a diálogo razonado y a negociación.
En la situación de América Central, Octavio Paz veía inscrita, "como en clave, la historia entera de nuestros países. Descifrarla —decía— es contemplarnos, leer el relato de nuestros infortunios".
Ahora existe la oportunidad de romper el ciclo de infortunios. Pero ni El Salvador ni Centroamérica tienen fuerza suficiente para lograrlo. Si el Acuerdo de Paz salvadoreño necesitó compañía internacional, un cambio político duradero requiere puentes nuevos hacia el mundo. América Central tiene tres opciones: los Estados Unidos, México y España. Al final de cuentas, es un desafío que concierne a todas las partes y supone la habilidad de construir relaciones que superen viejos prejuicios y fomenten nuevas visiones. –