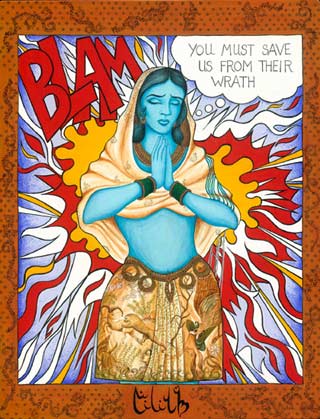A los cincuenta no recuerda bien la preparatoria. Ha permanecido lejos de ese ambiente prácticamente desde que la terminó y se fue a estudiar ingeniería a Japón. Se casó ahí, se divorció, y cuando regresó al país ya no conocía a casi nadie, excepto a su familia: sus padres, sus hermanos. Sus hermanos dicen que está cambiado; retraído, solitario, se relaciona con muy poca gente fuera de los compañeros de la corporación donde trabaja más de ocho horas diarias. Él, por su parte, no niega que el difícil divorcio de Fumiko, las interminables discusiones con la familia japonesa, el apego a ciertas costumbres difíciles de cambiar a estas alturas, todo ello lo mantiene un tanto a distancia, o más bien a la defensiva. Justamente en estos días está pensando que quizá debería comenzar a relacionarse un poco más, aparte de las comidas familiares del domingo; tal vez debería aceptar una de las tantas invitaciones que le hace su hermano Sandro a salir los viernes con sus amigos, pero no sabe. Sandro es el más pequeño de sus hermanos, es mucho menor que él y anda en otras cosas: discotecas multitudinarias, películas de culto –él vio demasiadas en Tokio y terminaron por aburrirlo–, juegos cibernéticos que desconoce. No tuvo hijos que lo pusieran al día en esos asuntos. Siente que avanza solo, a su propio paso y en su propio carril. Una mañana recibe una llamada telefónica:
–¿Felipe?, ¿Felipe Pardo?
Sí, es su nombre.
–Hola, soy Sonia, ¿te acuerdas de mí? Sonia Cabrera, de la Preparatoria 26, la Hernán Cortés.
Sonia Cabrera. El nombre no le dice nada, pero por educación la saluda como si la reconociera.
–Ah, claro, Sonia, ¿qué tal?, cuánto tiempo.
Sonia Cabrera le cuenta que está localizando a los antiguos compañeros de la generación para que se reúnan pronto y platiquen de sus vidas o rememoren pasajes de esa importante etapa que compartieron. Habla con un sentimentalismo coloreado de entusiasmo. Su voz suena casi adolescente, tanto que él se pregunta cómo será, si no existirá un contraste terrible entre aquella voz de veinteañera y la imagen de una señora de cincuenta años, como los que tiene él. Ella le pregunta en qué trabaja, qué ha sido de su vida. Él le da datos escuetos, le informa que ha vivido en Japón. Tampoco le pregunta nada, siente timidez. Ella le pide su correo electrónico, le asegura que pronto le escribirá a él y a los compañeros que ha encontrado –ya hablé con Manolo, Joaquín, Adela y “el Bucle”, ¿te acuerdas?, y ya casi localizamos a Frida Galván–, para que entre todos se pongan de acuerdo respecto de la reunión.
Después de colgar, él se pregunta cómo consiguió ella su teléfono. Quizá llamó a sus padres, sería lo lógico. Se va al trabajo con la cabeza llena de aquellos nombres que no terminan de sonarle conocidos. Trata de recordar la preparatoria, un salón oscuro donde se apiñaban sesenta adolescentes que, se decía, cambiarían la sociedad, pero se da cuenta de que, al cabo del tiempo, aquella etapa se ha tornado más que nebulosa. Se acuerda de algunos compañeros, pero no de los mencionados por Sonia. A Sonia, por ejemplo, no la recuerda. A una Susana sí, que incluso le gustaba, una chica de cabello muy negro, ojos verdes, con la que se besó brevemente en la oscuridad, durante una excursión. ¿Irá, quizá, a la reunión, la localizará Sonia? Y también recuerda a Adolfo Sáenz, su amigo de esa época, con quien seguramente ya no tendrá nada en común. Ninguno de sus compañeros ha brillado en la esfera pública, como para saber de ellos por los periódicos o la televisión. Piensa que serán, probablemente, tan grises como él. Lo que mejor recuerda son los maestros, un par de ellos, el de matemáticas y el de educación física. Recuerda sus rasgos, sus figuras, pero no está seguro de sus nombres: ¿Baeza, Boeza? Le da un poco de vergüenza tener la mente tan en blanco, y piensa que quizá sufre algún problema serio.
En los días subsiguientes siente un poco de ansiedad. Consulta todos los días el correo a la espera del mensaje de Sonia. Teme no haberle dado bien su dirección, o que ella no la haya anotado correctamente. A veces, incluso, prefiere que no le llegue nada, que el asunto se olvide: ¿de qué podrá hablar con un grupo de desconocidos? Quizá sería mejor salir al cine con los amigos de su hermano. Acaba de entrar a trabajar en la corporación una nueva secretaria, de rasgos muy japoneses. Le gustan las japonesas. La historia con Fumiko se había ido diluyendo un poco, pero ahora que ve todos los días a la nueva empleada, rememora su vida en Tokio, tantos fueron los años que pasó ahí, en realidad son su vida. Es buen pretexto, tal vez, para invitarla a tomar un té, decirle que quiere practicar su japonés, ya un poco oxidado.
Pero siempre ha tardado mucho en tomar esa clase de decisiones. Sus días transcurren casi idénticos, con método, algo que le gusta: ejercicio, ducha, desayuno, trabajo, comida, más trabajo, cena, lectura o televisión y dormir. Y los domingos con la familia. En medio de alguna de esas actividades trata de dilucidar cuáles son sus deseos o si realmente quiere que su vida cambie. Por fin, un lunes, llega el correo de Sonia. Su dirección forma parte de una lista larguísima. Le parece admirable que ella sola haya ubicado a tantas personas sólo para reunirlas, como quien fabrica un coctel cuyo sabor final ignora. El texto del correo habla de “aquellas épocas”, de las locuras de juventud, del espíritu de la Prepa 26, de la nostalgia por los años sesenta, e invita a todos a proponer fecha y lugar de reunión. Él espera con cautela a ver si los demás compañeros responden. A lo largo del fin de semana, van apareciendo correos de gente por aquí y por allá. Muchos añaden recuerdos a sus experiencias; otros mandan incluso fotografías, en las que él se busca con avidez. Ninguno de esos rostros que aparecen abrazados haciendo la ve de la victoria o echando chapuzones en el lago de Chapultepec parece corresponder al suyo. Tampoco recuerda a nadie de los que aparecen en ellas. Cuando partió a Oriente, le dejó a su madre todos sus papeles. Ignora si habrá por ahí alguna fotografía, luego le preguntará. Después de un pequeño forcejeo en el que él no participa, se decide una fecha y una hora de encuentro. Será en el departamento vacío que alguien acaba de rentar, un tal Lucas Roldán. En un acto de arrojo, confirma de manera escueta su asistencia. Incluso acepta llevar unas botellas y unas botanas, como parte de la distribución de aportaciones. Ha buscado en la lista el nombre de Susana. Quizá ella es la que tiene la dirección electrónica “suspiros@hotmail”, pero no está seguro. En ese clima de entusiasmo por la reunión de todos, quizá no sería de buen tono preguntar por alguien en especial.
Pasa los días siguientes nervioso, preocupado. Olvida incluso a la nueva secretaria japonesa. Piensa en qué se pondrá, se mira en el espejo calibrando los estragos que el tiempo habrá hecho en su aspecto. Le pide a su madre sus fotografías. Ella no conserva muchas: no eras de muchas fotos tú, le dice, y menos a esa edad. Pasabas mucho tiempo estudiando en la casa, eras muy tranquilo. En las dos o tres fotos que quedan de aquella época aparece un muchacho flaco, un poco soso, narizón; el fleco largo y negro le cubre los ojos muy pequeños. Con excepción del pelo, que ahora lleva muy corto para disimular la calva incipiente, y unas cuantas patas de gallo, no ha cambiado tanto. Sigue siendo delgado, de cuerpo firme. Seguramente se acordarán de él. En otra foto aparece junto a sus compañeros, en la foto oficial de la preparatoria. Son demasiados, y el fotógrafo estaba lejos, entonces no se distinguen bien los rostros. Busca a Adolfo y a Susana, pero no encuentra a nadie que pueda reconocer, ni siquiera a sí mismo. Quizá las voces, las anécdotas, el ambiente. Algo aparecerá.
La noche anterior a la reunión no puede dormir. En la mañana no hace sus ejercicios y llega al trabajo agotado, ojeroso. Justamente ese día se le acerca la nueva secretaria, la de rasgos orientales.
–Te veo aquí todos los días, le dice, y no nos habíamos presentado: me llamo Guadalupe.
Él siente un poco de decepción; esperaba a una japonesa de verdad, debe de ser descendiente de japoneses.
–Qué tal –le responde– mucho gusto, yo soy Felipe.
–Te quería decir que si necesitas algo, puedo ayudarte. El licenciado Ojeda me pidió que ayude a los demás compañeros, y te veo muy cargado de trabajo, no te levantas del escritorio ni a tomar un café.
Ésa es su oportunidad de invitarla. Ella se la está ofreciendo, es como si se quitara la blusa delante de él. Pero él sólo se le queda mirando, como si buscara su verdadero nombre japonés detrás de los ojos rasgados y el pelo negro y brillante.
–Muchas gracias, claro que sí.
Y no sabe qué más añadir. Ella se queda un momento, desconcertada. Luego murmura una despedida cortés y se aleja hacia su área. Es muy delgada, mueve poco las caderas al caminar. A él le gustan esas cosas. Se pregunta por qué no aprovechó la oportunidad. Pudo haberle pedido que lo acompañara a la reunión, pero no se anima. De alguna manera, se ha ilusionado con encontrar a Susana. Quizá se conserva bien, reconocible, quizá le queda algún rescoldo de nostalgia por el beso en la oscuridad.
A la salida corre a buscar las botellas y las botanas que le toca llevar. Pasa después a su departamento y se acicala lo mejor que puede: se baña, se afeita bien, se pone loción, brillantina, su traje negro, que es el único que tiene, los zapatos boleados, la camisa azul, la corbata roja. Luego piensa que es demasiado formal para una cena de la preparatoria y se quita la corbata. También piensa que todos habrán progresado a esa edad, habrá una competencia subterránea por presumir la posición social alcanzada, y se la vuelve a poner. Luego duda. Se la guarda en el bolsillo del saco. Quizá logre atisbar por la ventana cómo van vestidos los demás y ponerse a tono. Trae el estómago un poco revuelto de los nervios y no sabe si podrá comer algo, menos aún beber.
El lugar está muy lejos y el trayecto es largo. Mientras cruza la ciudad, siente como si la distancia que lo separa de la fiesta fuera también la que lo separa de aquellos años. Ha renunciado ya a tratar de hacer memoria y de alguna manera está dispuesto a entregarse a lo que la noche traiga. Tampoco quiere ilusionarse demasiado, esperar cosas que nunca sucederán, y ese afán de templar las expectativas lo tensa más de lo normal, provocando incluso que el camino se le haga demasiado largo. La vía rápida se termina y toma por una pequeña carretera que, se supone, lleva a la zona de condominios donde vive o va a vivir el tal Lucas Roldán, Residencial Los Robles, un nombre como cualquier otro. Pasa varias residenciales con nombres de árboles hasta llegar a la indicada, salva varias encrucijadas y arriba por fin a una zona de condominios, en la que busca el H 201. Por un momento siente temor de estar tan lejos, pero se tranquiliza al subir las escaleras y escuchar música proveniente del departamento.
–¿Tú quien eres? –le pregunta la mujer que le abre la puerta, de pelo teñido de rubio y una camisola floreada con la que disimula el cuerpo más bien robusto. Debe de ser Sonia, piensa él. Le dice su nombre, ella lo mira un poco perpleja, luego lo abraza como si lo extrañara mucho y lo invita a pasar.
–De verdad que estás cambiado, qué bárbaro. Ven, te voy a enseñar a Paco Marín, ¿no te acuerdas? Mira, Paco, aquí está Felipe Pardo.
El aludido, un hombre calvo de saco y corbata que cuenta chistes sentado en una silla plegable, se levanta a abrazarlo. Él corresponde con el mayor entusiasmo que puede, algo forzado ciertamente, tratando de reconocer los rostros que lo rodean.
–Les estaba contando de la vez que Fito, tú y yo nos robamos los exámenes de matemáticas de la dirección, ¿te acuerdas?
Y prosigue con la anécdota, que hace reír a la concurrencia. Él no la recuerda, pero sonríe como si lo hiciera. Otro dice:
–¡Claro, Felipe!, Felipe Pardo, yo soy Miguel “el Bucle”; tú y yo cerramos las puertas de todos los baños de la escuela y desaparecimos las llaves, ¿te acuerdas? Estaban todos desesperados…
¿Te acuerdas?, ¿te acuerdas? Esa gente tiene un montón de recuerdos que lo incluyen, y él no conserva ninguno, aparte de una serie de días grises y de materias científicas. Le apena un poco preguntar por su amigo Adolfo o por Susana; a estas alturas, todos parecen reconocerse a la perfección, incluso comienzan a comportarse como adolescentes: gritan, bromean, se quitan sacos y corbatas –él no sabe qué hizo con el suyo, cree que se lo dio a la mujer que le abrió la puerta. Y el interés que suscitó su llegada se apaga pronto con el arribo de otros antiguos compañeros, algunos igual de desconcertados que él. El hombre que está a su lado le dice que escuchó que él estuvo en Indonesia; él no se preocupa por aclarar que fue en Japón y sólo afirma con la cabeza.
–Fueron muchos años –atina a decir, tratando de justificar con eso cualquier error que pueda cometer en las próximas horas, tan seguro está de que cualquier cosa que diga delatará su falta de memoria, la cual le hace sentirse un poco como un impostor.
Otra mujer de peinado un poco aparatoso y bisutería secretarial le ofrece un trago en un vaso de plástico, que acepta y se toma con cierta prisa. En medio de las risas, la música y las exclamaciones, se pierde un poco y logra relajarse. No sólo sigue sin reconocer a nadie, sino que incluso se siente menor que todos los demás, gente a la que se podría llamar de edad, y que le hacen pensar en las reuniones familiares de tíos y abuelos en las que los jóvenes andan siempre un poco perdidos. Se pregunta si de verdad será como todos ellos, si no habrá un error en todo esto; algunos de verdad se ven muy gastados, como si la vida los hubiera tratado con rudeza excesiva. Son, curiosamente, los más entusiastas. Unas mujeres cantan canciones de protesta y él trata de ver en alguna de ellas los rasgos de Susana, a quien su mente ha reconstruido como una mujer de cabello negro, ojos muy claros, rasgos afinados, pero ninguna corresponde a su memoria, las únicas de ojos claros son muy altas o muy gordas o muy avinagradas. Si es alguna de ellas, preferiría no saberlo. Además, la que supuso que era Sonia es una tal Ángela. Trata de prestar atención a los nombres que surgen, aquí y allá, los recién llegados a los que se anuncia como en los antiguos bailes de las películas –el marqués de…, el duque de…– y aquellos que los reciben levantándose de las sillas plegables y diciendo ¿te acuerdas de mí?, para en seguida contar alguna anécdota que todos parecen recordar con exclamaciones, asentimientos y precisiones. Lo posee un cierto afán de mímesis, como el protagonista de una película que vio, el cual se convertía en judío o en chino según quienes lo acompañaban, y también un deseo de aceptación, de pertenecer a algo y ya no ser un extraño. Se bebe todos los tragos que le ofrecen e incluso se levanta a bailar. Una compañera lo atrae hacia sí en una danza; una mujer de pelo rojo un poco escandaloso, pero de mirada dulce. Siempre me gustaste, le dice. Él, para variar, no sabe cómo se llama y no se lo va a preguntar. Busca en ella a Susana, seguro de que no va a ser, pero no le importa. Bajan un poco las luces y sube la música, se forman parejas y grupos ebrios que bailan. El ambiente lo arrastra e incluso se excita; está muy borracho, hace mucho tiempo que no está con una mujer, desde Fumiko. Una relación que terminó, paradójicamente, en la cama, lo cual había influido en que no volviera a buscar compañía, además de su propia timidez. Conduce a la mujer bailando a través de los cuartos vacíos en la oscuridad y la besa. Ella lo acepta como si fuera lo que estaba esperando. Se meten a un clóset desierto, cierran las puertas corredizas y hacen el amor en el suelo, torpemente, entre risas y suspiros. Él se golpea en la cabeza, pero se aguanta el dolor. No quiere estropear lo que le está pasando, no se quiere desmayar.
Despierta en el clóset vacío, muy asustado, sintiéndose mal. Por un momento no recuerda dónde está. Después empuja la puerta corrediza y sale a la habitación polvorienta y también vacía. Afuera se ve un bosque, se escuchan pájaros y un sonido lejano similar al de una sierra eléctrica. Le duele mucho la cabeza. Se siente avergonzado, se pregunta qué habrá pensado la mujer de que se haya desmayado así. Tampoco sabe, en todo caso, por qué no lo ayudó. Se imagina que habrá otros borrachos como él tirados aquí y allá, y se prepara para aparecer ante el resto de los compañeros en un estado lamentable. Sin embargo, no hay nadie afuera, ni en ninguna habitación. Siente muchas ganas de orinar, pero los baños parecen estar cerrados con llave. Hay muchos vasos de plástico tirados en el piso, una gran bolsa de basura negra en la cocina repleta de colillas y restos de comida. Huele muy mal, a humo, a alcohol. Su saco ha desaparecido. También sus llaves, su cartera, su celular. Por lo menos la puerta de salida está abierta, pero afuera no hay nadie. Su coche no está en el estacionamiento. Lo debí haber imaginado, piensa, mientras descarga la vejiga detrás de un árbol.
Echa a andar, haciéndose a la idea de que caminará durante un buen tramo en ese estado, hasta donde pueda tomar un taxi y llegar a la casa de sus padres. A lo lejos, sobre la carretera, ve a dos hombres más caminando, como él. Uno no trae zapatos, el otro parece estar lastimado. Se le ocurre que quizá hay más gente, por ahí, regresando a la ciudad. Quizá muchos de los que llegaron a la fiesta estaban disimulando y en realidad nadie conocía a nadie. En lo que calcula si será prudente acercarse a ellos, decide que no les preguntará sus nombres. ~
(ciudad de México, 1960) es narradora y ensayista. La novela Fuego 20 (Era, 2017) es su libro más reciente.