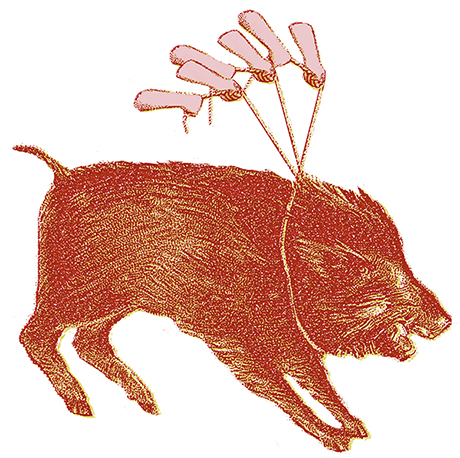Las dos familias –que en el fondo constituían una sola– ya se habían resignado a su ritmo de vida. De una década a esta parte, los dos hombres partían de abril a septiembre a una remota cantera del sur. Muy raras veces se les unía un compañero, otro empleado golondrina. Dos mañanas por semana recibían la visita breve y eufórica de Ramírez, que en un gran camión algo destartalado se llevaba lo recogido y de paso verificaba el estado general de las cosas; pero casi siempre se encontraban solos, sin más consuelo que la radio, audible en las noches de nubes bajas, o las cartas que traía el mismo Ramírez, medio sucias y abolladas en las puntas. Era como si con las piedras le pagasen al bueno del camionero por unas pocas palabras emborronadas.
Diez años de esta vida habían bastado para endurecerlos, casi tanto como la materia con que lidiaban. El más viejo de ambos, Lurueña, rumiaba que la actual sería su última temporada en el sur. ¿No le había dicho el médico, hacía algunos días, que era hora de cuidarse, que se hiciese unos estudios? El otro, Castro, no se planteaba nada por el estilo. Mientras todavía fuese capaz de levantar una piedra, seguiría trabajando allí.
Porque no había mayores alternativas, constantemente hacían lo mismo: trabajar, dormir, charlar, jugarse bromas y volver a trabajar, hasta perder la noción exacta del tiempo. En cierto modo, sentían que durante esos meses el mundo no existía fuera de aquella triste zona pedregosa. La labor era tan monótona y tan poco interesante que podían hacerla con la mente en blanco. Nadie les había explicado con qué fin juntaban las piedras. Saberlo no les quitaba el sueño, tampoco. Pero por supuesto que había algún propósito; por supuesto que con esas piedras se construían murallas, se conformaban viviendas, caminos, muelles… Toda una serie de cosas, todo un mundo de piedra domesticada.
Cuatro montículos rodeaban, o incluso estrangulaban, la casa en que dormían; en realidad, un barracón con cuatro paredes de lata y con un techo inclinado, hecho del mismo material, que en las frecuentes noches de lluvia se volvía, más que ruidoso, escandaloso. Si un día en que el cielo estaba claro se trepaban al más elevado montículo de piedra (Castro le decía “montaña”), alcanzaban a ver, bien lejos, la silueta como alborotada de un puerto. Era el único espectáculo ajeno a su trabajo que les entregaba el paisaje y, aun así, se trataba de una imagen laboral.
Cada año que volvían a la cantera les parecía –aunque era imposible, claro– que las piedras se habían multiplicado, como una selva que volviese a crecer. Ocurría más bien que los seis meses en su hogar, desde noviembre hasta marzo, agigantaban la impresión de lo extraído y empequeñecían, a la vez, lo restante.
De las temporadas pasadas recordaban muy pocos hechos que hubiesen alterado la rutina. Apenas un accidente del que Lurueña había escapado de milagro. Apenas unas tormentas, pero ninguna tan fuerte ni tan pertinaz como la de este año.
A principios de junio, cosa insólita, habían debido interrumpir su faena por doce días. Ni Ramírez apareció en ese lapso. Lo hizo tan sólo al menguar la tempestad, trayéndoles en un caja de cartón (una caja de zapatos, se diría) toda la correspondencia acumulada.
No era infrecuente que Castro recibiese más cartas que Lurueña. Así había sido desde un inicio. Sólo que esta vez la desproporción parecía exagerada. Unas quince cartas para uno y ninguna para el otro.
En julio no volvió a llover, excepción hecha de algún chaparrón aislado, pero Lurueña siguió sin recibir cartas. Poco a poco comenzó a envidiar a Castro. Para colmo, con la antena de la radio no captaba nada que le interesase, como si la gran tormenta hubiera enrarecido el aire al punto de llevarse las canciones y las voces que a él más le gustaban.
Sería el dos o tres de agosto cuando, viendo que Ramírez seguía sin traer noticias, Lurueña le pidió a su amigo que le prestase una carta, una cualquiera. Necesitaba leer, enterarse de lo que ocurría ahí afuera, más allá de esa suerte de muralla rasa que los envolvía. “De ningún modo”, exclamó Castro, poco menos que indignado ante la idea.
Una semana después, Lurueña volvió a la carga con la propuesta siguiente: si la próxima visita del camión no ponía fin a su larga espera, iba a pagar por una de las tantas cartas para Castro. “¿Pagar?”, repitió el otro como corrigiéndolo. Pero acabó por aceptar, aun cuando primero adoptó el mismo tono escandalizado que en la anterior conversación.
Ramírez se hizo presente dos días más tarde. Cargó el camión, como solía hacerlo, con el motor en marcha. Se disculpó porque seguía sin conseguirles el tabaco que le habían encomendado y ya estaba por retirarse cuando se tocó la frente con la palma de una mano. Murmuró “ay, casi se me olvida” y le entregó a Castro una bolsa negra que contenía dos cartas en total, no sin antes decirle “son para vos”.
Tan pronto como se fue el camión, Castro le propuso a Lurueña que eligiese un sobre al azar. Lurueña metió una mano en la bolsa negra, arrebató el sobre más grande sin dejarle ver a Castro ni siquiera la caligrafía exterior y, a cambio, extendió unos billetes. Trabajaron el resto de la mañana, almorzaron excepcionalmente separados porque cada cual quería leer sin sentir ni la respiración del otro ni el crepitar molesto de la carta ajena. Continuaron trabajando por la tarde sin cruzarse más que unas pocas frases de circunstancia y, al llegar la cena, Castro no supo aguantarse más y le preguntó a su amigo qué decía la carta vendida.
“Algo que no te importa”, contestó Lurueña, de mal modo.
“Por lo menos podrías decirme quién escribe”. Lurueña se negó con vehemencia a dar esa información. La noche terminó a los gritos, con los dos hombres peleados.
Castro se dijo al despertar que el otro le dejaría leer, tarde o temprano, esa carta que en rigor le pertenecía. Por el contrario, Lurueña se pasó la semana entera sin hablarle. La actitud era desmedida, incomprensible. Ya habían tenido otras discusiones violentas pero ninguna había concluido de este modo. En todo caso, estaba claro para Castro que, lejos de animarse gracias a la compra de esa carta, Lurueña se veía opacado, casi una imagen viva de la amargura. ¿Y si en la carta se hallaba, precisamente, la razón de su malhumor?
Lleno de intriga, ansioso por recobrarla, ofreció el doble del dinero abonado en su momento. “¿Volvértela a vender? Ni loco”, respondió Lurueña, burlón.
Aparte de amigos, los dos eran cuñados desde que Lurueña había desposado a la única hermana de Castro. Por la diferencia de edad (Castro era trece años menor), su vínculo no excluía un trasfondo de relación filial. Por experiencia, Castro sabía que Lurueña, toda vez que le decía no, se volvía obstinado e imposible de convencer. Así que planeó apoderarse de la carta por medios ilícitos.
Al cabo de otras cuatro visitas del camión (porque con esos hechos pautaban su tiempo) fue que Castro pasó a la ofensiva. Había dedicado las últimas noches a escudriñar el rincón donde dormía el otro y había advertido una bolsa, la misma bolsa negra traída por Ramírez, en la que Lurueña guardaba los objetos que estimaba de mayor valor.
Ya que Lurueña era de dormir de un tirón, proyectó quitarle la carta por la noche, leerla a toda prisa y ponerla nuevamente en su lugar, sin que fuera a darse cuenta. La maniobra resultó más complicada. Su compañero, precavido, había sellado aquella bolsa con cinta adhesiva y dispuesto una cuerda fina, podría decirse un hilo, que corría hasta el pulgar de algún pie, de modo que, no bien Castro quiso quitarle su tesoro, una especie de alarma se activó despertando a Lurueña.
Lo que siguió no fue una discusión tranquila, sino una pelea salvaje. Lurueña saltó de la cama y aferró el cogote de Castro, al tiempo que lo insultaba.
De las trompadas que se dieron, una sonó diferente. Castro vio que Lurueña se desmoronaba, como si su cuerpo se hubiese hecho pedazos, disgregándose en mil piedras. Enseguida, con una frialdad que le causaba horror, concluyó que su amigo estaba muerto.
Por un instante se olvidó completamente de la carta. Repitió el nombre de Lurueña, le roció la cara, hizo presión en su pecho… Nada de nada. A las cuatro de la mañana abrió por fin la bolsa y se puso a leer. Reconoció al punto la letra de su hermana. La carta se dirigía a él, pero se refería a Lurueña. Es más: no hablaba prácticamente de ninguna otra cosa.
“Tiene una grave enfermedad pero no hay que decírselo. No quiero que lo sepa. Solamente quiero que le ahorres grandes disgustos y esfuerzos”. Apartó la vista y la posó en las piernas desparramadas de su amigo. Salteó unas líneas. “Tiene, a lo sumo, para seis meses de vida”.
Afuera se había levantado un viento que preparaba el amanecer. En unas horas, cuando llegase Ramírez, hallaría el cadáver al sol, al pie del mayor montículo. “Un accidente”, le diría. La misma cosa con su hermana. “Se cayó de pronto. Estaba débil, sin dudas”. ¿Para qué hablar de la carta vendida, de la pelea o del mal golpe? Había matado, en un sentido, a alguien ya muerto.~