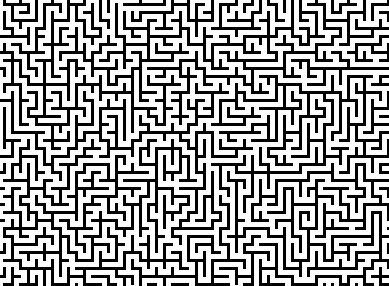1. Se acabó la diversión…
El 6 de enero de 1959, día de Reyes, el Diario de la Marina publicó el siguiente anuncio: “La Unión Nacional de Empresarios Cinematográficos de Cuba ha acordado […] abrir las puertas de todas nuestras salas, absolutamente gratis, a todos los miembros de las valerosas tropas que integran el Ejército de la Libertad, para que disfruten de nuestros espectáculos mientras estén acampados en La Habana”.
El negocio del cine se unía así al fervor generado por aquella revolución que prometía devolver las libertades políticas perdidas siete años antes, con el golpe del general Fulgencio Batista. La Habana era por aquel entonces una de las capitales mundiales del séptimo arte. La ciudad, alardeaban los cubanos, tenía más cines que Nueva York: 135 salas para una población que no llegaba al millón de habitantes. Grandes estudios como Warner, Twenty Century Fox, Columbia o Metro habían abierto centros de distribución y talleres donde se formaban decenas de técnicos. El cine no era sólo un motor cultural sino una industria de primer orden.
Pero resultó que los dirigentes revolucionarios no supieron apreciar el apoyo del gremio. Resultó, incluso, que eran alérgicos a esa forma de entretenimiento burgués. Y aquellas salas, las señoriales y las modestas de barrio, fueron sucumbiendo a la construcción del socialismo. Hoy apenas sobrevive una veintena, para una población que rebasa los dos millones. Las demás, enmudecidas, están cayéndose a pedazos, como todo en esa ciudad. Y en la isla. La Habana, dicen ahora pesarosos los cubanos, es un cementerio de cines. Como también es un cementerio de librerías, de mercados, de comercios… De esperanzas. Sobrevive algo de humor, cada día más negro, en espera de la muerte del caudillo, ese desenlace biológico que nunca llega. “Lo tienen apuntalao –comentan–, como los edificios de La Habana Vieja.”
Calle Diez de Octubre con Santos Suárez. El imponente cine Apolo se erige frente a la parada de la guagua. ¿Qué dan ahora? La pregunta desencadena una cascada de reacciones. “¡Uyyy, no! –dice un mulato–. ¡Hace años que está cerrado! Se rompieron las máquinas y más nunca lo abrieron. Un cine hermoso era, con fuente de soda y rositas de maíz.” “Y tenía aire acondicionado –interviene una señora canosa–. Lo dejaron morir, como a todos. Sólo han mantenido los de la calle 23 y la Rampa, en el Vedado.” Y las vecinas, entre suspiros, hacen un repaso de las salas que había en la colonia donde nació la inolvidable Celia Cruz: “El Moderno, el Dora, el Atlas, el Fénix, el Santos Suárez…”, mientras señalan a todos los puntos cardinales. “Ya no hay ni cartelera en el periódico.”
Algunos blogueros cubanos documentan con fotos el triste destino de los cines más emblemáticos: el Cuatro Caminos es un aparcamiento, como el Shanghai. El Majestic, un almacén. El Rex y el Dúplex, prodigios de la tecnología en los cuarenta, se hunden “en aguas albañales”. El Capitolio es un almacén de construcción. El Campoamor, un estacionamiento de bicicletas. El Cerro Garden, un taller mecánico. Cuatro celebradas salas art decó han corrido suertes dispares: el Infanta se incendió, el Manzanares se vino abajo, el Astral es utilizado por la Unión de la Juventud Comunista, y el América ofrecía, cuando pasamos ante él, un espectáculo humorístico titulado La esquina de Mariconchi.
El cine había llegado a Cuba con la Guerra de independencia y el estreno de la República. La primera sala abrió sus puertas en el Paseo del Prado en enero de 1897. Durante cinco décadas los habaneros devoraron filmes estadounidenses, italianos y franceses, en doble sesión. Las estrellas internacionales se paseaban por la ciudad. En el barrio de Colón, el de los grandes estudios, los niños recogían del suelo los descartes de las películas para fabricar petardos. Y los vendedores esperaban con sus cestos de comida a la salida del pase de medianoche. El cine era parte indisoluble de la vida de La Habana.
Hasta que “se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar”. Tenía razón el cantante Carlos Puebla. Se apagaron los proyectores. Se confiscaron las películas. Las productoras abandonaron la isla. Las salas fueron intervenidas por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Casi un tercio cerró los primeros años. El nuevo gobierno se encargó de seleccionar las películas en función de criterios ideológicos. Cintas soviéticas, checas y polacas subtituladas se adueñaron de las pantallas, aunque nunca se prohibió del todo el “decadente” cine capitalista. El público desertó. Sin mantenimiento de ninguna clase, el deterioro de las salas fue imparable.
Nada queda del eje cinematográfico por excelencia, Paseo del Prado y Parque Central, jalonado por el Fausto (tan caro a Cabrera Infante), el Galatea, el Capitolio, el Montecarlo, el Niza, el Sevilla o el Royal. Han sobrevivido al cinecidio el Yara, el Payret o la gigantesca sala del Karl Marx, antiguo Teatro Blanquita, todos construidos antes de 1959. El régimen revolucionario los ha convertido en una vitrina internacional donde se celebra desde 1979 el festival anual del Nuevo Cine Latinoamericano. El principal responsable de esa estrategia ha sido Alfredo Guevara, el gran santón de la cultura oficial cubana y censor implacable desde la presidencia del ICAIC, que ocupó durante más de cuarenta años. Guevara pasará a la posteridad por el demoledor retrato que de él hizo Guillermo Cabrera Infante en su relato Delito por bailar el chachachá.
2. El Carmelo de Cabrera Infante
Guevara vino a interrumpir una tarde las ensoñaciones de Cabrera Infante, que imaginaba entre el humo de su tabaco casamientos inmediatos con cuanta hembra jacarandosa entraba en El Carmelo. En aquella cafetería, toda una institución habanera, el escritor barruntaba lo que se avecinaba en Cuba, mientras observaba las idas y venidas de egregios miembros de la nueva casta política, que acababan de salir de un concierto en el Auditórium, rebautizado Amadeo Roldán tras la revolución.
Entre ellos estaba ese comisario de las artes y las letras, que se abrió paso hasta él “como Bette Davis en Now Voyager”, con su traje de seda y su corbata francesa, con su sonrisa gelatinosa, derramando efluvios de L’Air du Temps. La Dalia, le había apodado Néstor Almendros. De cara a la galería, Guevara ejercía de comunista virtuoso, al que disgustaba sobremanera un Cabrera Infante fuera de su control. Quería, le dijo, unirlo a su causa. Necesitaba su inteligencia. Y que dejara esa revista cultural, Lunes de Revolución, que difundía contenidos inapropiados como el arte “akstrakto”, la literatura “biknik” o el jazz, productos todos del imperialismo. La escéptica respuesta del escritor fue su sentencia: seis meses después, el aparatchik cerraba la revista.
Cabrera murió en el exilio y es hoy uno de los muchos autores proscritos en Cuba. Guevara es un anciano al que pasean bajo palio y que se lamenta de que “La Habana está sumergida en la chusmería y en la vacuidad”. Y El Carmelo languidece en la misma esquina de Calzada con la calle D, víctima del perverso sistema de la doble moneda.
(Aquí se impone una pequeña digresión técnica para explicar la insólita política del Banco Central. Los cubanos reciben sus salarios en pesos (veinte dólares mensuales en promedio), pero la moneda nacional sólo sirve en las bodegas de alimentos básicos subsidiados por el Estado, en algunos restaurantes baratos, en lo que queda de los cines, en el transporte público o en las tiendas de ropa reciclada. En cambio, la carne de res, la mayoría de las medicinas, la ropa decente, los televisores, los teléfonos celulares y un sinfín de productos se pagan en CUC o peso convertible, también llamado dólar cubano o chavito, en alusión a los billetes del juego del Monopoly. El caso del pollo es de lo más ilustrativo. El gobierno lo trae congelado de Estados Unidos y lo descuartiza con criterios clasistas: manda los muslos a las bodegas en pesos, y destina las pechugas a las tiendas en CUC (oficialmente, “tiendas de recuperación de divisas”; popularmente, chopin). Y sólo los cubanos que reciben remesas de sus familiares exiliados, los empleados de empresas mixtas o los que tienen contactos, formales o informales, con el turismo tienen acceso al CUC, que fue creado en 2004 y equivale a 24 pesos nacionales. El resto de la población, incluidos médicos y maestros, sólo dispone de moneda nacional y pasa verdaderas carencias. La brecha social es cada vez más evidente: hay una nueva clase de cubanos, vinculados al establishment, que gastan en un solo almuerzo en restaurantes de lujo lo que otros ganan en varios meses.)
Regresemos ahora a El Carmelo, donde una camarera nos conduce a una sala lúgubre y destartalada, con neones escasos y tan vacía como las bandejas del autoservicio:
–¿No tienen nada?
–Sí, bueno, antes era bufé, pero ahora servimos en las mesas.
–Nos vamos a sentar fuera, en la terraza.
–Sí, pero tiene que ser en este lado, que es pago en divisa. Aquel lado es para moneda nacional.
–¿Y qué diferencia hay?
–Que en moneda nacional se da comida y bebidas nacionales.
Su tono no deja lugar a discusión. Nos sentamos en el lugar asignado, también vacío, lejos de los cubanos que ocupan algunas mesas en el otro lado de la terraza.
–En moneda nacional, tienen para comer arroz, pollo, sopas…
–¿No nos había dicho que de este lado se pagaba en divisa?
–En divisa no hay comida, sólo emparedados.
–¿Hay pollo en moneda nacional y no hay en divisa?
–Así es.
–¿Y por qué?
–No pregunte. No hay respuesta. No funciona, le digo tal cual nos han dicho.
–Bueno, pues tomaremos una cerveza.
–¿Cristal o Bucanero?
–¿Pero no decía que la cerveza nacional era en el otro lado?
–Allí no servimos Cristal ni Bucanero sino otra peor, la que tomamos los cubanos.
–¿Pero no es la misma fábrica?
–Ese ya es un tema que yo no domino.
–¿Y si queremos tomar una Cristal, pero estar sentados con los cubanos?
–No se puede porque… las sillas son distintas. Oiga, usted no ha venido pa comel, sino pa hacel preguntas, y aquí no se puede preguntar.
Finalmente nos informan que podemos pedir comida en pesos y pagarla en divisas. Nos ofrecen arroz con verdura. Sea. Cuesta imaginarse que aquella terraza desolada, cubierta con plástico verde y amueblada con un puñado de mesas metálicas hubiera sido escenario luminoso de la vida social habanera de los cincuenta y refugio de animadas tertulias. No hay agua en el baño, y los manteles rojos lucen manchas de grasa. La comida es un rancho cuartelero. Ni en el peor de sus presagios hubiera imaginado Cabrera Infante la suerte de su santuario. Y Lezama Lima, visitante ocasional de El Carmelo y connotado glotón, penaría sin consuelo.
3. Réquiem por las librerías
“La Habana era la voz de Lezama”, dice Cintio Vitier, el viejo poeta que se convirtió en un triste paladín del poder hace tres décadas. Mucho antes de dedicarse a la propaganda oficialista, Vitier formó parte de la redacción de la revista Orígenes, fundada en 1944 por Lezama y otros intelectuales. Ese grupo tenía sus tertulias en la cafetería La Lluvia de Oro y la librería La Victoria, ambas en la calle Obispo, en el corazón de La Habana Vieja. “En la diminuta trastienda de La Victoria podía uno asistir a las tertulias del autor de Paradiso. Con su enorme tabaco entre los dedos, se solía imponer con su maravillosa conversación”, cuenta el poeta y sacerdote Ángel Gaztelu, otro de los fundadores de la revista. Y cuando un joven escritor le pedía consejos para sus lecturas, Lezama le contestaba: “Muchacho, lee a Proust”.
Hoy nadie pide consejo en las pocas librerías que han sobrevivido al vendaval revolucionario. La Victoria, ese “punto de reunión de la intelligentzia cubana”, como la describió el dramaturgo Virgilio Piñera, sigue en el nº 366 de Obispo. Tras muchos avatares, el local, en estado ruinoso, ha retomado su antigua función y vende libros usados, cubiertos de polvo. No hay textos de Lezama, pero sí las Obras Completas del Che. Una pareja de nórdicos despistados, conducida por el inevitable jinetero que trabaja a comisión, mira unos carteles del guerrillero y se va sin comprar nada.
La Lluvia de Oro también pervive, un poco más adelante, pero el camarero no sabe quién es Lezama. Una orquesta toca son y salsa para los turistas. Es uno más de esos lugares sin gracia que han proliferado en los últimos años para hacerse con las divisas de los visitantes extranjeros.
Sólo en Obispo había ocho librerías-editoriales cuando Fidel Castro entró en La Habana en enero de 1959. Todas habían sido fundadas por españoles, entre ellos un exiliado republicano, y todas fueron “intervenidas” por las autoridades y clausuradas en su mayoría. El monumental edificio en la esquina de Obispo y Bernaza, construido en 1935, sigue albergando La Moderna Poesía, pero el buque insignia del mundo editorial cubano se ha convertido en un cascarón vacío. Los escaparates son el reflejo fiel de la política cultural del gobierno. En uno dominan los libros de cocina, astrología, autoayuda o decoración. La presencia de la literatura cubana se limita a los dos tomos de las Obras poéticas de Nicolás Guillén y una novela de la joven escritora Ena Lucía Portela. El otro está dedicado a la chemanía: doce títulos sobre el “guerrillero heroico”, en español, francés e inglés.
La Moderna Poesía, como el puñado de librerías de La Habana, es más bien un depósito arbitrario de libros donde los dependientes, todos funcionarios del Estado, se aburren soberanamente a la espera del improbable comprador. La presencia de un manual sobre “estrategias de supervivencia empresarial” desconcierta casi tanto como la indigencia de los estantes de literatura cubana, donde faltan la mayoría de los grandes escritores. Con todo, el establecimiento mantiene la noble función para la que fue creado en 1890. De su socia, la librería Cervantes, con la que llegó a abrir sucursales en Sudamérica, no queda rastro. Y el local de su vecina, Ediciones Montero, creada en 1937 y especializada en temas de derecho, lo ocupa hoy el Comité Militar Municipal.
El escaparate está tapado con tela verde, y en el cristal hay una foto del Che. En la acera de enfrente, la Librería Internacional ofrece al Che en todos los formatos posibles y la Ateneo Cervantes está invadida por manuales revolucionarios en desuso de los cinco continentes.
Para los aficionados a la lectura, los libreros de ocasión de la Plaza de Armas constituyen el último recurso. Son una veintena e instalan sus puestos cuatro días a la semana en ese hermoso parque. Un primer vistazo puede ser decepcionante: Fidel, el Che y la revolución copan las estanterías, por obligado protocolo, pero también por negocio. “A los jóvenes europeos lo que más les interesa son las obras del Che”, comenta uno de ellos. Pero las miles de bibliotecas privadas desmanteladas y vendidas en Cuba dan para mucho, y todavía hoy puede encontrarse alguna pequeña joya. Nada de Cabrera Infante, Reinaldo Arenas o Virgilio Piñera, ni de los autores de la nueva generación, como Leonardo Padura y Pedro Juan Gutiérrez, que viven en La Habana pero publican en el extranjero. Parapetados en sus puestos, los libreros, que además suelen ser lectores, saben sin embargo dónde conseguir la mercancía prohibida.
4. Los vestigios de Galiano
La calle Obispo, arteria cultural y comercial, hervidero de estudiantes y empleados de banca, de funcionarios y gacetilleros a la carrera, cedió protagonismo en los años cuarenta al distrito de Centro Habana, a espaldas del Capitolio. Las calles Galiano, Neptuno y San Rafael, sedes de los primeros grandes almacenes, se convirtieron en el corazón vibrante de la capital moderna. No hay habanero que no evoque la elegancia de sus tiendas, el brillo de los escaparates o las meriendas en las amplias cafeterías.
Hoy Centro Habana parece una ciudad bombardeada, con pestilentes contenedores de basura y edificios ruinosos donde se hacinan las familias en cuartos oscuros. En este barrio, en la calle Trocadero, tenía Lezama Lima su casa, convertida en museo hace una década. De haberle tocado vivir en esta época, el escritor, después de haberse quedado con hambre en El Carmelo y sin tertulia en Obispo, habría regresado a su vivienda esquivando las montañas de escombros de los inmuebles vecinos.
Pero si hay un lugar que representa la destrucción impenitente de la ciudad, ése es la calle Galiano, otrora “torbellino de curvas, de miradas, de piropos ásperos”, como la describiera Jorge Mañach en sus entrañables Estampas de San Cristóbal. Hacia el Malecón, Galiano está salpicada de desperdicios en charcos lodosos. Viejas farolas, hoy decapitadas, jalonan el recorrido. El antiguo Casino Regina, con su portentosa fachada de azulejos, amenaza con derrumbarse, como el bloque de diez pisos del número 310, que ya ha sido desalojado. Justo al lado estaban los grandes almacenes La Ópera, que se vinieron abajo. En la antigua joyería Montané se ha instalado el Comité de Defensa de la Revolución del barrio, cuyo cometido es delatar a los “enemigos” del régimen. Galiano llegó a concentrar catorce establecimientos de alhajas. Del espectacular edificio de Le Trianon sólo queda la fachada, que ampara un solar donde se estacionan los bicicarros. Ribas tiene los portones sellados. De la joyería El Cairo se adivina la ubicación por el rótulo incrustado en el suelo de piedra, bajo los soportales: “El templo de los enamorados”.
La otra atracción de Galiano eran los grandes almacenes. El Ten Cents, que la cadena estadounidense Woolworth había abierto en 1924, ofrecía mercancías importadas a módicos precios. “Vendían todo lo que puedas imaginar, cinco plantas con mostradores de vidrio y madera. Era precioso –recuerda Martha, que trabajó como administradora cuando fue intervenido tras la revolución–. Todo lo desbarataron. Fue tristísimo.” Woolworth explicaba con orgullo en sus folletos la filosofía del comercio a gran escala, que les permitía bajar costes. “Nuestra orientación es beneficiosa para las clases populares, que pueden obtener artículos que antes les eran inaccesibles.”
En su lugar, la revolución ha abierto una gran ferretería en divisas y precios fuera del alcance del cubano. La tienda Trasval ocupa dos plantas y vende artículos de plástico, juguetes, herramientas y pequeños electrodomésticos, en su mayoría made in China. Desde martillos –el más barato, de pésima calidad, a 9,60 CUC (11,50 dólares)– hasta un pequeño y vulgar estante de mimbre, a 55 CUC (66 dólares). La gente acude de visita, como a un planeta de fantasía al que se ingresa después de dejar los bolsos y la identificación en una consigna. Para evitar cualquier descuido, su recorrido es seguido por “cámaras de alta tecnología”, según advierten los carteles. Y a la salida un ejército de fornidos vigilantes registra al cliente.
Para evitar tan incómodo marcaje, nada como acudir a una tienda en moneda nacional, que no se llaman tiendas sino “unidades de ventas”. Impagable resulta la que hoy ocupa el local del antiguo Bazar Inglés, puerta con puerta con el Trasval. “Cadena exclusiva. Ropa reciclada de primera calidad”, reza la pintura de la pared azul. Todo es siniestro: desde el maniquí del escaparate a las dependientas, pasando por los desechos que cuelgan de cinco percheros: camisas, pantalones y faldas desgastados, posiblemente restos de las pacas de ropa de segunda mano, procedente de Estados Unidos, que se vende en Centroamérica. Tampoco exigen el bolso ni la identificación en la antigua Berens Moda, en la calle Neptuno, cuyo escaparate merece el paso a la posteridad. Veamos: un “blúmer” (braga), tres tarjetas del Che, dos botellas de desinfectante, una junta de cafetera, un peine sucio, una junta de olla, dos cascos de moto, un sobre de “polvo facial”, una cazuela, dos budas chinos de colores y un cartel que reza: “Se arreglan pies y manos. Uñas postizas”. Estos son los reductos de los cubanos sin divisas.
5. Lucha de clases en El Encanto
La joya de la corona de la calle Galiano eran, sin duda, los almacenes El Encanto, “más que una tienda, una institución nacional”, como decían los anuncios de entonces. Abierta en 1888 por tres inmigrantes asturianos como una modesta sedería, para 1950 ocupaba ya una manzana entera, en la esquina con San Rafael. Las fotos de la época muestran un edificio moderno de siete plantas, con relucientes escaleras mecánicas, amplios vestíbulos con ascensores y “artísticas vitrinas”. La publicidad no exageraba: la fama de El Encanto, templo del refinamiento y el buen gusto, había cruzado fronteras. Christian Dior visitó en 1956 el establecimiento y le dio en exclusiva la representación de sus productos. El Encanto tenía oficinas de compras en todo el mundo, además de sus propios diseñadores de moda. María Félix y John Wayne encargaban ropa a medida y Tyrone Power rodó un anuncio del almacén.
Todo en El Encanto era moderno: el aire acondicionado perfumado, el sistema de control y reposición de mercancía, la venta a crédito, su mecenazgo cultural y, sobre todo, su política de personal. La filosofía del negocio era implicar al millar de empleados, que recibían los mejores salarios del gremio, contaban con servicio médico y club social y podían seguir cursos de ortografía, contabilidad e inglés.
Pepe Solís, Aquilino Entrialgo y Bernardo Solís, los fundadores, “bajaron a la tumba seguros de que El Encanto, proyectado al futuro, enlazaría sus nombres perpetuamente a la obra que ellos iniciaron y engrandecieron”, aseguraba un texto de los cincuenta. Sin embargo, el 13 de octubre de 1960, el nuevo gobierno publicó la Ley 890 de “expropiación forzosa de todas la empresas industriales y comerciales”. Las huestes milicianas tomaron control de El Encanto, que se convirtió en escenario “de la lucha de clases que en esos años se apreciaba en toda la sociedad”, según la prensa oficial.
El 13 de abril de 1961, exactamente seis meses después de la expropiación, cerrado ya el establecimiento, un humo denso y unas llamaradas empezaron a brotar del segundo piso. El fuego se expandió a toda velocidad. Al amanecer, El Encanto había quedado reducido a escombros. Entre las cenizas, los bomberos recuperaron los restos de Fe del Valle, que esa noche hacía su guardia miliciana. Tres días más tarde, fue detenido Carlos González Vidal, un joven empleado católico que había apoyado la revolución, pero que repudiaba el rumbo comunista que estaba tomando. Interrogado por la G-2, confesó haber provocado el fuego con dos petacas incendiarias, pero sin intención de causar víctimas.
Fidel Castro atribuyó el atentado a la cia. En realidad, el cerebro de ese y otros sabotajes no era otro que un ex colaborador suyo, Manuel Ray Rivero, ministro de la Construcción del primer gobierno revolucionario. Opuesto a la orientación totalitaria del régimen, Ray Rivero había fundado el Movimiento Revolucionario del Pueblo (mrp), en cuya “sección obrera” se integró González Vidal.
El joven, héroe para algunos, terrorista y mercenario para otros, fue fusilado el 20 de septiembre de 1961 en la Fortaleza de la Cabaña, donde cientos de cubanos cayeron ejecutados por el régimen castrista. Sus últimas palabras, dicen las crónicas, fueron: “¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey!” Y Fe del Valle, heroína para unos, “comunista rabiosa” para otros, engrosó el panteón de los Mártires de la Revolución y tiene una estatua en el parque que hoy ocupa el solar de El Encanto.
6. Y Coppelia desplazó a La Gran Vía
Si El Encanto era “la joya” de La Habana, la dulcería La Gran Vía era el “legítimo orgullo para la industria cubana”, según reza el Libro de Cuba, una gigantesca enciclopedia ilustrada sobre la vida republicana publicada en 1953. Sus fundadores eran también españoles, tres hermanos toledanos que habían aterrizado con lo puesto en Güines, allá por los años veinte. Pero quien mejor puede contar la historia es Bartolo Roque, un anciano enjuto y vivaracho de 78 años cuya vida está unida a La Gran Vía. “Allí entré chamaquito, con 16, como ayudante de caja. Ellos eran pichones gallegos. El mayor era José García Moyano. Pedro era el más chico. Y Valentín, el mediano. Empezaron haciendo dulces de bodega para los comercios del área campesina. Tenían gran aceptación, porque trabajaban sabroso. Yo fui a verles. Me recibió Pepe. Dígole: quiero aprender un oficio. Díceme: Ven pa ca. Empecé fregando latas, y luego me pusieron con el maestro repostero. Me formé como dulcero en poco tiempo, porque me gustaba y aprendí rápido.”
La fama de los dulces se expande por la isla y en los años cuarenta deciden dar el salto a La Habana. Allá se instalan en la calle Santos Suárez. “El negocio marchaba muy bien, así que compraron el solar de enfrente, toda una manzana, e hicieron un parqueo y una tienda, que inauguraron en 1952. Éramos 120 trabajadores.”
Bartolo saca una carpeta de viejas fotos. Una pastelería reluciente y luminosa. Las cocinas con los hornos. Cinco elegantes señoritas muy atareadas recogiendo encargos por teléfono. Flota de camionetas de reparto, con sus choferes uniformados. Bartolo haciendo un pastel. Y en otra, 37 operarios y ayudantes, todos con largos delantales y gorros blancos, posan frente a incontables pasteles de nata. “Hacíamos de todo: tartaletas de guayaba y queso, pasteles de carne, pero los cakes eran la gran especialidad. Traían la leche en cántaros, para hacer la nata. La Habana entera compraba allá.” Debe de ser cierto, porque no hay habanero de cierta edad que no suspire y mire al cielo cuando se menciona La Gran Vía.
En la siguiente foto, unos dirigentes sindicales hablan a los empleados desde una tarima. “La pastelería fue intervenida muy pronto –recuerda Bartolo–. Los hermanos se marcharon en 1959 a Puerto Rico. Muchos maestros dulceros también se fueron.” Bartolo no. Él apoyó la revolución y siguió trabajando hasta 1984, cuando se alistó en la zafra y un accidente lo dejó con una mano paralizada y una magra pensión de invalidez. “Después del accidente, seguí trabajando como voluntario. No era fácil.” Tesonero como es, dio clases en la escuela de dulcería. Y hoy, ya viudo, acude cada día a la tienda a ayudar en lo que puede.
La Gran Vía conserva su local, a unas cuadras de la casa de Bartolo, con el mismo rótulo y el cartelito de madera del año de la fundación. Ahí terminan las similitudes. La otrora rutilante calle Santos Suárez es un estercolero, con la basura apilada alrededor de contenedores a rebosar. En el interior, lleno de humo, unos clientes beben cerveza. Los vecinos compran chucherías, cigarrillos y latas de refrescos. Todo en divisas.
El “Mural de Emulación” destaca a los mejores trabajadores, agrupados por “brigadas”. Las vitrinas refrigeradas han dejado paso a cuatro mostradores con cakes de intensos colores amontonados en cajas y cuatro bandejas de pastelillos. “No se hace lo que se debe hacer porque carecemos de materia prima”, dice Bartolo, que culpa de inmediato “al bloqueo”. La animadversión hacia Estados Unidos no se ve matizada por el hecho de que tres de sus seis hijos se hayan marchado allá, y que le ayuden a completar su pensión de 240 pesos mensuales (12 dólares). “Mi mujer fue alguna vez a visitarlos, pero yo no. Yo, como decía el Che, no quiero ni tantito así con ellos.”
Como maestro repostero, en los años cincuenta, Bartolo ganaba 81 pesos al mes. “¡Y entonces el peso valía más que el dólar, era una moneda fuerte y reconocida en todo el mundo! –dice sin poder disimular el orgullo–. Entonces, claro, comprábamos más cosas y vivíamos mejor. Mi padre era agricultor, ganaba 40 céntimos la jornada y con eso le daba pa comprar comida pa dos días. Hoy, como todo viene desde China, tiene que salir más caro. A ver si Obama arregla el bloqueo.”
El anciano combina su profesión de fe revolucionaria con destellos de nostalgia. “Los dueños eran buena gente. Eran los que mejor pagaban de las dulcerías y se portaban bien con los empleados: te resolvían problemas, te hacían préstamos.” En el Libro de Cuba, los propietarios de La Gran Vía, quizá por sus propios orígenes, dejan patente su rechazo a cualquier connotación elitista: “En esta casa no hay preferencias clasistas.
Igual se hace un cake por valor de 1,50 pesos que otro de 500. Todos ellos de la mejor calidad. Lo mismo acuden a la casa los ricos y gentes de la alta sociedad que personas modestas y de condición humilde”.
Pero como, en la nueva Cuba, sólo el Estado revolucionario podía contribuir a la felicidad del pueblo, las autoridades se apoderaron de La Gran Vía y decidieron crear su propio símbolo: la heladería Coppelia.
Al poco tiempo de abrir sus puertas, en junio de 1966, el lugar había adquirido tal fama que cualquier extranjero de visita en La Habana no podía obviar una parada para saborear alguno de los veintiséis sabores en oferta. “Fidel me manda helados Coppelia”, alardeaba Hugo Chávez en enero pasado. Había hecho lo propio con Ho Chi Minh en los años sesenta, en aras de la solidaridad con Vietnam.
Con su forma de platillo volador, rodeado de jardines, Coppelia ocupa dos mil metros cuadrados en pleno corazón de La Habana y tiene capacidad para atender a mil personas a la vez. Fue un encargo de Fidel Castro y se construyó en apenas seis meses. La “Catedral del Helado”, que inspiró el título de la más famosa película cubana, Fresa y chocolate, es apenas la sombra de lo que fue. Desde fuera, todo parece igual. Día tras día, de diez de la mañana a diez de la noche, miles de personas, jóvenes en su mayoría, esperan su turno durante horas bajo el sol o la lluvia. “Es que no hay otro lugar en moneda nacional donde sentarse con los amigos o la novia –dice Miguel–. El helado es pura escarcha (agua congelada), pero se pasa el tiempo.” Nadie se queja cuando los guardias de seguridad dan la prioridad a los extranjeros. Nos derivan a una parte más tranquila, un espacio recoleto con una pancarta del Che y media docena de mesas, casi todas libres. Aquí se paga en divisas. ¿Son los mismos helados? “Nooo, este es mucho mejor que el helado nacional y hay más variedad”, nos asegura el dependiente.
Ese día sirven chocolate, avellana, naranja-piña y vainilla. Bastante mediocres. Y a precios altos: 3 CUC (3,60 dólares) por dos bolas. En el sector en pesos sólo hay naranja-piña. Cinco bolas cuestan cinco pesos (0,25 dólares), o sea, veinte veces menos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos productos? “Los helados de moneda nacional –nos explican– vienen de otra fábrica que se llama Varadero y están hechos con leche en polvo y saborizantes. Los de divisas son de crema de leche y fruta.”
Colas y escarcha insípida para los cubanos; prioridad y helado cremoso para la “élite” con divisas. ¿Dónde quedó la “igualdad” que justificó la construcción de Coppelia? Joseluisito lo explica mejor que nadie en un blog en que los jóvenes manifiestan su solidaridad con Gorki Águila, el roquero encarcelado en dos ocasiones por ridiculizar al hasta ahora intocable “Coma Andante”. “Coppelia –escribe Joseluisito– es el símbolo perfecto de la dictadura socialista. La colectivización, la rebañización, todos al mismo lugar para comer los helados, pobres, mal hechos, con cucharas socialistas, con silencio castrista, todos obligados a sentarse en las mesas que no puedes escoger, todos haciendo colas, todos discriminados, cubanos de un lado, extranjeros del otro. Yo quería sentarme donde me daba la gana, harto de esas colas interminables, quería poder sentarme en cualquier café sin que nadie me dijera dónde, libre. Esa enorme heladería colectivista me da asco.”
7. Pantomima revolucionaria
30 de diciembre de 1958. Vísperas de la toma de La Habana por los revolucionarios. El Diario de la Marina anuncia: “Aumentan las exportaciones de frutas y vegetales a Estados Unidos. […] También se han reportado grandes embarques de dulces y confituras […], de carnes y pescados”.
31 de mayo de 2007, año 49 de la revolución. El órgano oficial Granma informa: “Empresarios estadounidenses concertaron la venta a Cuba de 318.000 toneladas de alimentos y otros productos agrícolas […]. El 95% de esas importaciones tiene como destino la canasta básica de la población”.
Noviembre de 2008, año 50 de la revolución. Lisette, militante revolucionaria de toda la vida, se lamenta: “Boniato, boniato y boniato. No hay más que boniato. No hay yuca, la fruta bomba (papaya) está amarilla; la piña, ácida. Los tomates, verdes. Las zanahorias, negras. No hay lechuga. Hoy sólo he encontrado acelga”.
Lisette está avinagrada porque no encuentra lo que quiere en el mercado de la calle 14. El desabastecimiento es generalizado y, para “resolver” la comida de cada día, hay que recurrir a la “bolsa negra”, a precios mucho más altos. El mercado de la calle 19, el mejor, ofrece un poco más de variedad: un puesto de berenjenas de aspecto muy cansado, otro de berros y otro con tres manojitos de espinacas. La culpa, esta vez, la tienen los huracanes. En el agromercado de la calle 17 con k, en la parte más noble del antiguo barrio burgués del Vedado, el espectáculo es desolador. Boniatos, otra vez. Minúsculas cabezas de ajo a un peso cada una. Pepinos marchitos.
El único mercado bien surtido lo hemos encontrado en la calle Cuba, delante de la iglesia de Belén. Tiene puestos de jamones y salchichones, lomos de res, quesos, estupendos tomates rojos que no se ven en ningún otro lado, plátanos, cocos… Es un atrezo, todo de plástico. Estamos en pleno rodaje de una coproducción hispanocubana sobre la juventud de José Martí. “Se va a llamar El ojo del canario”, explica un extra vestido con harapos, acodado en una esquina.
El gran país agrícola que siempre fue Cuba producía en 1958 casi el 80% de los alimentos que consumía la población y era el principal proveedor de hortalizas y tubérculos para Estados Unidos. Hoy es al revés: la isla importa más del 80% de la canasta básica de sus habitantes, sometidos además a una dieta austera y desabrida. La revolución ha destruido el campo y no ha desarrollado la industria. Cuba vive –muy mal– del turismo, de las exportaciones de níquel, de las remesas de los exiliados y de los subsidios, soviéticos hasta 1991 y venezolanos desde 1999, que compensan el enorme déficit de la balanza comercial.
Ante las pruebas fehacientes de su fracaso en todos los sectores, el régimen se ha dedicado a crear una Cuba virtual, de presente heroico y pasado miserable. Todos los medios de comunicación, el cine, los libros, las escuelas y las universidades, los centros de investigación científica y los museos son instrumentos de propaganda de la llamada “batalla de ideas”, que consiste en fabricar “los logros” de la revolución. Las “dificultades”, el eufemismo para hablar del hundimiento de la economía, las achacan todas al “bloqueo criminal y genocida impuesto por Estados Unidos a Cuba”. ¿Cómo justificar entonces que “el imperio” sea desde 2003 el principal proveedor de productos alimenticios de la isla, con ventas de seiscientos millones de dólares al año? A los cubanos de a pie no hay que explicarles nada. Saben que el embargo comercial, decretado por Washington en 1962 en el contexto de la Guerra Fría, ha perdido gran parte de su vigencia y que La Habana lo utiliza como cortina de humo para desviar hacia otros la responsabilidad del naufragio.
Los subterfugios estadísticos y el valor ficticio de la moneda nacional han ocultado la realidad durante décadas, pero ya nadie se cree los datos oficiales, cuando los hay. El desastre es demasiado obvio. Los indicadores socioeconómicos que ilustran el hundimiento del país están a mano en las páginas web de las organizaciones internacionales y de los centros especializados. Baste señalar que en los años cincuenta, con seis millones de habitantes, Cuba era la tercera potencia económica de América Latina, después de Venezuela y Uruguay, y la trigésima en el mundo. Hoy, la economía cubana es la penúltima del continente, sólo por delante de Haití, y la número 140 en la clasificación internacional.
Un repaso de la prensa de antes de la revolución –había cerca de cien publicaciones en el país, incluyendo unos veinte diarios en La Habana, en español, chino e inglés– da una idea de la prosperidad económica en esa época, más allá de los tradicionales clichés sobre la mafia y la prostitución. La sección de “clasificados” del Diario de la Marina –unas diez páginas cada día– es particularmente ilustrativa, tanto en “Alquiler de casas”, como en “Venta de automóviles” o “Empleos”.
“Se ofrece matrimonio español sin hijos, juntos o separados, ella para cuartos, sabe lavar y planchar, ropa fina, y él para el comedor. Buenas referencias.” Anuncios como éste, publicado el 12 de diciembre de 1958, aparecían todos los días en “el periódico más antiguo de habla castellana”, fundado en 1832 y expropiado en 1960 (no le sirvió de mucho ponerse “a la orden de la revolución y de su líder máximo”). Los inmigrantes españoles competían por los empleos domésticos con la población negra. Coincidían en la misma página las ofertas de trabajo para una “cocinera color”, una “muchacha parda” o una “manejadora española experiencia cuidar bebitos”.
En la primera mitad del siglo XX Cuba fue un imán de trabajadores españoles. En 1958 el ingreso por habitante en la isla duplicaba al de la antigua metrópoli. Había desigualdad y mucha miseria en el campo, es cierto, pero también “una gran movilidad social, y el país progresaba económicamente a pesar de los políticos y de la dictadura”, recuerda el editor Pío Serrano, que apoyó la revolución antes de exiliarse a Madrid en 1974. A partir de 1959 el nuevo régimen decreta la igualdad y acaba con la economía. Cuba se derrumba, mientras España entra en el círculo virtuoso del progreso: el ingreso por habitante alcanza rápidamente al de la antigua colonia y actualmente lo supera siete veces (27.000 dólares frente a 4.000).
Si el 25 de marzo de 1952 los diarios cubanos informaban que España había “suprimido el racionamiento de pan”, en Cuba el racionamiento es hoy la regla. No hay prensa que no sea oficialista, no hay anuncios clasificados, no hay ofertas de trabajo. En cambio, hay más de sesenta mil médicos, la mitad de ellos en “misiones internacionalistas”. Cuba “vende” sus médicos a cambio de petróleo venezolano y no tiene medicinas ni ambulancias para su propia población, pese a lo cual mantiene vivo el mito de la superioridad de la revolución en materia de salud. Desde que Carlos Finlay descubriera, a finales del siglo XIX, el modo de transmisión de la fiebre amarilla, Cuba siempre ha sido una potencia médica en América Latina. En 1952 la isla ya tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el continente y también la esperanza de vida más alta. Había 37 hospitales generales en todo el territorio, y en 1954 fue inaugurado en Topes de Collantes (sierra del Escambray) un centro ultramoderno para tuberculosis que ayudó a acabar con la enfermedad y que, como tantas otras cosas en Cuba, está hoy abandonado.
“Esta revolución ha llevado al país cincuenta años atrás –comentaba una vecina de Santos Suárez–. Han logrado tres cosas: destruir todo lo que había construido el capitalismo, romper las familias y acabar con el cubano, que ahora vive de la trampa y el engaño.”
Todas las revoluciones destruyen para construir un orden nuevo. Los dirigentes cubanos, escribió el arquitecto comunista italiano Roberto Segre, se propusieron “borrar las imágenes formales de la sociedad anterior […], destruir los símbolos existentes de la estratificación social” y “manifestar visiblemente la capacidad creadora implícita en el pueblo en acción”. El problema es que olvidaron la segunda parte. Si el éxito de una revolución se determina por lo que construye sobre las cenizas del anterior régimen, la cubana es un fracaso lamentable. Su “capacidad creadora” se ha circunscrito a los bloques prefabricados soviéticos o las viviendas chapuceras de las “microbrigadas” de voluntarios, los hoteles de lujo para turistas, un gigantesco mausoleo para el Che, “el primer monumento a Lenin en América” y muchas cárceles. Donde antes había centrales azucareras, fábricas, empresas, tiendas o cines, hoy sólo quedan vestigios, testigos mudos de la pujanza creativa del pasado y del empeño destructivo de un caudillo megalómano que ha dedicado su vida a “la construcción de ruinas”, según el luminoso oxímoron acuñado por el escritor cubano Antonio José Ponte en su libro La fiesta vigilada (2007).
La Habana se llevó la peor parte. La revolución se ensañó con ella porque representaba todo lo que odiaban. La Habana efervescente de las mil tertulias literarias, abierta a la cultura y a la inteligencia, que recibía a Einstein, a la Pavlova o a María Guerrero; la capital mundial del ajedrez de la mano de Capablanca, la capital de la arquitectura que atrajo a Mies van der Rohe, Franco Albini o Walter Gropius… Aquella ciudad innovadora es hoy un fantasma gris. La revolución intenta ahora devolverle un poco del esplendor de antaño convirtiendo a La Habana Vieja en un decorado de cartón piedra para el turista.
“Esto no tiene arreglo”, se lamentan los cubanos. La expectación por las reformas anunciadas por Raúl Castro al sustituir a su hermano se ha diluido ante la evidencia. “Fidel sigue mandando y todo está paralizado”, reconoce Gustavo, cuyas simpatías por el régimen no le han borrado el pragmatismo. Todos, castristas y anticastristas, confían en que ocurra algo, pero medio siglo de represión y castración política han hecho del cubano un pueblo apático. “Lo mejor –dicen– es no coger lucha, porque esto se va a caer por su propio peso.” Y expresan su hartazgo a través de una permanente huelga de brazos caídos, escribiendo un blog o huyendo en una balsa. Mientras, siguen esperando el regreso de los Reyes Magos, tal y como lo había anunciado en la prensa cubana la juguetería de los Almacenes Ultra: “Imposibilitados de llegar a todos los hogares en su fecha tradicional, con motivo de la situación nacional que ha devuelto la libertad a Cuba, los Reyes Magos prometen su visita el sábado 10 por la noche”. Fue el 8 de enero de 1959, y aún no han vuelto. ~
(Tánger, Marruecos, 1950) es periodista. Fue corresponsal de Le Monde en México. Es coautor de ¿Quién mató al obispo? (Ediciones Martínez Roca, 2005).