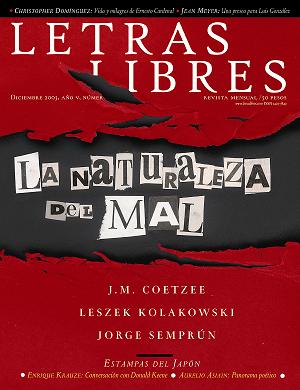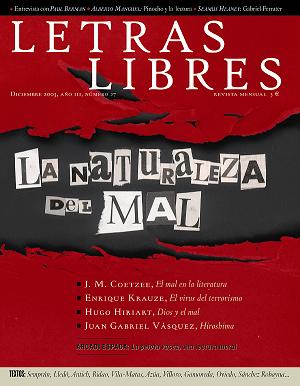De que existe la maldad no hay, creo, la menor duda. No sólo todos la hemos percibido desde la infancia, sino que tenemos de ella experiencia de primera mano, pues todos con mayor o menor entusiasmo hemos incurrido en ella. El maestro Gaos se preguntó una tarde por qué, si había tantos intentos de probar la existencia de Dios no había ninguno que tratara de probar la existencia del demonio. Nos miró, sonrió y respondió con otra pregunta: “¿Acaso porque es evidente por sí misma?”
Puede ser. El humano es un animalito que tiende a ser muy malo. Cristo lo sabía: “Si ustedes, que son malos…”, dio por hecho alguna vez. Averiguar cuáles son las vías —las hay diferentes— por las que logra el humano escapar a esta tendencia constituye una exploración casi siempre aleccionadora.
Como sea, hablar de malhechores o de lo bueno y lo malo, cosa que todos hacemos, no es equivalente a formular el llamado “problema del mal”. El problema del mal tiene trasfondo religioso. Dicho de otro modo, quien siente el mal como problema ha entrado ya, por sólo sentirlo así, a los terrenos de la religión, es decir al ámbito de la distinción, se haga como se haga, entre sagrado y profano.
El problema del mal es sencillo de formular, dice así: (1) si Dios hizo el mundo y (2) Dios es santo e infinitamente bueno, entonces, (3) ¿por qué hay tanto sufrimiento y tanta maldad en el mundo?
Ahora, si Dios creó el mundo, y vio que era bueno, ¿de dónde sale el mal?, ¿quién lo creó?, ¿nadie lo creó y brotó como hongo de la nada? Las religiones politeístas se han atrevido a elevar a sus panteones dioses del mal. El monoteísmo no puede hacer esto, porque no cabe concebir un Dios único que no sea justo y bueno.
Así pues, el cristianismo tuvo que enfrentar el problema. Muy temprano la luminosa inteligencia de San Agustín tocó en su oboe la nota, el La, que habría de afinar durante siglos la orquesta de respuestas.
Su análisis arranca con Moisés ante Dios en el desierto. Lo vio, como se recuerda, en una zarza ardiendo que no se consumía, y se atrevió (¿de dónde sacaría el atrevimiento?) a interrogarlo: “¿Quién eres?”, preguntó. El Dios tremebundo del Viejo Testamento, que es Dios que oculta su rostro, dio una respuesta. De la zarza surgió una voz que decía: “Yo soy el que Soy.”
Con eso le bastó a Agustín, porque interpreta la tautología “Soy el que Soy” como diciendo: “Soy el que Es”, ergo, “Yo soy lo que es”, el ser. Dios es lo que es, todo lo que es viene de Dios, luego el mal, que por hipótesis no puede venir de Dios, no es. El mal, concluye el obispo de Hipona, tiene que consistir en negación, vacío, en una nada.
Nadie creó el mal porque el mal no tiene entidad.
¿Y entonces qué es eso que apreciamos como mal? Porque para ser nada, este vacío tiene mucha presencia.
Observemos la conducta malvada. Esta conducta equivale a interrumpir una melodía (Agustín era muy musical y gustaba de este tipo de metáforas). Nuestro frenesí y precipitación nos hace percibir sólo un punto de la totalidad, y arrojarnos a él aislándolo del principio y del final, es decir, de su lugar en la melodía. Es algo así como un encandilamiento por un solo aspecto de un todo que se nos pierde de vista.
Según observaba mi maestro Gallegos Rocafull, el mexicanismo “avorazamiento” traduce muy bien lo que tiene en mente Agustín cuando analiza esta operación que genera la maldad. El “avorazado” no piensa o considera a los demás, no considera antecedentes, consecuencias o alternativas: se abalanza sobre un aspecto. Tiene una obsesión y necesita saciarse para librarse de ella. En términos de Dostoyevski, es una especie de poseso, de endemoniado.
Y aquí resuena una nota de timbre clásico: el mal tiende a esconderse a quien lo perpetra. Ya lo decía Sócrates: nadie hace el mal adrede y en frío, el mal se perpetra siempre por error.
Esta visión concuerda con el análisis de Agustín: el mal nace por la ceguera que nos causan nuestros apetitos y pasiones desordenados. David se obsesiona con Bestabé y para lograrla ya no se detiene a mirar las posibles consecuencias: si ha de morir su marido, si otros anónimos soldados han de caer en esa acción militar, lo sentimos mucho, pero no le damos importancia: todo palidece ante el resplandor de Betsabé. El rey David no se da cuenta de lo que está haciendo, su propia acción se oculta, se escamotea, ante su mirada. Él no lo haría directamente, asesinar en frío, al marido o a los otros, porque no es hombre malo, de conciencia moral petrificada e insensible, pero, y éste es el punto, lo hace de todos modos.
El codicioso quiere su ganancia, si otros han de caer en grandes apuros, o de plano en la miseria, por las medidas que está adoptando, es algo que él bien a bien no registra, porque sólo mira obsesivamente agrandar su tesoro.
El rey David y el codicioso no están oyendo la música, interrumpen la melodía concentrándose en un punto, y, como decimos en México, “ya no saben ni cómo se llaman”. Y así el mal aparece en el mundo.
De entre todas las causas de encandilamiento u obsesión, la que ha probado ser más peligrosa es el encandilamiento con ideas, sobre todo políticas. Lo que lleva a Raskolnikov al crimen son ciertas concepciones morales. De Nietzsche, para más señas. Crimen y castigo, la novela, es la apasionada respuesta de Dostoyevski al superhombre nietzscheano, que cree estar más allá del bien y del mal. Pero los grandes crímenes del siglo XX, los de Hitler y Stalin, que sobrepasan en alcance y atrocidad a los de cualquier otro siglo, son obra de designios políticos obsesivos y utópicos, realizados por hombres que se creían puros, eficaces y lúcidos, cuando eran sólo desalmados y ciegos. Y, claro, ambiciosos: todos querían “quedar bien” y así, quedando bien, se hicieron criminales (¿con qué grado de conciencia?, ¿no se ve ahí cristalinamente que el mal que perpetraban se les ocultaba?).
No todos están de acuerdo con esta visión, la oficial, y en cierto modo tranquilizadora, del mal. Hay otras, como la de Bataille, por ejemplo, que son perturbadoras. Un análisis del concepto de mal revela, según Bataille, que si se hace el mal para obtener una ganancia cualquiera (robas para tener algo de dinero, eliminas a alguien porque estorba tus ambiciones de poder, por ejemplo), el mal que se perpetra es impuro, es casi un pseudomal. El mal, dice, para serlo en pureza, debe ser gratuito e inmotivado.
Uno de los méritos de novelas como Cumbres borrascosas —que, como se sabe, fue icono surrealista (Buñuel la filmó en México, con poco acierto)— es que presenta el mal así, inmotivado y sin ganancia alguna, pero no por ello menos encarnizado y virulento.
Esta concepción del mal contradice de frente el análisis de Agustín: no es el poseso apasionado de grandes apetitos el verdadero diabólico —ése sería en un humano sumido en la animalidad—, sino quien destruye por sólo destruir y lastima por sólo lastimar, en frío, sin causa alguna y aun sin placer (porque el placer ya sería una razón impura que demeritaría el mal).
— ¿Por qué hiciste eso que hiciste?
— Porque sí, no tengo ninguna razón.
Esta respuesta es inquietante: los humanos somos incansables buscadores de significados y hemos desarrollado muchas maneras de hacer inteligible todo lo que nos sucede. Pero hallamos aquí una imposibilidad: el mal, en esta concepción, es mal justamente porque no tiene ni puede tener sentido. Cualquier sentido lo disminuye y evapora. Extrae por completo el sentido de una acción, destruye por destruir, daña por dañar: ahí tienes el mal destilado y puro.
De aquí a decir que el mal es por necesidad banal, como se atrevió a sostener Hanna Arendt, no hay muchos pasos. Sobre el mal no puede construirse nada, el mal es autocontradictorio y autodestructivo, no puede prevalecer. No podrías extraer todo sentido a una acción generosa, porque su propia generosidad engendra un sentido. Esta succión de sentido sólo puede aparecer en lo dañino e inmotivado.
¿Pero no nos recuerda este vacío de sentido la tesis inicial de Aurelio Agustín? Claro que sí nos lo recuerda: el mal no es, es negación, sinsentido, vacío. Observemos que dando un rodeo hemos vuelto al punto de partida.
Sólo nos queda regresar ahora a la pregunta ¿si Dios que es santo creó el mundo, porque hay maldad en él? Creo sinceramente que esta pregunta esconde un intento de penetrar en lo que podríamos llamar, de manera muy desviada, claro, “la mente de Dios” (supongo que no hay tal cosa).
Para Dios no hay bien y mal, como para nosotros. Lo que haya no lo podemos saber, pero eso no hay, porque ésas son categorías del pensar humano. Dios sí que es. Está más allá del bien y del mal. Está en otra esfera.
Un ejemplo. Los paganos, en su polémica contra el cristianismo, preguntaban, burlándose, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Porque, para la mentalidad antigua, aunque parezca mentira, la idea de un comienzo del mundo constituía una aberración incomprensible. En cambio, la idea de una extensión indefinida hacia atrás en el tiempo (el mundo había existido siempre), que es incomprensible para nosotros, era natural. Y Agustín respondió de modo ejemplar ese acertijo: no se puede formular la pregunta porque, antes de la creación de mundo, no había tiempo, sólo la eternidad. El tiempo se inicia con la creación: la creación está en el tiempo, pero Dios no está en tiempo, Él es eterno. Y eso, ya de entrada, no se puede imaginar.
Y por cosas así estimo que el problema del mal, aunque puede formularse, no puede tener respuesta alguna. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.