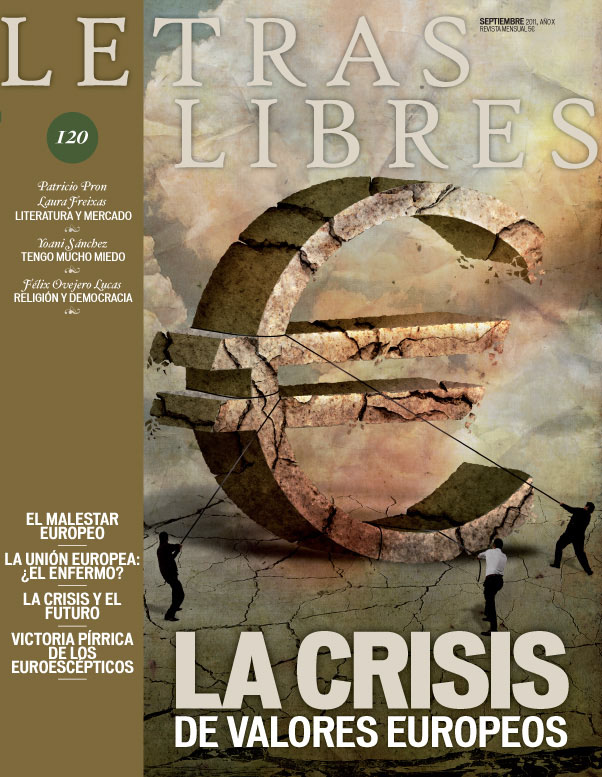La calidad de la vida social y civil, la calidad de la democracia, dependen en buena parte de este punto “crítico” que es la conciencia, de cómo es comprendida y de cuánto se invierte en su formación. Si la conciencia, según el pensamiento moderno más en boga, se reduce al ámbito de lo subjetivo, al que se relegan la religión y la moral, la crisis de Occidente no tiene remedio y Europa está destinada a la involución. En cambio, si la conciencia vuelve a descubrirse como lugar de escucha de la verdad y del bien, lugar de la responsabilidad ante Dios y los hermanos en humanidad, que es la fuerza contra cualquier dictadura, entonces hay esperanza de futuro.
Benedicto XVI, el 4 de junio de 2011 en el Teatro Nacional de Croacia en Zagreb
El Papa parece enfadado. No le gusta la solución que el liberalismo ofrece a la religión. Y tiene toda la razón. Lo tratan con si fuera tonto, como si la religión fuera una rareza o una manía. Y si algo no es el Papa es tonto. La mejor prueba: la persistencia del Estado Vaticano. Al Papa se le respeta y se le teme, como a un jefe de Estado. Lo que no deja de tener su aquel, como nos recordó Stalin, en Yalta, con su retórica pregunta a Winston Churchill: “¿Cuántas divisiones tiene el Papa?”
En el fondo de la irritación del Papa hay problemas muy centrales del pensamiento liberal para abordar las ya de por sí complicadas relaciones ente democracia y religión. Problemas que tienen mucho que ver con su falsa solución liberal: una patológica proliferación de “respeto a todas las creencias”. En la práctica, esa solución se traduce en un veto a la discusión madura que, al final, acaba por limitar la libertad para pensar. Ver por dónde discurre el camino que lleva de una cosa –de respeto– a la otra –la censura– es un modo de ver que también en el caso del liberalismo el infierno está empedrado de buenos propósitos.
El liberalismo, en su sentido más estricto, está comprometido con el ideal de libertad negativa, según el cual, uno es máximamente libre cuanto menos intromisiones experimenta. Más exactamente: el individuo A es libre para realizar X si, y solo si, no existe un Y tal que impida que A realice X. Mi libertad se ve menoscabada cuando el Estado, o los otros, tercian en mis opciones, bien limitando mis posibles acciones, con prohibiciones, bien arrebatándome lo mío, con los impuestos, bien entrometiéndose en mis ideas, con recomendaciones acerca de cómo debo llevar mi vida. Frente a esto, dirá el liberal, se levanta la libertad negativa, que me asegura la protección de mis ideas y mis bienes. Lo que yo hago con mi vida es cosa mía, sobre todo si lo hago en mi casa, en mi propiedad. Esa idea de libertad negativa, en su convivencia con la democracia y la igualdad, será un avispero de problemas, entre lo que no es el más pequeño el trato con las ideas religiosas: ¿qué sucede cuando el culto a Dios o a Satán, amparados por la libertad negativa, choca, por las peculiares recomendaciones de Dios y de Satán, con la democracia o la igualdad ciudadana?
En la perspectiva liberal la solución es sencilla: “la religión es un asunto privado”. Un supuesto que casi todos damos por bueno pero que se revela más que complicado si se piensa en lo que es una religión. Porque las personas no son miembros de una comunidad religiosa como son miembros de un club de filatelia. Una religión medianamente vertebrada, además de con una liturgia, está comprometida con unas cuantas ideas sobre lo que está bien y está mal, sobre cómo deben comportarse quienes la suscriben, y es razonable que sus practicantes aspiren a que el mundo se acomode a esas ideas. Eso, se mire como se mire, quiere decir que la religión arrastra una exigencia política, pública, de universalidad en sus contenidos (“yo no solo creo que el aborto esté mal para mí”) y de integridad en sus razones (“yo baso mis acciones morales en mi religión”); sintéticamente: “La religión, que inspira mis valoraciones y mis acciones, me lleva a evitar todos los abortos.”
Por aquí surgen los problemas. Si queremos que los individuos se sientan vinculados con la democracia y sus decisiones, no cabe decirles a los creyentes que aquello que rige su vida, sus ideas sobre el bien y el mal, se ha de quedar en casa, que la democracia no tiene forma de dar curso a sus propuestas sobre el bien común. Si lo hacemos, ya podemos anticipar su réplica: “no veo porque yo me debo sentir comprometido normativamente con las decisiones, cuando me dicen que aquello que a mí me lleva a comprometerme es poco más o menos una rareza o una peculiaridad, como dejarme el bigote o llevar sombrero”.
Por supuesto, podemos pedirle, por ejemplo, que se olvide de la religión y acepte y se comprometa con la democracia por otras razones, las que justifican a la democracia para muchas gentes: el respeto a la autonomía de los ciudadanos, la calidad de las decisiones, la igualdad entre los ciudadanos, la que sea. Sería algo parecido a lo que sucedería con un jainista, vegetariano por razones religiosas, que, a la hora de defender su opción gastronómica se limitase a apelar a razones que valen para los demás: dietéticas (la salud) o morales (no infringir daño a los animales). Pero si se trata de compromiso moral con la decisión adoptada, no es fácil que esa solución le sirva al creyente, porque, para él, las bases de sus acciones, sobre todo de sus acciones morales, no son las propias del debate democrático, en particular los criterios de gustos o de racionalidad, al menos mientras entienda la religión como algo distinto de una afición deportiva o de una filosofía moral. No hay que olvidar lo fundamental: quien suscribe ciertos valores en nombre de su religión nos está diciendo que no tiene razones aceptables para suscribirlos todos, que de eso va, tarde o temprano, la religión, de “razones” que, de algún modo, renuncian a serlo (de otro modo estaríamos ante algo distinto de una religión, como una filosofía, seguramente no demostrable concluyentemente pero al menos con un afán de racionalidad, lo que incluye contemplar la posibilidad de reconocerse equivocada, caducada, una circunstancia que, sencillamente, carece de sentido para un creyente, que, a lo sumo, contempla la posibilidad de perder la fe, que es un asunto bien distinto).
Estas dificultades no resultan sencillas de resolver; en realidad, resultan irresolubles, precisamente porque se trata de religiones. Pero, en lugar de admitirlo, nuestras actuales democracias han optado por tirar de los fuegos de artificio: la estrategia de reenviar el expediente a “la privacidad”, en hacer de la religión un asunto privado y taponar los problemas con algún truco de mampostería intelectual paulina del tipo “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Una pseudosolución, aceptada por las tradiciones cristianas de por aquí, con no poca hipocresía, más por pasteleo que por convencimiento, y que, aunque a veces se presenta como un triunfo de las democracias, como todas las componendas en las que se mira hacia otro lado, acaba por complicar las cosas y, en este caso, por empeorar la calidad de la democracia. Porque, un día u otro, los feligreses quieren decir la suya sobre lo de todos, sobre el aborto, los condones, las “blasfemias”, la educación y hasta los fundamentos del poder político. Y cuando eso sucede, y siempre sucede, más o menos explícitamente, los conflictos escamoteados reaparecen en una dinámica bien conocida: ante diversas prácticas sociales o acciones políticas, los miembros de una u otra comunidad religiosa dicen sentirse provocados “en sus creencias privadas” y muestran su indignación, pero, cuando se les pide que traten de justificar el porqué de su indignación, apelan a la necesidad de respetar –y eso, para ellos, quiere decir no discutir– “sus” creencias religiosas, esto es, a una privacidad en la justificación, que es lo que no puede ser una justificación, que es argumento, razonamiento con afán de convencer, publicidad esencial.
En realidad la cosa resulta más grave. Y es que la estrategia de la religión se ha convertido en la estrategia de todos a la hora de “defender sus derechos”. A la mínima, cualquier “colectivo”, a propósito de cualquier causa, incluso de las más justas, de aquellas a las que sobrarían razones en el debate público, opta por bloquear las discusión en una alegre proliferación de descalificaciones como “antisemita”, “machista”, “homófobo”, “racista” y otras mil. Por supuesto, aquellos sobre los que recaen tales descalificaciones no dudan en echar mano del mismo expediente y nos exigen el respeto “a sus creencias”, esto es, no discutirlas, el silencio. Al final, el ciudadano ve cómo la discusión de ideas, y hasta la formación de los juicios, se ve encorsetada en una vereda de líneas rojas, de prohibiciones cada vez más estrecha, porque cada vez hay más gente que, por lo que sea, se sienten provocados, sin que él pueda decir esta boca es mía, sin que tenga ocasión de tasar la pertinencia de las indignaciones en un honesto debate democrático. Como casi todas las palabras y todas las ideas se acaban por maltratar e interpretar de la peor manera, no faltan quienes a la hora de reclamar un respeto a “sus creencias”, que es en realidad una imposición de silencio, echan mano del cabal principio de la tolerancia. Una tolerancia que, invocada a cuento de cualquier cosa, al grito de “intolerante”, no deja hablar a nadie. ~
(Barcelona, 1957) es profesor de economía, ética y ciencias sociales en la Universidad de Barcelona.