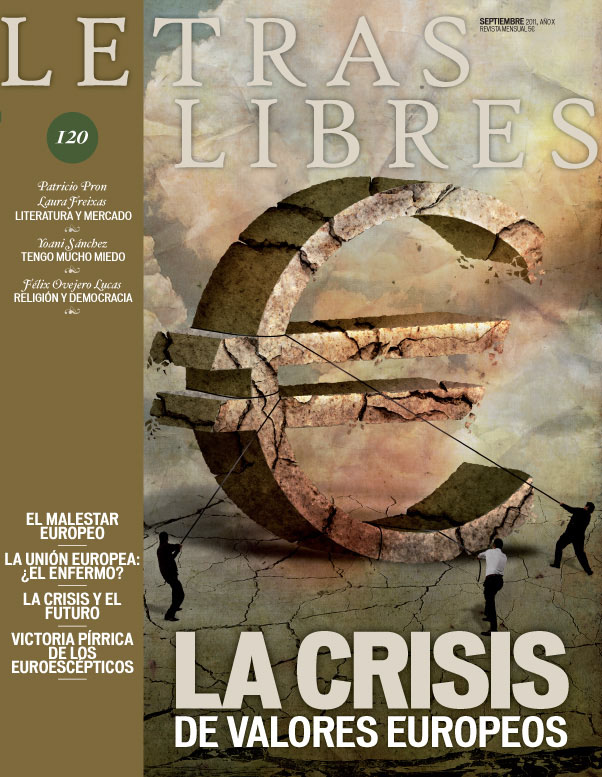Hay escaleras hermosas. Una, por ejemplo, es la del Colegio de Minería. Pero otras son horribles: esas por donde llegan a sórdidas alcobas los desesperados.
Existen, verbigracia en Los Ángeles, por Main Street, hoteles sombríos cuyas escaleras interiores parecen llevar a cuevas siniestras, donde la soledad, bajo una lámpara opaca y amarilla, ciñe las almas de los huéspedes. Hay una puerta abajo con los vidrios sucios, y luego los peldaños grises, con huellas de pasos sin esperanza y cigarros apagados. La gente –un negro, un chino, un mexicano, una mujer morena o una rubia apagada– asciende casi con odio, casi con dolor, casi ausente de lo humano, casi como un bulto de rencores, casi…
En Ámsterdam, las escaleras también son tristes. Pero no tanto. Escaleras de hoteles de marinos, olorosos a brea y a ginebra, a tabaco plebeyo y amores descompues-tos. En París, huelen a jabón barato y a madera húmeda. En México, a trapo mojado y a pasión desvanecida. Pobres escaleras.
Y, sin embargo, los novelistas no se fijan en ellas ni dedican una línea a su madera fatigada. Pero los personajes de las novelas y de la vida han de subirlas. También los mismos novelistas.
Graham Greene se refiere a una escalera donde un peldaño cruje. Pero nada más. Algunos autores de novelas policiales las aluden con tenue sombra de misterio; las rechazan luego.
A pesar de todo, las escaleras suelen ser personajes importantes. Una novela, según se sabe, hubiera enriquecido la substancia si el autor hubiera tenido mayor cuidado con las escaleras.
Casi todas las escaleras tristes son de madera: gimen bajo el peso de los seres. Casi todas las bellas, en cambio, son de piedra y alcanzan un préstamo romántico.
Lo mismo hay, por cierto, melancólicas y sucias escaleras de piedra. En Roma, en las viejas casas de México, en Montparnasse, en Cuernavaca, en Valparaíso y en Helsinki.
Pero la literatura prefiere escaleras de nulo o dudoso prestigio.
Y no deja de ser un olvido.
• • •
Si el lector me atribuye el ensayo anterior, me hace un honor. Fue mío mientras lo leía; intrigado, esperando llegar a alguna parte como las escaleras, esperando que el suspenso desembocara en una revelación. Pero fue escrito por José Alvarado para su “Correo menor” del 18 de octubre de 1959 en Diorama de la Cultura, el suplemento de Excelsior. La modestia del título de la columna no engañaba a nadie. Era un lujo nada menor de aquellas páginas.
Hay lujos de la vida cotidiana que despiertan el agradecimiento. Como ver claro y lejos, cuando los vientos y la lluvia barren con el aire sucio de México. Como aquel lujo de leer a José Alvarado los domingos.
¿Quién dijo que la prosa del diario no puede ser lujosa? Se dejó llevar por uno de esos tópicos de falsa oposición, donde ensalzar depende de menospreciar algo supuestamente contrario. Es verdad que gran parte del periodismo no se deja leer, pero sucede lo mismo con los libros.
Hay una infatuación perniciosa de la Historia, con sus Genios y sus Héroes, que lleva a despreciar los trabajos y los días, como si la verdadera existencia fuese una propiedad de ciertas actividades o personas sublimes. Lo que pasa (o debería pasar) a la historia no necesita esas pretensiones. El joven ferrocarrilero que salta a un tren de carga a punto de explotar y se lo lleva, salvando a tantas personas, no pensó en pasar a la historia como el Héroe de Nacozari.
Cuando se toma en serio el quehacer de todos los días, los milagros suceden: el inesperado heroísmo, la inesperada cortesía, el cielo despejado de la ciudad de México. Pueden pasar inadvertidos, pero hay que agradecerlos. Más realidad tiene un día claro que muchos siglos de Historia.
Dicho sea por un hombre que hizo más claro este país con su prosa admirable. Que se tomó el trabajo de escribir bien para los lectores de periódicos. Que hacía milagros con el aire sucio.
• • •
Años después, al releer “Las escaleras” y tratar de entender su misterio, comprendí que la revelación no estaba al final de los peldaños, sino en el milagro de verlos: en esa creatividad que empieza por descubrir el tema, aunque esté perdido en la repetición.
Las cuevas siniestras, la soledad opaca y amarilla, el crujido, la poderosa evocación de olor a trapo mojado, despiertan la vista, el oído, el olfato y la memoria a la revelación novelesca del vasto mundo de las escaleras, de la vida como tránsito, del misterio de aquella Escala de Jacob por donde suben ángeles desangelados en pos de otro mundo.
El artículo como obra de arte tiene una larga tradición en México. Manuel Gutiérrez Nájera, Alfonso Reyes, Salvador Novo, Octavio Paz, Jorge Ibargüengoitia, José de la Colina, José Emilio Pacheco y muchos otros han publicado en los periódicos textos de lujo, como la cosa más natural del mundo. Así este, cuyo arte esconde todavía algo más.
Diez años antes de que Georges Perec publicara La disparition, una novela celebrada por la hazaña de estar escrita sin la letra e, Alvarado escribió “Las escaleras” con una hazaña tan modesta que no le dijo a nadie: es un ensayo escrito sin la palabra que. Y,lo más notable de todo: sin que se note, como puede atestiguar el lector que no se dio cuenta. Como testimonio adicional, diré que pensé escribir este homenaje sin la palabra que, pero se notaba.
José Alvarado ni siquiera avisó. Tal vez sintió que no era para tanto, y que pedir el redoble de tambores que anuncia un salto mortal hubiese distraído al lector de lo que realmente le importaba: lo novelesco de las escaleras.
Dice la Wikipedia que José Alvarado Santos nació el 21 de septiembre de 1911, y que en la noche previa a su cumpleaños 63, después de terminar un escrito, sufrió un accidente, por el cual murió dos días después. Pero no dice que (tal vez saliendo a tomar un poco de aire, antes de retirarse a descansar) tropezó en la escalera. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.