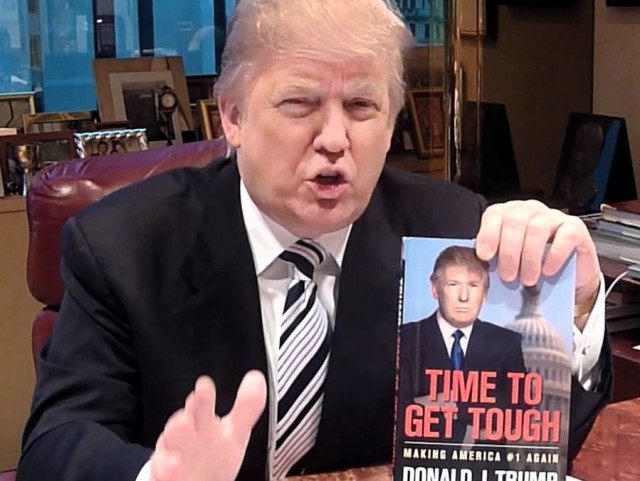Distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes mexicano y la Medalla Mozart en 1991; creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1993 y miembro de El Colegio Nacional desde 1998; ensayista, conferencista, catedrático y divulgador de la música contemporánea de concierto; fundador y director de Pauta, publicación periódica sobre teoría y crítica musicales, el compositor Mario Lavista (ciudad de México, 1943) es una de las figuras protagónicas de la música mexicana de nuestro tiempo. En esta conversación, Lavista elabora una defensa lúcida, apasionada y generosa de la música clásica y ofrece un diagnóstico sobre su estado de salud en un mundo que ha perdido, progresivamente, la capacidad de escuchar y de escucharse.
■
Educado en el fragor de las armas, Napoleón Bonaparte dijo alguna vez que la música era el más bello de los ruidos, pero ruido al fin. ¿Esa misma incomprensión del arte musical no rige hoy al auditorio, quizá agravada por el dinamismo histérico de nuestros días?
Una de las principales características de la música moderna –quiero decir, aquella que se inicia a fines del siglo XIX y principios del XX con Debussy, Schoenberg o Scriabin y, en México, con Chávez y Revueltas– fue poner en tela de juicio un sistema que dominó la música occidental por espacio de tres siglos. Me refiero al sistema tonal, que permitió que se expresaran compositores tan diferentes como Bach, Chopin, el último Monteverdi, Haydn o Brahms. A partir de entonces no vuelve a surgir, al menos hasta ahora, otro sistema que abarque tal cantidad de registros. Cada compositor o escuela compositiva hablará con un lenguaje propio. Si escuchamos la música de Charles Ives y Alexander Scriabin, escrita más o menos en el mismo lapso, nos daremos cuenta de que no hay una sintaxis o gramática común. Lo que hay es una voluntad de renovar o abandonar ese lenguaje que Occidente habló desde el siglo XVII, y que, si continuó haciéndolo en el XX, fue de otra forma. Pienso en Prokófiev, Shostakóvich, Stravinski o Ravel: compositores tonales que, a su modo, todavía guardan un aire de familia. El signo de la música moderna es su pluralidad.
En la primera década del siglo pasado, Debussy compone El mar (1905) y Schoenberg su Cuarteto para cuerdas no. 2 (1907-1908), que plantea novedosas estructuras y cambios fundamentales en la articulación sonora. Aun cuando El mar permite una audición poco problemática, la paleta orquestal de su partitura es inédita hasta entonces: se aspira en ella un nuevo perfume. Por otro lado, no deja de ser curioso que cuando Debussy culmina su Preludio a la siesta de un fauno (1894), Chaikovski acababa de estrenar su Sinfonía no. 6, “Patética” (1893). Si escuchamos ambas, podremos apreciar que ya no tienen nada que ver entre sí. Y tal distancia no sólo estriba en el empleo del color sino en la concepción formal. (Toda gran revolución artística estalla en la forma, nunca en el contenido. Hasta que el hombre sea capaz de inventar nuevos sentimientos, la música siempre hablará de las mismas cosas.)
Por una parte, dichos cambios plantean serios problemas para el “oyente medio”; por otra, la mayoría de los intérpretes visitan el museo de la música de ayer, pero casi nunca entran a las salas recién inauguradas de la música de hoy. Por fortuna, tenemos casos de excepción: Maurizio Pollini (que toca con maestría el repertorio pianístico tradicional y, con igual interés, graba a Luigi Nono), Anne-Sophie Mutter (que interpreta a Beethoven y, simultáneamente, estrena Cadena no. 2. Diálogo para violín y orquesta, de Witold Lutosławski) y, en México, el Cuarteto Latinoamericano. En realidad, el número de intérpretes “convencionales” es muchísimo mayor al de aquellos que tocan la música de su aquí y ahora.
Otra causa del alejamiento entre la música contemporánea y los oyentes radica en el perfil actual de nuestra sociedad, en la que el arte, clásico o contemporáneo, es progresivamente arrinconado, y sus productos quedan sujetos a la ley de la oferta y la demanda. En ese sentido, los medios de comunicación masiva juegan un papel fundamental. Alguna vez dije que nunca escuché en un noticiero sobre la muerte de György Ligeti, el más grande de los compositores de la segunda mitad del siglo XX, o del mexicano Manuel Enríquez. ¿Las televisoras comerciales nos han informado alguna vez de un estreno de Henri Dutilleux, Toru Takemitsu, Luciano Berio o Karlheinz Stockhausen? Tengo la certeza de que, para estos medios, la música clásica está representada por otro tipo de figuras: “Los Tres Tenores”, Céline Dion o el no menos cursi Andrea Bocelli. Si nos quedamos en el campo vocal, ¿a quién le importaría, dado que existe lo anterior, una ópera de Daniel Catán o Federico Ibarra, los Cantos de Capricornio de Giacinto Scelsi o las últimas obras de György Kurtág?
El auditorio que manifiesta su rechazo o indiferencia ante la música contemporánea no se da cuenta de que está traicionando el espíritu de su tiempo. ¿Qué hacer para que esos oyentes entiendan que esas obras buscan un diálogo frontal, sin intermediarios?
Antes de contestar tu pregunta, cuando hablo de “música clásica contemporánea”, quiero subrayar la noción de “música clásica” y no, como se ha hecho para distinguirla de la popular, la de “música seria” o “de concierto”. La música de nuestros días se alimenta tanto de Josquin des Prés como de Bach, Mozart o los grandes clásicos del XX: Berio, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Heitor Villalobos, Elliott Carter, Conlon Nancarrow, Scelsi mismo. La música de hoy es la albacea de todas esas tradiciones, pero su metamorfosis lingüística es tan radical que muchas de sus piezas terminan siendo un asunto de minorías. No todas, porque los sonidos provenientes de la Sinfonía no. 9 (1945) de Shostakóvich o la Sinfonía no. 6 (1947) de Prokófiev distan mucho de, por ejemplo, las Sonatas e interludios (1946-1948) para piano preparado de John Cage. Por eso, el mentado “hermetismo” de la música moderna sólo es aplicable a ciertos autores, obras y escuelas.
El minimalismo estadounidense (Philip Glass, Terry Riley, John Adams) ilustra bien esta arbitrariedad: no sólo goza de gran aceptación entre el auditorio sino entre los músicos de rock, ya que, como el rock mismo, está basado en patrones de repetición constante. Pero un coterráneo como Carter tiene mucho menos aceptación porque sus planteamientos musicales son más elaborados y demandan un enorme esfuerzo. Mismo esfuerzo que supone la Gran Fuga (1825-1826) para cuarteto de cuerdas de Beethoven, que un oyente difícilmente apreciaría en una primera audición.
En la literatura contemporánea, ¿no ocurre un fenómeno parecido? José y sus hermanos (1933-1943) de Thomas Mann no se parece en nada a Finnegans Wake (1939) de Joyce. Un lector aficionado como yo reconoce con cierta familiaridad a Mann, pero encuentra al último Joyce en el límite de lo incomprensible. ¿Es fácil oír la Sinfonía de cámara op. 21 (1928) de Webern? No lo creo. Al igual que con Joyce, se requiere una preparación especial para poder abrirse al discurso de Webern.
En ese frágil atributo de la música –el tarareo o el silbido, que sólo exhiben una destreza más de la memoria auditiva–, ¿estriba su popularidad o permanencia entre el público?
Solemos identificar la música únicamente con la melodía. Si la música es melódica o temática, se reconoce con facilidad porque fue la primera que escuchamos. Por otro lado, gracias a la facultad temática podemos guardar en la memoria pasajes de Shostakóvich o Revueltas. Tendemos, pues, a identificar la música con un tema identificable. Si no lo hay, desconocemos qué y cómo oír.
Y, entonces, tenemos la sensación de escuchar un ruido permanente…
Claro, porque lo escuchado carece de sentido. La partitura se reduce a sonidos aparentemente aislados.
En lo tocante al ruido, la “música ambiental” ha determinado la manera de escuchar en nuestros días. Sus sonidos informes poseen una naturaleza más cercana a la del ruido, que aprendemos a ignorar porque distrae nuestra atención. Dicha música se concibe como franjas de tiempo entrecortado y hacen que el oyente deje de otorgarles una articulación, una estructura. Como el ruido, que carece de ambas.
Esa modificación del concepto de música altera la audición en general, ya no se diga de una ópera de Wagner o de los cuartetos para cuerda de Revueltas, escritos para un oyente participativo o un “espectador” (un hombre que se encuentra a la expectativa de acompañar aquello que se oye). La música no existe sin un par de oídos; se escribe para ser escuchada. Por ello, en el oficio de la composición musical no puede intervenir el mercado sino factores eminentemente estéticos: consideraciones sobre el sonido, el ritmo, el tiempo o la forma. Y pese a ellas, mi deseo principal es que la música sea apreciada, sin más, por un par de oídos.
Pero ¿nos encontramos en una época que estimula el oído reflexivo? Para un oyente común, hay pocas probabilidades de que la obra (sobre todo si es contemporánea) cultive ese doble proceso reflexivo del que hablas: una segunda reflexión sobre aquella primera que el compositor llevó a cabo en torno a los medios musicales. ¿Cómo enfrentan los compositores tal predicamento? ¿Se debe bajar la guardia o, por el contrario, reforzar la idea de dirigirse al pensamiento emocionado del oyente?
No hay que bajar la guardia, eso está claro. Si la principal característica de la música del siglo XX y del incipiente XXI es su pluralidad, el oyente se topará, entonces, con una inmensa variedad de obras. Algunas se dirigirán a él; otras le demandarán persistencia. A ese respecto, Benjamin Britten exclamó sobre su muy criticado Verdi: “He llegado a la conclusión de que si no me gusta su música, la culpa es mía. Debo escucharla una y otra vez.”
Los oyentes, además, conforman una masa plural, pero la música de nuestro tiempo no desea abarcarla como lo hace una canción de Madonna, un himno o una marcha nacional, sino dirigirse a espíritus individuales. Madonna genera una magnífica histeria colectiva sin distinción alguna de las personalidades que la fomentan. Los asistentes a un concierto de música pop conforman una tribu indistinta, mientras que en un concierto de música clásica, contemporánea o no, el oyente forma parte de un acto ritual que se dirige a él porque apela activa y exclusivamente a su inteligencia, sensibilidad, cultura y estado de ánimo.
Quisiera retomar el asunto de la interpretación. No le quedarán dudas al oyente sobre la calidad de la pieza si ésta se ejecuta inmejorablemente. Debido a las diferencias entre la música tonal y la contemporánea, cuando se “malinterpreta” un nocturno de Chopin se critica al pianista en turno. Así de transparentes son las fronteras entre la obra tonal, su ejecución y recepción. Ahora bien, si un oyente va al estreno de una pieza contemporánea y la pieza se toca mal, saldrá de la sala diciendo: “El intérprete era bueno, pero la obra era una porquería.” Los músicos encargados de un estreno deben llevarlo a cabo no sólo con perfección técnica e interpretativa sino con responsabilidad. El oyente común será incapaz de percibir una nota falsa, un cambio en el tempo o en la afinación porque la pieza recién estrenada aún no ha acumulado una historia interpretativa. En el caso de un compositor tan prestigiado como Ligeti, su historia interpretativa es mínima. ¿Cuántos pianistas tocan con regularidad sus formidables Estudios? ¿Cinco? En contraposición, ¿cuántos pianistas tocan Chopin? ¿Un centenar?
Si conocedores del repertorio canónico como Pollini o Mutter tocan a Schoenberg o a George Crumb, sus seguidores no dudarán en colocarlos, cualitativamente, junto a Beethoven o Mozart. Ese es el escenario lógico. Todo intérprete vivo debería ser contemporáneo de la música que toca. ¿A quiénes interpretaban Liszt y Clara Schumann? A sus contemporáneos. Rara vez pensaban en tocar música del pasado.
¿El público de esta música se siente vulnerado al no poder planear la progresión de una frase o un tema, como ocurre con la música barroca, clásica y romántica? Esto ha generado polémicos argumentos –algo necios y rudimentarios– como, en fechas recientes, los de Alessandro Baricco en El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Baricco asegura que el fracaso de la música contemporánea consiste en no poder cumplir el sentido de expectativa del público –o, como sugieres, de previsibilidad. En lo que Baricco no repara es en que el compositor contemporáneo le concede al oyente una suprema libertad auditiva.
¿Acaso la poesía y la música no comparten una absoluta pluralidad de registros, pero también, y sobre todo, el desinterés generalizado de sus receptores? ¿No se lee mucha menos poesía que antes? Como sabes, el tiraje de un libro de poesía mexicana suele ser de mil ejemplares y se agota una década después de su publicación. Lo mismo ocurre con la música contemporánea. Ante el temor de perder público, muchos compositores pretenden regresar a una especie de “neotonalidad” o “posnacionalismo”. Tienen la clara determinación –válida, por supuesto– de llegar al mayor número de personas. Pero si alguien quiere llegar a un público más vasto tiene que pensar, antes que nada, en sus gustos. ¿Y estos son claros, uniformes? Después debe modificar su lenguaje y devolverlo a la tonalidad ramplona e imperante de la música comercial. Para que Arturo Márquez gozara de la popularidad que tiene ahora, tuvo que volver a un género como el danzón. (Nada vende más en México que los fantasmas del nacionalismo.) En resumen: si se quiere ser popular, deben aceptarse las reglas del juego. Márquez, por tanto, no puede darse el lujo de producir la música anterior a su serie de danzones –y que, a mi juicio, era exigente y fabulosa.
¿Lo que vendrá en el siglo XXI será el análisis y la síntesis del siglo XX o la esperada tesis que defina un nuevo sistema musical?
Vendrá, sin duda, una mirada crítica al siglo pasado. No sé quién llegará a definir las síntesis o tesis de la música por venir, pero me queda claro que las décadas de 1950 y 1960, donde imperaban las formas abiertas y la improvisación, fueron un momento necesario y autocrítico, irrepetible.
¿Deseas añadir algo?
Que el arte musical de nuestro tiempo sobrevive como la poesía, pese a todo, en espacios reducidos. Ahí están los muchos festivales de música contemporánea alrededor del mundo, las grabaciones y los oyentes, esa “inmensa minoría”. La música sirve para iluminar y para darle sentido al hombre y al mundo, de cara a la belleza. Decía Borges que el hecho estético es la inminencia de que algo va a suceder. En la belleza de la música se encuentra la historia futura o inminente del hombre.
No quisiera concluir esta conversación sin las siguientes palabras de Ligeti, escritas poco antes de su fallecimiento:
Con respecto a mi situación y a la de mis colegas, soy consciente de que el compositor actual de música “seria” vive en un diminuto nicho cultural, emparentado entre la expansión comercial de la electrónica del entretenimiento y los espejos brillantes de la actividad tradicional y prestigiosa de conciertos y óperas. “Nosotros”, es decir, los compositores de música “seria”, sólo tenemos un valor de pantalla para el mecenazgo actual: en realidad, no somos necesarios. Sin embargo, el nicho –diminuto y, en apariencia, carente de función social– se encuentra, por así decirlo, en la superficie de una burbuja de jabón: su tamaño es infinitamente pequeño pero sus posibilidades de expansión espiritual son infinitamente grandes, mientras la burbuja resista. ~