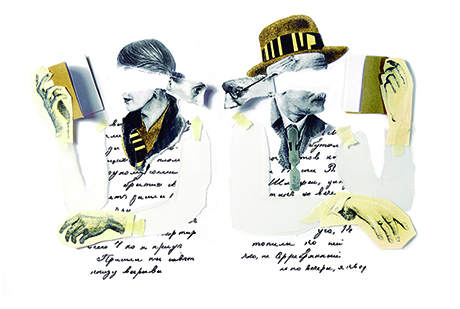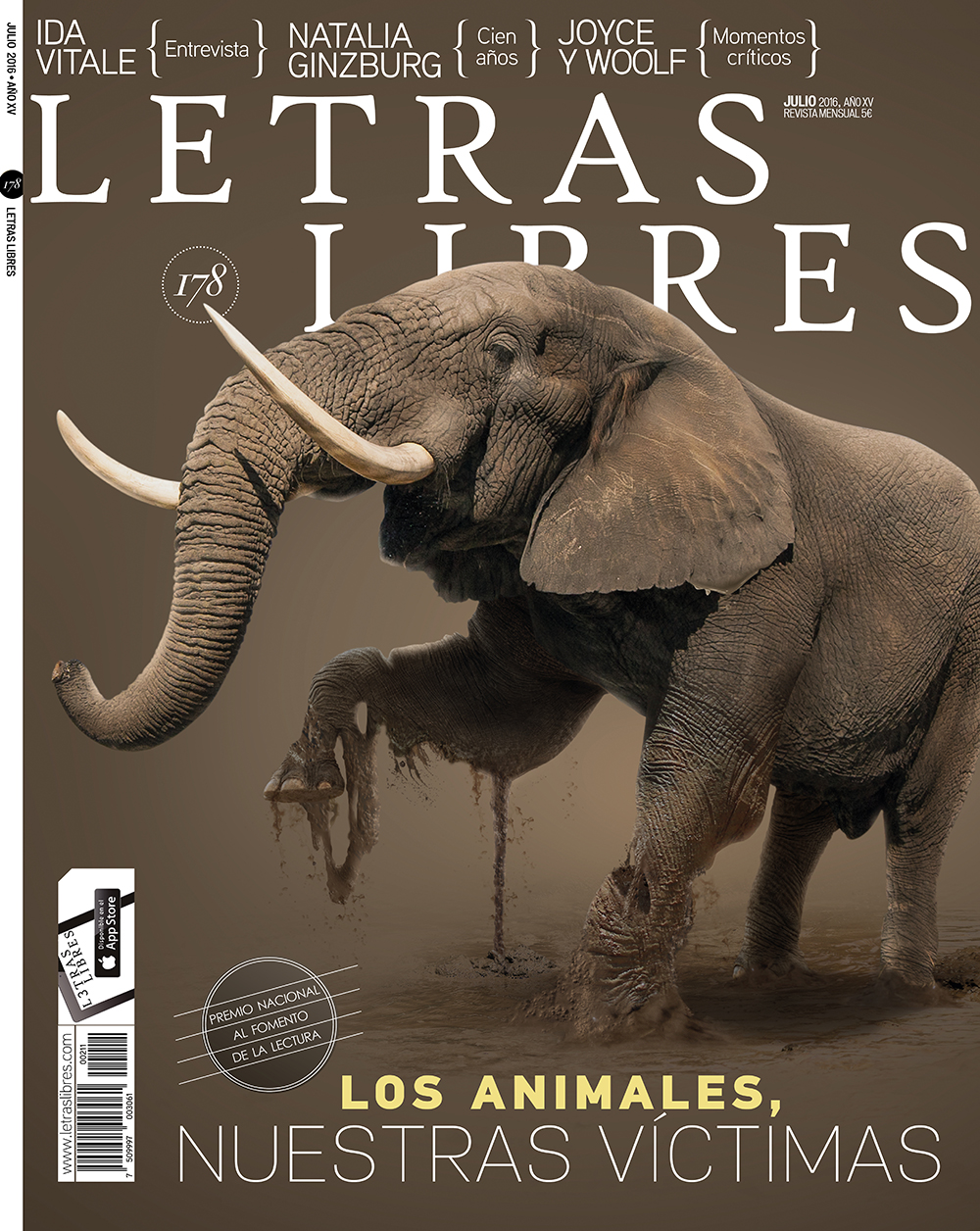Escucha al autor:
¿Leen de otra manera los grandes escritores? ¿Expresan sus intuiciones, llegado el momento, en textos diferentes a los que producen los críticos que no son creadores por cuenta propia? Si uno se ha planteado estas preguntas, intuye en parte las respuestas. Pero harán falta definiciones, y un buen comienzo será coincidir con T. S. Eliot cuando señala la especificidad del crítico “cuya obra puede caracterizarse como un derivado de su obra poética”. Sin duda una diferencia esencial estriba en esa “derivación”. Como nota el ensayista y novelista ocasional James Wood, “el escritor-crítico, o el poeta-crítico, se encuentra en proximidad competitiva con los escritores de los que habla”.
La crítica, en dos palabras, forma parte de una discusión continua con los pares. Puede ser por eso el momento de expresar afinidades. Y constituye una oportunidad ideal para revisar la tradición. Al límite, el escritor-crítico es como la oficina de prensa que imaginaba Orwell en 1984: lee el pasado a su favor para apuntalar una posición actual. Flaubert, según cuentan por ahí los Goncourt, alababa las oraciones de precursores que sonaban a Flaubert; y no por casualidad los ensayos de Eliot ensalzaban poetas ingleses del siglo XVII y cánones franceses e italianos que se conjugaban en la poesía del propio Eliot. Pero el escritor-crítico también participa de una época determinada, y en ese sentido contribuye a lo que podría llamarse un clima de opinión, que trasciende intereses personales y se funde con la historia.
Tres nuevas publicaciones muestran cómo leyeron James Joyce y Virginia Woolf a los escritores que los influyeron, inspiraron o directamente fastidiaron. Los tres libros rebosan de inteligencia, dos aportan material antes inaccesible en castellano, uno es un modelo de edición y otro da entrada a una obra que convendría considerar, en palabras de Wood, “el corpus más importante de crítica en inglés del siglo [XX]”. Una parte de ese corpus está ahora en Horas en una biblioteca, de Virginia Woolf; pero también hay perlas en los ensayos y reseñas de James Joyce, cuyos Escritos críticos y afines, modélicamente traducidos, compilados y anotados por Pablo Ingberg, pueden leerse como una autobiografía intelectual en fragmentos.
Basado en varias ediciones críticas en inglés e italiano, el volumen de Ingberg recoge textos de muy diversa índole: ensayos escolares, conferencias, cartas y hasta dos trabajos que Joyce escribió durante unas oposiciones para obtener la habilitación como profesor de inglés en Italia. La variedad hace al carácter. A diferencia de Woolf, Joyce ejerció poco el oficio regular de crítico, aun si buscó un ganapán en periódicos, primero en Dublín y luego en Trieste. Las reseñas breves que publicó en el Daily Express de su ciudad natal a los veintipocos años lo muestran casi siempre informado, a menudo dado a la provocación y dueño de una altanería bastante típica de sus años: se burla de la ingenuidad de un mal libro sobre Shakespeare, descalifica sin más a un discípulo de William James, despacha con adjetivos blandos las novelas populares de Alfred Mason. Joyce pone un poco más de empeño al comentar un libro sobre su admirado Vico, o al repasar una novela sentimental con cierto mérito estilístico, pero uno siente que ninguno de esos asuntos le toca muy de cerca, y es evidente que ya entonces situaba las reseñas por debajo de sus habilidades.
En este sentido, la más reveladora es la última que escribió para el Daily Express, en la que parodia los lugares comunes del reseñismo y da vía libre al sarcasmo: “la encuadernación del libro es tan fea como razonablemente se podría esperar”. Ingberg cuenta en una nota al pie que esa “estocada final” hizo que el director del periódico lo despidiera. Cuesta creer que fuese una gran pérdida para nadie. En cambio, la posteridad habría salido perdiendo si The Fortnightly Review de Londres no hubiera encargado a un Joyce de dieciocho años un estudio sobre la pieza más reciente de Ibsen, Cuando los muertos despertamos. Joyce no solo hace una detallada recensión de la versión francesa, sino que analiza la obra completa del dramaturgo noruego y acaba contrastándola con los “estudios psicológicos” de Thomas Hardy y Turguéniev. Hay alguna salida de tono involuntariamente cómica, como decir que Ibsen da “pruebas de su extraordinario conocimiento de las mujeres”, algo que el reseñista adolescente no podía confirmar. Pero su perspicacia crítica nunca queda en duda. Ibsen mismo le envió una nota de agradecimiento; Joyce, naturalmente, le respondió en noruego.
La voracidad intelectual de Joyce lo conduce al multilingüismo, y es interesante descubrir en estos escritos un encomio académico titulado “El estudio de lenguas”. Pero si el noruego le permite leer mejor a Ibsen, lo que más le cautiva no es su “norueguidad”, sino la resonancia de su aldea en el mundo. Como dice sobre Cuando los muertos despertamos: “El tema es, en un sentido, muy limitado, y, en otro, muy vasto.” Sabíamos por Ulises que a Joyce le encantaba buscar el espacio infinito dentro de una cáscara de nuez; descubrimos el germen de ello en otro ensayo de juventud, “Drama y vida”: “La sociedad humana es la encarnación de leyes inmutables que los caprichos y circunstancias de hombres y mujeres encubren y recubren […] El drama tiene que ver en primer término con las leyes subyacentes, en toda su desnudez y divina severidad, y solo en segundo lugar con los agentes variopintos que las confirman.” Dicho con menos abstracciones: los agentes variopintos bien pueden ser Odiseo a la deriva por el Mediterráneo o Bloom deambulando por Dublín; las emociones se equivalen.
Si necesitáramos más pruebas, las hallaríamos en otros dos textos incluidos aquí, que alaban a escritores londinenses: Defoe y Dickens. En una conferencia de 1912, dictada una vez completados los relatos hiperrealistas de Dublineses, Joyce elogia al primero por no copiar nada de los modelos extranjeros, como habían hecho los escritores ingleses hasta entonces. ¿Cómo se explica esto en el gran cosmopolita? Simple: a Joyce le molesta lo inauténtico, lo impostado, la palabrería flotante sin un punto de anclaje en la realidad inmediata. En Defoe, por el contrario, ve un estilo natural, “sin melindrería de ninguna clase”, y un escritor que “dos siglos antes de Gorki o Dostoievski, trajo a la literatura europea la ínfima canalla de la población, el expósito, el ratero, el rufián, la prostituta, la bruja, el saqueador, el náufrago”. Pero Joyce saca de ello una conclusión característica: “bajo la corteza ruda de sus personajes” encontramos “un instinto y una profecía”, es decir, un arquetipo.
En el ensayo sobre Dickens, también de 1912, Joyce invoca la misma fuerza: “La vida de Londres es el aliento de sus fosas nasales: [Dickens] lo sintió como ningún escritor antes o después lo sintió. Los colores, los ruidos familiares, los olores mismos de la gran metrópolis se unen en su obra como en una potente sinfonía donde humor y patetismo, vida y muerte, esperanza y desesperanza, están inextricablemente entretejidos.” Dejemos de lado la grandilocuencia: Joyce escribió lo anterior para un comité de examinadores, y tenía que demostrar nimiedades como el uso correcto del paralelismo. Lo importante de la oración es que vincula con más claridad que un telégrafo las ciudades de Londres y Dublín. ¿Quién si no Joyce sintió los colores, los ruidos familiares, los olores mismos de su metrópolis? Y la lección de Dickens, como la de Defoe o Ibsen, contiene una paradoja: en lo específico resuena lo universal.
La paradoja propia de Joyce es que el universalismo de su visión a menudo va de la mano de particularidades irreductibles a nivel estilístico. Mucho antes de una novela para criptógrafos como Finnegans wake, sus hábitos retóricos privilegian la pedantería, la opacidad, los jeroglíficos personales; como su discípulo Beckett, Joyce se refocila en el hermetismo gratuito. Mejor decir “El nolano” que Giordano Bruno (natural de Nola); mejor dejar una sentencia en latín que traducirla. Es una manera, sin duda, de pavonear la propia autoridad. Pero en algunos escritos ello se traduce en el equivalente de un soliloquio pronunciado de espaldas al público.
Incluso en su vida privada Joyce parece haber sido un conversador huidizo, según se desprende de los testimonios recogidos por Arthur Power en Conversaciones con James Joyce. Siempre fascinante de leer, el libro exige que se lo tome con un grano de sal. Powers, un pintor y crítico irlandés expatriado en París, no visitaba a Joyce con un dictáfono encendido, y los diarios que escribía después de sus encuentros son tan fiables como cualquier memoria de corto plazo. Pero Powers escribía con agudeza, conocimiento de causa y buen ojo para la anécdota; indirectamente, nos permite oír a Joyce hablando de Irlanda, Ibsen o Dostoievski. Y a veces captura la personalidad: “Uno de sus rasgos más característicos –acierta– era su constante negativa a dar una opinión directa sobre nada ni nadie.”
Nadie podría acusar a Virginia Woolf de adoptar una actitud semejante al escribir ensayos. Sin descuidar matices, dice una y otra vez lo que piensa, y sus opiniones cobran casi sistemáticamente el brillo de la pertinencia. Horas en una biblioteca la muestra en su labor de reseñista, una ocupación que comenzó en 1905 y que corrió durante casi toda su vida en paralelo con la escritura de ficción. Casi todos los textos de esta selección fueron escritos de acuerdo con plazos, pero las presiones redundaban en una relación siempre dinámica con la literatura. Woolf es esa rara especie de crítico que plantea un argumento como un diálogo, donde el interlocutor implícito puede ser el autor de determinado libro, la tradición o la opinión pública. Ajena a las monodias del púlpito, posee una voz esencialmente polifónica.
Eso no quiere decir que carezca de timbre propio: uno de los placeres de leer estas críticas en bloque es ver cómo las conjeturas iniciales se van afianzando en convicciones. De manera más explícita que Joyce, Woolf reacciona contra la generación precedente mientras desarrolla su propia ficción. La presente antología, por desgracia, no incluye sus grandes ensayos-manifiestos –“Sobre la narrativa moderna” y “El señor Bennet y la señora Brown”–, pero vemos argumentos similares en varias reseñas independientes. Al considerar a Elizabeth Gaskell, por ejemplo, Woolf menciona “la irritación que nos suscitan los métodos de los novelistas de mediados de la era victoriana”, y critica que “no han dejado sin decir nada que supieran decir”; su propia generación (léase, ella) aspira a “no decir nada que no tenga que estar”. De ahí que Woolf censurase el “materialismo” de escritores como Arnold Bennett o John Galsworthy, quienes a su entender se la pasan describiendo carruajes, muebles o vestidos como si así pudieran circunscribir la complejidad de la vida. Para Woolf, esa complejidad debía buscarse en la sustancia impalpable de la conciencia.
Si esa visión se plasma suntuosamente en novelas como Las olas y Al faro, las reseñas nos hablan de su trasfondo cotidiano. Woolf, es evidente, aprendió mucho leyendo a los grandes rusos, que por entonces empezaban a traducirse en masa al inglés. En especial, se maravilló ante las primicias de Dostoievski, a quien llama “grandísimo genio” y de quien alaba, en una crítica de 1917, “el reverso del método que a la fuerza adopta la mayoría de nuestros novelistas”: en vez de “apariencias externas”, Dostoievski aporta “el tumulto del pensamiento que se huracana”, y he ahí un ejemplo digno de seguirse. Chéjov tampoco la dejó indiferente. Woolf simpatiza con sus historias inconclusas, con los fragmentos que parecen “haber sido ensamblados casi por puro azar” y en los que atisba la promesa de una revelación.
En general, Woolf lee, como Joyce, con plena conciencia de su tradición, así como en posesión de una literatura y una lengua que se remontan hasta los isabelinos; pero también presiente que una tradición se estanca sin afluentes frescos, y así busca la diferencia en los autores de otras latitudes. Los rusos son en parte lo que Ibsen era para Joyce, una vía de escape a lo consabido. Pero Woolf no solo ve en ellos la solución a un problema abstracto como la renovación de la literatura nacional, sino chispazos muy concretos de “vida”, una palabra que en su vocabulario crítico se acerca a “sensibilidad”. Y es vida lo que encuentra en los diarios póstumos de Katherine Mansfield, una escritora chejoviana con la que había tenido complicadas relaciones de envidia y que tras su muerte ofrece “el espectáculo de una terrible sensibilidad”.
Mansfield, E. M. Forster, Lytton Strachey, Joseph Conrad, D. H. Lawrence… El arco crítico de Woolf parece abarcar todo el ámbito del modernismo. Pero la omisión significativa es Joyce, de quien solo habló en diarios o cartas, sin pronunciarse nunca sobre su obra en público. También dejó pasar lo que cualquiera juzgaría una oportunidad de oro en 1919, cuando un intermediario llevó el manuscrito del Ulises a The Hogarth Press, la editorial que Woolf dirigía con su marido: aunque el libro tuvo que ser rechazado por su longitud, la editora potencial no lo echó en falta ni entonces ni después. Joyce, entretanto, siempre guardó distancia de Bloomsbury, y en vano se buscará en sus Escritos críticos o en sus conversaciones con Power el nombre de Woolf. ¿Cómo se explica que los dos máximos artífices de su época en lengua inglesa se hicieran tan poco caso el uno al otro? Pero quizá lo mejor sea no pedir explicaciones: los escritores leen exactamente lo que deben para llegar a ser quienes son. ~