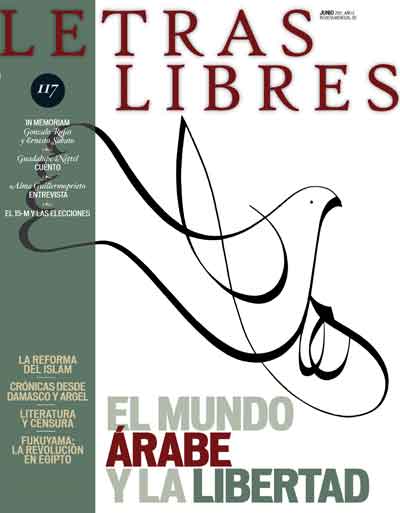Libia y el fin de los espejismos europeos
La guerra en Libia está destrozando los espejismos de la clase media progresista europea. Recuerde cómo hablaban de política internacional sus portavoces en los estudios de televisión de Oslo o Londres hasta hace solo unos meses, y fíjese en que todo lo que asumían como verdadero ha resultado ser falso.
Estaban de acuerdo en que el hecho de que Estados Unidos y sus aliados hubieran derrocado a Sadam Husein –un tirano mucho peor que Muamar Gadafi, por cierto– suponía una escandalosa violación de la legalidad internacional. Ahora tienen una guerra que cumple sus exigencias de “legalidad”, y descubrimos que es una campaña cruel y deshonesta que no puede cumplir sus objetivos.
La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó “todas las medidas necesarias” para proteger a los libios de la amenaza de los ataques.
Todo sonaba muy razonable. Gadafi es el dictador que lleva más tiempo en el poder en todo el mundo, y ha sometido a su población a 42 años de corrupción, opresión y adoctrinamiento. (Imagine tener que repetir y respetar durante toda su vida adulta las trastornadas ideas del Libro verde de Gadafi, que los niños libios tenían que aprender de memoria, y se hará una idea de la humillación que el tirano imponía a su pueblo.)
Cuando amenazó con masacrarlos, la onu tenía el deber antitotalitario de intervenir.
Pero la autoridad legal de la onu es traicionera. Los que la elogian serían los primeros en condenar un sistema judicial europeo que elevase al rango de juez a un abogado que aceptara sobornos de criminales o a un comunista que odiara la libertad de expresión, y denunciarían a la ue si hubiera permitido que una dictadura se uniera al club europeo.
Desgraciadamente, a diferencia de la ue, las Naciones Unidas son un club sin reglas de membresía. Rusia, que el Departamento de Estado estadounidense describe con precisión como un “Estado mafioso”, y los representantes del Partido Comunista Chino están en el Consejo de Seguridad. Esos son los árbitros de la legalidad internacional. Y para conseguir que estuvieran de acuerdo con la acción en Libia, Europa, Estados Unidos y sus partidarios árabes tuvieron que prometer no derrocar al régimen o llevar soldados al país para apoyar a la fuerza aérea.
Ahora nos encontramos en la absurda situación de que podemos ofrecer a los rebeldes apoyo aéreo, pero no las unidades militares que necesitan para ganar la guerra. No podemos convertir al dictador en un objetivo, porque su vida debe ser protegida, mientras los desdichados habitantes de Misrata sufren y mueren. Quizá tengamos que vivir con el hecho de que Gadafi sobrevivirá –y con que, aferrándose al poder, dará esperanzas a otros dictadores en problemas y bajará la moral de sus oponentes. ¿Qué sentido tiene una intervención humanitaria que prologa el conflicto y deja al violador de los derechos humanos en el poder? Ninguno que yo pueda ver. Pero, al parecer, es legal.
Fíjese en otra cosa. Barack Obama era el candidato de Europa en la elección de 2008. Su victoria alegró a todos los progresistas que conozco. No me burlo de ellos. Si yo fuera estadounidense, habría votado por Obama. Pero no padezco el espejismo de pensar que el apoyo que ha prestado a los movimientos de liberación, desde Birmania hasta Irán, haya sido otra cosa que terrible: hay que remontarse a Richard Nixon para encontrar un presidente de Estados Unidos tan indiferente a las víctimas de la dictadura. Sigue diciendo que Estados Unidos y la otan intervendrán en los asuntos libios, pero no con la fuerza suficiente como para derrocar al régimen. Funcionarios de Washington dan la poderosa impresión de que solo despliegan fuerzas en Libia para ayudar a los europeos, que sobre todo temen las oleadas de refugiados que llegan al continente y refuerzan a los partidos de extrema derecha.
Quizá veamos pronto la destrucción de un tercer y último espejismo. La prosperidad europea de posguerra se construyó bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Nos quejábamos, a menudo con justicia, de las políticas estadounidenses, pero no teníamos que pagar nuestra propia defensa, ni que combatir en nuestras propias guerras. Si alguna vez había problemas con la Unión Soviética o con Milošević en los Balcanes, podíamos confiar en los yanquis. Ahora Estados Unidos se prepara para mandar las legiones a casa. Una de las cuatro brigadas estadounidenses destinadas en Europa se marcha y, aunque el Pentágono asegura que su compromiso con Europa sigue siendo fuerte, la dirección a la que se encamina Estados Unidos está clara. No puede permitirse mantener grandes fuerzas en Europa, a causa de su déficit presupuestario, y en todo caso no entiende por qué debería hacerlo, dado que Asia ocupa actualmente el lugar central de los intereses estadounidenses y Europa es una región rica que puede pagar sus propios ejércitos.
Algún día Europa tendrá que luchar en sus propias guerras y defender sus fronteras. Aunque en las televisiones de Londres y Oslo los portavoces progresistas se mofan desde hace años de los cowboys yanquis y los agresores neocons, quizá los echen de menos cuando se marchen. ~
Nick Cohen
Traducción de Daniel Gascón
© Spectator
La primavera siria espera
Llegué a Damasco a finales de abril. Volaba desde Estambul en un avión de unas ciento ochenta plazas, donde había apenas unas cuarenta personas. La mayoría parecían sirios, aunque había un grupo de seis turistas eslovenos. Al llegar al aeropuerto, de madrugada, en el control de pasaportes, el policía me preguntó solo dos cosas: dónde iba a dormir y a qué me dedicaba. Le dije el nombre del hotel donde pasaría la primera noche y que era profesor, que no es exacto. Me sellan y entro.
En la aduana me preguntan si llevo ordenador y móvil. Quieren ver el teléfono. Es un htc. El funcionario lo coge y le da vueltas. Mira a su alrededor, parece que busca a alguien que sepa más de teléfonos que él. Es de madrugada y no hay nadie que venga a ayudarle. Me pregunta: “¿iPhone, iPhone?” Le digo que no. No llega nadie más y me deja ir, con pocas ganas. Si hubiera tenido un iPhone no sé si hubiera pasado tan fácil. Al régimen sirio le preocupan las imágenes y saben qué aparatos graban bien. Días después, una tele española me preguntó si podía enviar imágenes, pero no tenía cámara de video conmigo: “Da igual, con un iPhone basta.”
Damasco estaba tranquilo. Los titulares en España esos días eran de una Siria que ardía. Pero el conflicto estaba en unas cuantas ciudades, no en la capital. En el centro de Damasco, la vida era normal. Incluso el viernes que pasé en la capital fue tranquilo. Solo hubo una manifestación en el barrio de Midan. Según me dijo un vecino de la zona que oyó los gritos de los manifestantes, las fuerzas de seguridad la reprimieron a palos, no a tiros. El mayor problema para el gobierno ese día era evitar que una manifestación entrara al centro desde los suburbios del norte. La semana anterior se habían acercado mucho a la plaza Abasseen. Francotiradores habían evitado su avance. Un estudiante cuyo primo había muerto la semana anterior me dijo que aquel viernes no lo intentaron de nuevo porque a la salida de las oraciones –el momento culminante de las protestas cada semana– hubo una granizada: “Alá nos salvó.” Ese día, según el estudiante, había de nuevo francotiradores en un edificio alto del suburbio. Eran carne de cañón.
Durante los días que pasé en Siria, estuve en Damasco y Alepo, las dos grandes ciudades del país, que hasta ahora han sido las menos afectadas por las protestas.

Damasco está al sur, Alepo al norte. En el camino pasé por Homs, la tercera ciudad del país. En las afueras había docenas de tanques, que atacaron la ciudad varias veces en las semanas siguientes. A la entrada de la ciudad, un grupo de hombres con la metralleta al hombro –policía secreta– había colocado un puesto de control. Registraban los coches que entraban en la ciudad. Debían de querer saber quién entraba, buscar armas, y quizá también teléfonos por satélite. Uno de los objetivos del régimen es evitar que se sepa nada desde fuera. Los activistas habían pasado de contrabando algunos teléfonos por satélite a ciudades asediadas. El régimen, con tecnología presuntamente iraní, ha sido capaz de detectarlos o de interceptar las comunicaciones.
Los soldados y la secreta –Mukhabarata– alrededor de Homs fueron la principal presencia masiva de fuerzas de
seguridad que vi en Siria. No fue la única. También vi coches de policía ante una mezquita y grupos de hombres con palos caseros delante de la gran mezquita en Damasco, además de un puesto de control dirigido por soldados a la entrada de la capital por el norte. En Alepo, nada. Eso no significa que en el resto del país no haya ahora varias ciudades sitiadas y que las manifestaciones de los viernes sean grandes en algunos lugares. El problema de los opositores es que si no se levanta todo el país y abre más frentes, el ejército por ahora da la impresión de ser capaz de reprimir el levantamiento.
Los mismos días que estuve yo en Siria, otro periodista del Times de Londres, Martin Fletcher, también trabajaba en secreto. Su conclusión fue que “hay pocas opciones” de derrocar a Asad en breve. Rami Makhlouf, primo del presidente Asad, muy rico y uno de los objetivos de los gritos de los manifestantes, dijo a The New York Times que “la decisión del gobierno es luchar hasta el final”. Fue también mi impresión, aunque cuando hablé con los que apoyaban las protestas creían que no iban a frenar. Pero cada día que salen se juegan la vida. Siria parece más decidida a usar la violencia. Tiene dos excusas:
Primero, Siria no es un país religiosamente homogéneo. Se parece más a Iraq que a Egipto. La familia Asad, que controla todos los resortes del régimen, es alauita, rama del chiismo, la secta minoritaria del islam que domina solo en Irán (Siria es el mejor aliado árabe de Irán). En Siria hay apenas un diez por ciento de alauitas. Si pierden el poder, al contrario de lo que ocurre en Egipto, podrían desaparecer del gobierno y de los centros de poder. Si un día los sirios votan, lo más probable es que el presidente sea suní. Así fue en Iraq, con las confesiones religiosas cambiadas. Siria presume, con cierta razón, de ser el país árabe más laico y con una convivencia religiosa más fluida. Eso se puede acabar después de estas semanas de violencia. Las noticias que llegan de Banias en los últimos días dicen que los ataques de las fuerzas de seguridad se centraban en barrios suníes mientras dejaban tranquilas las áreas alauitas. Aunque el régimen logre reprimir la revuelta, es poco probable que todo siga igual.
Segundo, la mayoría silenciosa sigue por ahora en silencio. He hablado con mucha gente estos días en Siria. La mayoría silenciosa se divide en dos grupos. Primero los que dicen que no pasa nada y que el conflicto se limita a Deraa. Para este grupo, todo seguirá pronto igual que antes, sin más molestias. Aunque cuando les empezaba a preguntar dónde podía ir de turismo, me decían que ni a Homs, ni a Lattakia, ni hacia Jordania: “El resto, todo normal.” Entre estos, están los cristianos, que dan versiones similares a las del régimen: el problema en las ciudades sitiadas lo causan “salafistas” –musulmanes radicales– que quieren imponer un emirato islámico o la sharía en todo el país. En definitiva, acabar con ellos. La opinión de muchos cristianos en Oriente Medio no suele ser condescendiente con los musulmanes.
Hay también musulmanes suníes que aceptan que Siria necesita reformas, pero que no ven claro a dónde van. Son el segundo tipo dentro de la mayoría silenciosa. El régimen también alienta los miedos de estos grupos, con declaraciones sobre un futuro caótico. Las clases acomodadas de Damasco y Alepo, en parte y como ocurre en todas las dictaduras, ya tienen buena parte de la libertad que necesitan. Las protestas son una molestia, que puede crear problemas y poner en dificultad su nivel de vida. De momento, como me decía uno, esta temporada turística ya se ha perdido. Esto no significa que se haya perdido todo. Por ahora, solo el régimen ofrece la estabilidad deseada. También pueden compartir otra de las versiones del régimen sobre la ayuda de países extranjeros entre los manifestantes para poder dominar el país: “Siria es un país estratégico para muchos”, me dijo un día un joven, sin mucha convicción.
Una de las mejores pruebas de que todos saben lo que ocurre pero prefieren mirar a otro lado son dos anécdotas que me ocurrieron en Damasco y Alepo. Entro en un bar de la ciudad antigua de Damasco y en la tele está sintonizada Al Jazeera en árabe. Emite videos caseros de represión policial en Siria. Le pregunto al dueño dónde es, en qué ciudad: “Es en Egipto, hace ya tiempo.” Justo después pasan imágenes de una manifestación de sirios en Moscú; en uno de los carteles dice: “Assad, dégage” (Assad, pírate). Le pregunto al del bar qué cantan: “Todos con Asad”, dice. Días después, en la estación de autobuses de Alepo, varios se pasan un móvil y miran la pantalla.
Me acerco a uno y miro; es un video grabado desde un coche que muestra camiones transportando tanques por la autopista: “Es en Líbano”, me dice. Montones de esos mismos camiones los había visto yo volver a una base militar cerca de Damasco poco antes. No sé si querían engañarme a mí o convencerse ellos de que eso no pasaba.
La duda es saber hasta dónde serán capaces de sostener el movimiento los partidarios de las protestas. Hablé con dos jóvenes de Deraa y Saqba. Deraa es el origen de la revuelta siria. A mediados de marzo, unos adolescentes pintaron en alguna pared el cántico más célebre de estos meses en el mundo árabe: “El pueblo quiere derrocar al régimen.” La policía los pilló y los detuvo. Sus padres fueron a pedir que los liberaran, diciendo que no había que darle más importancia. El gobierno local se negó y enviaron a los chicos a Damasco. Los interrogatorios subieron de tono. Las familias fueron a Damasco a pedir la liberación en una pequeña manifestación. Las fuerzas de seguridad los atacaron con palos.
Este acto de desprecio hizo que Deraa ya no dejara de protestar y se convirtiera en el origen de las protestas (los adolescentes salieron quince días después). El resto del país se levantó en solidaridad con la ciudad. Al principio pedían dignidad, respeto. Hoy piden el final del régimen del presidente Bashar al Asad. A finales de abril el ejército entró en Deraa. Fue la primera ciudad que asedió. Nadie sabe con certeza qué ha ocurrido allí. Los activistas dan ahora al menos seiscientos muertos en todo el país, pero también más de diez mil detenidos –según quien habla, dice “desaparecidos”.
Los dos jóvenes contrarios al régimen repetían que necesitaban el apoyo del pueblo sirio. Por ahora, por miedo o convicción, no lo tienen. ¿Qué puede ocurrir? Lo más probable es que el régimen mantenga la represión feroz y logre derrotar la revuelta. Varias veces me mencionaron la matanza de entre diez y cuarenta mil personas en Hama, en 1982, que ocurrió bajo la presidencia de Hafez al Asad, padre de Bashar. Puede volver a ocurrir. Desde el extranjero se puede sancionar e impedir viajes a miembros del régimen, pero se hace difícil pensar en algo más contundente. En Egipto, Estados Unidos podía cortar la ayuda millonaria al ejército; en Libia, una intervención aérea podía salvar vidas. En Siria nada de eso sirve.
Después de la revuelta abortada en Bahréin, Siria puede ser el segundo país que logre controlar el levantamiento.
Uno de los principales temores de Obama era que se demostrara que la violencia sirve en estos casos. Daría un mal ejemplo, decía el presidente americano. Bahréin y Siria por ahora envían una pésima señal a la región. Habrá que ver hasta cuándo son capaces de aguantar. ~
Jordi Pérez Colomé
Una visita a Argelia
¿Puede ocurrir en Argelia una revolución similar a la de Túnez, Egipto o Libia? ¿Pueden presentarse levantamientos populares que pongan en la cuerda floja al gobierno, como en Siria o Yemen? No.

Esa fue la contundente respuesta que me dieron las distintas personas a quienes hice estas preguntas, hace pocos días, en Argel. Después de una década de violencia terrorista, bombas, fanatismo y más de 150.000 muertos, los argelinos parecen disfrutar ahora, por fin, de un período de tranquilidad y prosperidad que no están dispuestos a poner en riesgo.
Aunque se han producido protestas y revueltas, y varios sectores, como el de estudiantes y médicos, han hecho huelgas, los inconformes no parecen dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y derrocar al presidente Abdelaziz Buteflika. A los argelinos –como a los tunecinos, egipcios y libios– les preocupa el incremento del costo de vida, la corrupción y el desempleo, y demandan mayor apertura democrática y mejoras salariales, pero las marchas convocadas por el líder opositor, Said Sadi, la única voz que pide explícitamente un cambio de régimen en Argelia, suelen reunir más policías antidisturbios que manifestantes.
¿Para qué otra revolución en Argelia, si ya tuvimos una? Era lo que me decía un argelino que trabaja para una agencia gubernamental, refiriéndose a las luchas contra Francia que dieron la independencia a su país en 1962.
Buteflika ganó reconocimiento como miembro del fln en ese entonces, y aún mantiene su prestigio como héroe de la independencia nacional. “Yo quiero a Buteflika”, insistía, “la gente quiere a Buteflika; son sus subalternos los corruptos”. Para los sectores de la población que siguen aferrados al nacionalismo árabe que animó las campañas independentistas en los cincuenta y sesenta, Argelia ya es libre. Se liberó de Francia y ha mantenido a raya la inversión extranjera. Ni siquiera hay turistas de los cuales dependa la economía, como en Túnez o Egipto. Para este sector de la población la libertad significa libertad de los pueblos, no tanto de los individuos, y por eso lo que les preocupa es Washington, no su propio gobierno. Roberto Muniz (Mahmoud), un argentino nacionalizado y viejo combatiente en las luchas de independencia, intervino en una conferencia de literatura latinoamericana para subrayar lo mismo. También él, al emplear la palabra libertad, se refería a los movimientos populares, y ponía como ejemplo para Argelia la izquierda de países como Venezuela y Cuba.
Por otro lado, los prooccidentales que valoran la herencia francófona, que quieren abrirse al mundo y contagiarse de la modernidad europea, también temen que un desbarajuste del gobierno reviva viejos traumas. Tienen muy fresca en la memoria la imagen del horror que produjo el extremismo islámico, y recuerdan que fue Buteflika quien, hace relativamente poco, apaciguó al Frente Islámico de Salvación y desmanteló sus brazos armados. Al hablar de libertad tienen en mente al individuo, y les preocupan las debilidades de la democracia argelina. Sin embargo, comparten con los nacionalistas una misma preocupación. Ambos sectores defienden la emancipación de la mujer y consideran que su participación en la sociedad es un elemento fundamental para su progreso. Otra cosa piensan los islamistas radicales, y la sola idea de volver a los noventa, años en que las mujeres vivían sometidas a todo tipo de presiones, les espanta.
Una profesora de literatura hispanoamericana me relataba el horror que vivió durante la guerra civil. Para ella, conducir por las calles era exponerse a infinidad de peligros. Ir a la universidad también implicaba riesgos. No sabía si sus estudiantes veían en su atuendo occidental y en sus ideas modernas al demonio que debían eliminar.
Nunca la abandonó el temor de que, en cualquier momento, al abrir la puerta del aula, algún joven pudiera atentar contra ella. No era paranoia ni pánico irracional. En muchas familias, me contaba, los hijos captados por los fundamentalistas terminaron asesinando a sus propios padres. El germen del islamismo radical logró filtrarse a todos los ámbitos de la población, produciendo un fuerte desgarramiento familiar y social.
La violencia y el temor sufridos en el pasado parecen haber apaciguado a los argelinos. Por fin, me decía una joven de origen berebere, la gente puede vivir tranquila, por fin puede gozar de la vida. Lamentaba, eso sí, que las mujeres vuelvan a usar el velo, y sobre todo que lo hagan por la presión social más que por un verdadero sentimiento religioso. Caminando por las calles de Argel pude comprobar que, en efecto, aunque pocas mujeres vestían el burka, al menos la mitad de ellas llevaba velo. Antes, me contaba la profesora universitaria, en el centro de Argel había una o dos mezquitas, ahora abundan. La presencia del islam es latente, y eso puede ser uno de los elementos que frena los impulsos revolucionarios de los argelinos.
A todas las personas que me topé en mi visita les hice una misma pregunta. En Occidente, las revueltas del mundo árabe nos tomaron por sorpresa, ¿les ocurrió a ustedes lo mismo?, ¿previeron que algo así podría ocurrir? La respuesta que recibí también fue unánime. Ninguno imaginó, sospechó o anticipó que pudieran estallar revueltas de semejante envergadura en los países vecinos. Las revoluciones tunecina y egipcia fueron una sorpresa tan grande para ellos como para los europeos. Le pregunté lo mismo a otra persona que, por motivos laborales, estuvo viviendo durante el último año dos semanas al mes en Libia. ¿Imaginaban los libios que el pueblo se podía levantar contra Gadafi? La respuesta que me dio fue la misma. Ninguno de sus amigos o conocidos libios se lo esperaba. ¿Significa esto que en Argelia, quizás, también se está incubando una fuerza revolucionaria invisible, que de un momento a otro hará explosión y, para sorpresa de los mismos argelinos, hará peligrar el régimen de Buteflika?
Ciertas características del sistema argelino hacen pensar que no. La prensa es libre y en ella se debate abiertamente sobre el futuro del gobierno. Las convocatorias de Said Sadi, además de no atraer a mucha gente, han sido severamente controladas por las fuerzas antidisturbios, y el efecto de las redes sociales ha sido menor que en otros países. Mientras en Túnez el 34% de la población tiene acceso a internet, en Argelia solo el 14% está conectado, y las cuentas de Facebook de los jóvenes no suelen tener más de sesenta contactos. A todo esto se suma el tiempo que Buteflika lleva en el gobierno. El presidente argelino subió al poder en 1999, y a pesar de que modificó la constitución para aspirar a un tercer mandato, en 2009 no fue sancionado por los electores. Por el contrario, el resultado oficial lo dio por vencedor con una amplia mayoría, aunque la embajada norteamericana, según filtraciones de WikiLeaks, sospecha que hubo fraude. Estas irregularidades, sin embargo, no niegan un hecho evidente. Buteflika lleva solo doce años al mando del país, bastantes para las democracias latinoamericanas o la estadounidense, pero no para las europeas y mucho menos para los sistemas políticos árabes, donde el tunecino Ben Ali gobernó durante veintitrés años, el egipcio Mubarak casi treinta y Gadafi más de cuarenta. Las elecciones –manipuladas o no– han tenido un efecto cosmético, que impide a los argelinos ver a Buteflika como un terrible sátrapa al que se debe descabezar. Solo el tiempo dirá si, a pesar del trauma de la guerra civil de los noventa, de la apatía política de los jóvenes y del respeto que aún inspira Buteflika, el efecto dominó que ha sacudido el norte de África también se llevará consigo a Argelia. Por el momento, el vendaval de la historia parece estar soplando en otras latitudes. ~
Carlos Granés
Mohamed, el rey que no escucha
Entre los muchos mitos que las revueltas árabes han contribuido a derrocar existe uno que, sin embargo, se resiste a desaparecer. Se trata de la existencia misma del Magreb, no como evidente región geográfica, sino como espacio homogéneo susceptible de ser analizado a partir de un único patrón conceptual y de erigirse en contraparte de políticas como las que, desde hace décadas, viene desarrollando la Unión Europea. Fue en el Magreb, en Túnez, donde comenzaron las revueltas que han inflamado la vasta extensión entre el Atlántico y el Golfo Pérsico; pero ha sido en el Magreb, también, donde hasta ahora más amortiguados se han presentado sus efectos, como lo atestigua la evolución de los acontecimientos en Marruecos y Argelia. Salvo que se opte por dar crédito a explicaciones más próximas al prejuicio que a la realidad, como la de que en estos dos últimos países las aspiraciones democráticas son minoritarias, habrá que concluir que continuar hablando del Magreb como unidad diferenciada contribuye más a confundir que a aclarar lo que está pasando.
De acuerdo con la visión predominante en las principales potencias antes del gesto desesperado de Mohamed Bouazizi, el humilde vendedor de frutas que se inmoló a lo bonzo, Túnez era el país más estable del Magreb y, por tanto, el más inimaginable candidato a encender la llama de la contestación política que se extendería de manera fulgurante a Egipto, Libia, Bahréin, Yemen y Siria.

Argelia, por su parte, se consideraba un polvorín momentáneamente inactivo por el temor y la fatiga que dejó como legado una de las guerras civiles más crueles y a la vez más ignoradas del siglo xx. En cuanto a Marruecos, el discurso oficial de la diplomacia internacional, incluida la europea, no coincidía con el interno y reservado, dominado por preocupaciones como la “bomba demográfica” o el retraso económico, que golpea principalmente a los jóvenes. En el abanico de hipótesis establecido a partir del patrón conceptual vigente hasta el 14 de enero pasado, fecha en la que el presidente tunecino, Ben Ali, fue desalojado del poder, Marruecos era el país en el que cabía esperar las mayores y más inmediatas convulsiones. El Estatuto Avanzado que le concedió la Unión Europea en 2008 obedecía, entre otras razones, a la voluntad de conjurar ese peligro. Paradójicamente, el Túnez de Ben Ali se quedó en puertas de obtenerlo: su caso parecía menos urgente, menos acuciante, que el Marruecos de Mohamed VI.
Las actuales revueltas árabes son de naturaleza política, no económica ni social, como lo fueron las de los años noventa. El distinto eco que han obtenido en los países del Magreb obliga a matizar la idea de que la pobreza
sea una condición necesaria para desencadenar la contestación de los ciudadanos contra los gobiernos; matizarla, al menos, en la versión que se ha ido instalando en la diplomacia internacional hacia países como Túnez, Argelia y Marruecos, y que la ha ido aproximando a un simplificador determinismo. Si la pobreza constituyera un indicador capaz de anticipar las revueltas políticas, Túnez no habría sido el primer país de los tres en estallar, sino el último, exactamente al contrario que Marruecos, donde se han convocado manifestaciones que, sin embargo, no han puesto en riesgo el reinado de Mohamed VI ni demandado, siquiera, su final. Los datos económicos no son, por ello, reconfortantes. De acuerdo con el Banco Mundial, más de una cuarta parte de la población marroquí vive por debajo del umbral de la pobreza; casi uno de cada dos habitantes es analfabeto, tasa que se eleva hasta pasar el 80 por ciento en el caso de las mujeres de las zonas rurales; el paro entre los jóvenes alcanza el 85 por ciento y, entre otros indicadores igualmente alarmantes, el gasto sanitario no cubre la alimentación en los hospitales o el material quirúrgico, que corre a cargo de los pacientes, de los cuales solo un 30 por ciento dispone de seguro médico.
La insistente pregunta de cómo es posible que, partiendo de estos datos, las revueltas no hayan prendido en Marruecos exige abandonar el simplificador determinismo que considera la pobreza como un indicador capaz de anticiparlas. La explicación es política y debería basarse en argumentos políticos, puesto que políticas son también las revueltas. Ello no quiere decir que, a diferencia de Túnez o Argelia, Marruecos no sea un país autoritario o que su gobierno, con Mohamed VI a la cabeza, haya revelado una especial habilidad para desactivar la contestación ciudadana; se trata, sencillamente, de que el actual régimen político, tanto por su origen como por las iniciativas que ha emprendido a lo largo de la historia reciente, presenta características propias que impiden una traducción directa de la revuelta tunecina. En realidad, esa traducción tampoco se llevó a cabo en los demás casos, como se puede comprobar en los distintos efectos que las revueltas han tenido en Egipto –el único país en el que, además de Túnez, consiguieron triunfar–, o en Libia, Siria, Bahréin o Yemen, donde los distintos grados de represión y de violencia militar han bloqueado el desenlace. El contagio de las revueltas obedeció más a una emulación inspirada en la idea de que el cambio político era posible en el mundo árabe, pese a las resistencias internas y, sobre todo, exteriores, que a una identidad en las situaciones de partida y de automatismo en las respuestas.
Los marroquíes no han sido inmunes a la convicción de que el cambio es posible también en su país; lo que sucede es que los tres monarcas que lo han gobernado desde su independencia en 1956 han articulado una pluralidad de consensos políticos a los que se han mantenido fieles y que, en último extremo, han apuntalado la estabilidad del régimen. Marruecos es, a este respecto, uno de los pocos países de la región cuya forma de Estado no sucumbió a la oleada revolucionaria nacionalista y socializante que inspiró el baazismo y, en términos generales, la ideología panarabista que le sirvió de sustrato y que se extendió de uno a otro extremo del Mediterráneo. La independencia llegó de la mano de un rey, Mohamed V, que unió en el origen del sistema político marroquí la legitimidad de facto que le otorgaba la victoria sobre los colonizadores con la legitimidad tradicional, y de carácter mítico, que derivaba de su supuesta descendencia familiar del Profeta y de su proclamación como Príncipe de los Creyentes. Esta última legitimidad, la legitimidad tradicional y mítica, tiene en el sistema político marroquí menor peso del que se le ha solido conceder en no pocos análisis tras la irrupción del islam político en la escena internacional.
El segundo gran consenso político que ha limitado el efecto de las revueltas árabes en Marruecos tiene que ver con la idea, implícitamente formulada por la política de Hasan II, de que la descolonización está incompleta. Por graves que fueran los problemas internos durante su reinado, por brutales que resultaran sus métodos para acallar a la oposición, Hasan II consiguió identificar, gracias a esa idea, una causa nacional que prolongaba la legitimidad de su antecesor Mohamed V y que era capaz de seguir aglutinando a los marroquíes de todas las tendencias en torno a la monarquía; una causa que se habría venido dirimiendo con acuciante dramatismo en el Sahara y con menor intensidad en el caso de Ceuta y Melilla. Las recurrentes tensiones de Marruecos con España y con Argelia, más frecuentes y más graves durante el reinado de Hasan II que en el de Mohamed VI, son resultado de los efectos que proyecta en el plano exterior el intento de estabilizar el interior levantando la bandera de la descolonización incompleta. Hasan II hizo de la reivindicación del Sahara una bandera con la que, desde entonces, no han dejado de identificarse los marroquíes de todas las tendencias, también bajo el reinado de Mohamed VI.
Por último, existiría un último consenso que constituiría, por así decir, la específica aportación del actual titular de la dinastía alauí a la consolidación de la monarquía en Marruecos. Mohamed VI habría buscado en el contraste y en la toma de distancia con las políticas de su antecesor, unánimemente reconocidas como causantes de unos sangrientos años de plomo en el país, una vía para recabar apoyos y asentar más sólidamente su poder. El explícito reconocimiento de los crímenes de Hasan II, así como el desmantelamiento del Majzén y la destitución de su todopoderoso titular, Driss Basri, al poco de su llegada al trono, afianzaron una imagen aperturista de Mohamed VI que los hechos no terminaron nunca de ratificar. Pero afianzaron, además, la resignada convicción de que, en cualquier caso, los rasgos autoritarios que se perciben en su reinado nada tienen quever con los que desarrolló Hasan II, su padre. De ahí que las manifestaciones convocadas en Marruecos siguiendo la estela de las de Túnez y Egipto no hayan reclamado la renuncia del rey, sino nuevos y definitivos avances en las reformas democráticas que parecía decidido a emprender durante sus primeros años en el trono. El impulso reformista se agotó pronto, pero la legitimidad que obtuvo el monarca le sirve todavía de salvaguarda: los manifestantes le exigen que retome aquel impulso, no que se vaya.
Mohamed VI, con todo, da signos de no estar comprendiendo la profundidad del proceso revolucionario iniciado con las revueltas árabes. El 9 de marzo anunció una reforma política cuyo principal problema no era la tímida e insuficiente apertura que recogía, sino el propósito de canalizarla a través de una nueva constitución otorgada.
Tanto los tunecinos como los egipcios han sabido transformar el proceso revolucionario que condujo a la caída de Ben Ali y de Mubarak en un proceso constituyente, en el que una Asamblea libremente elegida elaborará la regla de juego democrática a la que deberán atenerse todos los partidos. Para adoptar esta solución, fue necesario que cayeran los dictadores de ambos países. Los marroquíes, en cambio, están ofreciendo a Mohamed VI la posibilidad emprender la misma vía, pero manteniéndolo en el poder. Falta por saber cuánto tiempo permanecerán en esta actitud, sobre todo cuando, además de errores políticos, Mohamed VI no quiere o no puede poner fin a uno de los espectáculos que, como el de la corrupción, más ha contribuido a encender las protestas en todo el mundo árabe. El rey de Marruecos, Mohamed VI, se ha convertido en uno de los gobernantes más ricos del mundo, y los marroquíes lo saben. Si sigue posponiendo las decisiones que se le reclaman, si continúa desentendiéndose de la ostentación que ha prosperado en su entorno, las manifestaciones poco concurridas que hoy se limitan a pedirle cambios políticos irán creciendo en número de participantes y radicalizando sus consignas hasta que, finalmente, ya no esté en su mano atenderlas. ~
José María Ridao