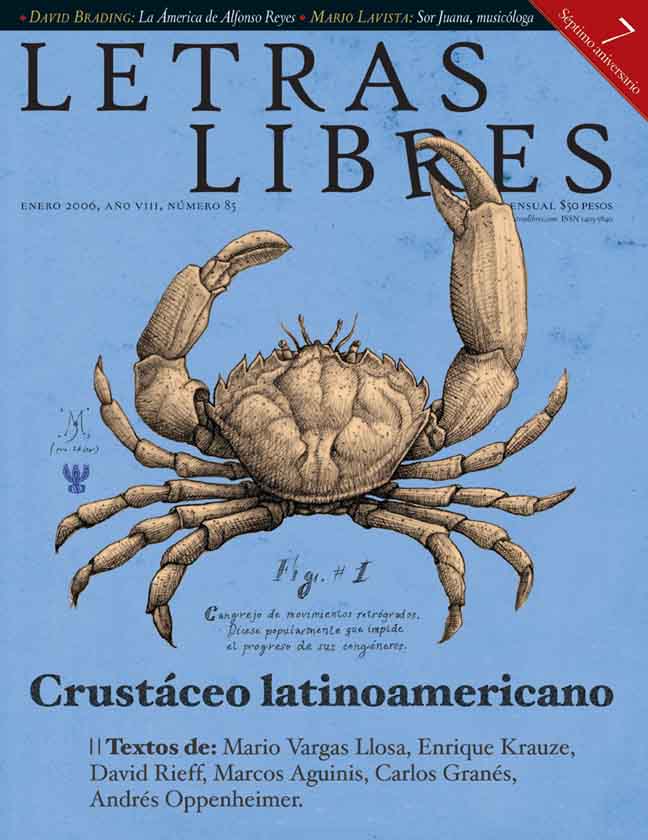En El puercoespín y la zorra (1935), Isaiah Berlin cita un fragmento de Arquíloco donde el poeta griego dice “la zorra sabe de muchas cosas, pero el puercoespín sabe de una muy importante”. Berlin aprovecha el sentido figurado de estas palabras “enigmáticas” para dividir el reino de los filósofos, poetas, dramaturgos y novelistas en dos grandes provincias. Flanqueado entre otros por Platón, Dostoievski y Proust, Dante va a la cabeza de los escritores a cuya obra anima “una sola visión central” que por sí sola confiere sentido a todo lo que hicieron y dijeron. Shakespeare, flanqueado por Aristóteles, Goethe y Joyce, entre otros, representa a los escritores de pensamiento “esparcido y difuso que se mueven en planos diversos, nutriéndose de la esencia de una gran variedad de experiencias y asuntos, tomándolos por lo que son en sí mismos”, sin proponerse reducirlos a los límites de una “visión unitaria interior”. El primer grupo es el de los puercoespines; el segundo, el de las zorras.1
Si aplicamos la clasificación de Berlin a los escritores mexicanos, en particular al círculo que fundó el Ateneo de la Juventud en 1909, salta a la vista que José Vasconcelos (1881-1959) era un puercoespín, toda vez que su vida y escritos se inspiraban en la visión que él tenía de sí mismo como un reformador cultural, a veces rey-filósofo o profeta, elegido para redimir a su nación y a su raza. En cambio, don Alfonso Reyes (1889-1959), el benjamín del Ateneo, era una zorra que desempeñaba los papeles de diplomático, historiador de la literatura, poeta, periodista y presidente del Colegio, cuyos escritos abarcaron gran variedad de asuntos y géneros. Al mismo tiempo, el escritor más viejo influyó en el más joven, y más que en ningún otro sentido, en su preocupación por la situación cultural de Iberoamérica, o como Reyes prefería llamarla, “nuestra América”.2
Para entender el origen de esa preocupación basta ver sus Notas sobre la inteligencia americana (1936), donde Reyes lamentaba la orientación positivista de la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual se educó, orientación que inculcaba en los estudiantes un profundo pesimismo sobre la América hispana, pues éste era un continente que parecía estar preso en una jaula de determinantes —Reyes las llamaba “fatalidades”—, ya fueran raciales, geográficas o políticas, que obstaculizaban su progreso y la mantenían en la condición de un conjunto de países dependientes de Europa occidental y Estados Unidos. En particular, advertía Reyes, la generación de su padre había lamentado nacer “en un suelo que no era el foco actual de la civilización, sino una sucursal del mundo”, y citaba a Victoria Ocampo, la escritora argentina, quien comentaba que la generación pasada se había concebido como la de los “propietarios de un alma sin pasaporte”. Era, además, una generación que conservaba el resentimiento liberal contra España, nación a la que veía sumida en la decrepitud histórica. En cuanto a México, se pensaba que la supervivencia de las comunidades indígenas era un obstáculo insuperable al progreso social. En efecto, se juzgaba que todo lo valioso provenía del exterior, mientras que lo autóctono, ya fuera nativo o criollo, era objeto de burla y considerado retrógrado. Todo esto contrastaba a todas luces con el pujante poder industrial y la prosperidad de Estados Unidos.
La paradoja de tal pesimismo, ejemplificada por Francisco Bulnes en El porvenir de las naciones hispanoamericanas (1899), era que, como Alfonso Reyes observó en su Panorama de América (1918), “comenzó hacia 1870 una nueva era de prosperidad material y de tranquilidad relativa”. A todo lo largo del continente, la inversión extranjera en ferrocarriles, puertos y minas, había producido un auge de exportaciones, no sólo de minerales y petróleo, sino también de productos agrícolas de clima tropical y templado. En la Argentina y el sur del Brasil, la expansión económica había provocado una gran inmigración del sur de Europa así como la emergencia de grandes ciudades, de manera que hacia 1910 la población de Buenos Aires y São Paulo superó con creces a la de la ciudad de México. Por si fuera poco, esta nueva prosperidad enriqueció tanto a los grandes propietarios rurales como a los empresarios nacionales, y permitió e las elites políticas establecer regímenes basados en oligarquías parlamentarias o en presidencialismos pretorianos. Si en México estalló la revolución social de 1910, en otros países de Iberoamérica la economía de explotación y las instituciones republicanas sobrevivieron hasta 1930, cuando la Gran Depresión precipitó el fin de toda una época.
Fue José Enrique Rodó (1872-1917), ensayista y político uruguayo, quien, en Ariel (1900), apeló a la figura shakespeareana de Próspero como autor de un planteamiento en el que se contrasta la espiritualidad y la acción desinteresada, representada por Ariel, con los impulsos sensuales y egoístas de Calibán. Así, exhorta a la juventud hispanoamericana a acometer una empresa elevada y a procurar “la plenitud de vuestro ser”. Rodó rechazaba en particular la filosofía utilitaria y materialista que entonces dominaba a Estados Unidos, país que, si bien mostraba una “grandeza titánica” en su economía, estaba gobernado por una plutocracia vulgar y animado por una “semicultura universal”. En consecuencia, conminaba a la juventud hispanoamericana a rechazar la “nordomanía” y abrazar en cambio los valores clásicos y la actitud contemplativa de la belleza que había florecido en la edad dorada de Atenas. El arte, argumentaba, no sólo expresa la mayor parte de las facultades humanas, sino que permite al hombre concebir “la ley moral como una estética de la conducta”. Por otro lado, insistía en que todas las repúblicas de Hispanoamérica formaban una sola nación cultural y que su lengua, historia y literatura eran expresiones de un solo espíritu. “Tenemos, los americanos latinos, una herencia de raza, una gran tradición étnica que mantener, un vínculo sagrado que nos une a inmortales páginas de historia”.3
En todo esto, aparte de la influencia evidente de Ernest Renan, teórico francés del nacionalismo y autor de Calibán, un drama filosófico, Rodó echó mano de los Discursos a la nación alemana (1807-1808) de Johann Gottlieb Fichte, y De los héroes, el culto de los héroes y lo heroico en la historia (1840) de Thomas Carlyle, ya que éste había definido al hombre de letras de la era moderna como “luz y sacerdote del mundo que, a modo de faro, le sirve de guía en su oscuro peregrinar a través del desierto del Tiempo”.4 Cuando José Vasconcelos se arroja al centro de la vorágine de la Revolución mexicana y más tarde figura como secretario de Instrucción Pública, se apega a las exhortaciones de Rodó y abraza las embriagadoras ideas de Carlyle.
De la influencia que el uruguayo ejerció sobre Alfonso Reyes no puede haber duda, ya que en 1908, cuando éste tenía diecinueve años, convenció a su padre el general Bernardo Reyes, entonces gobernador de Nuevo León y posible candidato a la Presidencia, de publicar la primera edición mexicana del Ariel en Monterrey, aun cuando, según admitía el propio don Alfonso, era Theodore Roosevelt el filósofo y literato que más admiraba.5 La posición de Rodó se elevó aún más en virtud de la presencia en México de Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), intelectual dominicano, hijo de un expresidente, partidario del Modernismo, movimiento iniciado por el poeta nicaragüense Rubén Darío. Cinco años mayor que Reyes y con más viajes por el mundo en su haber, Henríquez Ureña se convertiría en su mentor y amigo. Los unía el disfrute de la literatura hispánica, ya fuera medieval o barroca, así como su común dedicación al estudio de los clásicos grecolatinos. De igual forma, compartían su desdén por la gastada filosofía de Auguste Comte y Herbert Spencer, actitud que llevó a Reyes a relatar jocosamente que había escuchado a Antonio Caso “en un grupo de profesionales, haciendo un sabroso guiso de positivistas”.
Perturbado por El nacimiento de la tragedia y la exaltación que en ella hace Nietzsche del espíritu dionisiaco sobre la razón apolínea, Reyes busca una afirmación intelectual en Henríquez Ureña, quien de muy buena gana le explica que tal distinción entraña el contraste entre la poesía épica y la lírica, y no es sino otra expresión de la consabida antítesis entre filosofía y literatura romántica y clásica. En la correspondencia entre estos dos hombres se advierte también la influencia del gran historiador y crítico español Marcelino Menéndez y Pelayo, influencia que Reyes admitía aunque no dejaba de lamentar.6
En 1913 Reyes se recibe de abogado y lo nombran segundo secretario de la legación mexicana en París, donde se entera de la trágica muerte de su padre durante un intento fallido de asalto al Palacio Nacional, noticia a la que sucederá el asesinato de Francisco I. Madero y el reinicio de la guerra civil. Para entonces Reyes ya había escrito “quisiera salirme de México para siempre”, pues temía que la política fuera a absorberlo desviándolo de lo que él consideraba su vocación en la vida.7 En 1914, tras ser retirado de la legación, establece su residencia en España, se dedica al periodismo y se integra al Centro de Estudios Históricos de Madrid que dirigía Ramón Menéndez Pidal, destacado investigador del Cantar de Mio Cid. En los años subsecuentes profundiza sus conocimientos de la literatura medieval castellana, estudia a los cronistas del descubrimiento y la conquista de América, y, con Dámaso Alonso, participa en la renovación del interés por la poesía de Luis de Góngora. En efecto, en esos años se opera un cambio decisivo en los valores literarios, ya que desde fines del siglo XVIII los críticos habían descalificado el estilo de Góngora por considerarlo afectado e impuro, juicio con el que había coincidido nada menos que Menéndez y Pelayo. Este cambio de perspectiva fue comparable al que impulsó T.S. Eliot cuando revaloró la poesía de John Donne y la escuela metafísica de los poetas ingleses del siglo XVII.
En Góngora y América (1929) Reyes investigó la influencia de este poeta barroco en el Nuevo Mundo y señaló la importancia de Juan de Espinosa Medrano, “El Lunarejo”, canónigo de la catedral de Cuzco, quien en 1662 publicó en Lima su Apologético a favor de don Luis de Góngora, obra en la que defiende al cordobés de los ataques de un crítico lusitano. No menor importancia reviste el que haya llamado la atención sobre la revaloración de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien los liberales del siglo xix, como Ignacio Manuel Altamirano, habían menospreciado como a una representante del mundo virreinal bajo el dominio “del culteranismo y de la Inquisición y de la teología escolástica”. En este caso, el responsable de dicha reivindicación había sido Menéndez y Pelayo, al saludar en la monja al mejor poeta que haya escrito en español a fines de la era de los Habsburgo, opinión que indujo a los críticos mexicanos a abandonar sus prejuicios liberales.8 Por último, Reyes se alía con Henríquez Ureña en su explicación de Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo del siglo XVII, como literato esencialmente criollo en lo tocante al estilo y la creación de caracteres. No está de más notar que este cambio de actitud ante la literatura se vio acompañado por la revaloración de la arquitectura barroca y churrigueresca, movimiento que en México encabezó Jesús T. Acevedo, uno de los miembros del Ateneo de la Juventud.
Como aportación al rescate de la tradición histórica de la América hispana, Reyes publicó un buen número de ensayos sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo, entre ellos Capricho de América (1933), donde en lugar de celebrar el singular desempeño de Colón, se extiende en su examen de los actos colectivos de los españoles en la gran aventura, haciendo hincapié, por ejemplo, en las hazañas de los hermanos Pinzón. En esa misma vena, afirma que Américo Vespucio era mejor navegante que el explorador genovés. Con todo, lo que lo fascinaba era el papel que había desempeñado el mito en los grandes descubrimientos, y argumentaba que el significado de esos acontecimientos dependió tanto o más de la imaginación que de los hechos escuetos del caso. Después de todo, lo que esa gente veía al aventurarse en tierras desconocidas dependía de lo que ellos esperaban encontrar y, desde luego, de lo que eran capaces de ver. En una frase sorprendente, afirma que “América fue la invención de los poetas”, fórmula con la que se adelantaba a la tesis de Edmundo O’Gorman por cuanto “América” nunca fue descubierta, sino más bien inventada y concebida por los hombres que la conquistaron y por los cronistas que defendieron la importancia de la Conquista.9
En 1920 Reyes fue readmitido en el servicio diplomático mexicano y permaneció en España hasta 1924; luego de tres años en Francia, sirvió como embajador en la Argentina y el Brasil hasta 1937. Durante su prolongada gira por América del Sur, estableció buenas relaciones con la comunidad intelectual, sobre todo en Buenos Aires, y a menudo se lo invitaba a hablar en público. En 1932 leyó en Río de Janeiro En el día americano, empezando por señalar que siendo tan escaso el comercio entre los países de Iberoamérica, tocaba a los estudiantes establecer las relaciones culturales, aprovechando sus universidades como vehículos de dicho intercambio. En El Brasil en una castaña (1942) demostró su habilidad para este tipo de ensayo interpretativo y atendió a los ciclos de la economía de exportación, del azúcar al café, anotando los diferentes tipos sociales vinculados con cada fase. De igual manera, también rindió tributo a las habilidades políticas de sus dirigentes, quienes nunca habían cobrado el gusto hispanoamericano por las revoluciones. Sin embargo, en ningún momento estableció comparación alguna entre México y el Brasil, ejercicio que podía haberlo llevado a algunas conclusiones interesantes. Por lo demás, en Goethe y América (1932) advirtió que gracias a la información proporcionada por un naturalista alemán que viajó por el Brasil, Goethe echó mano de numerosos ejemplos de este país para llegar a la formulación de su filosofía natural. Sin embargo, tuvo que confesar también que, pese a la amistad que cultivaba con Alejandro de Humboldt, para Goethe “América” significaba primero y ante todo Estados Unidos, la tierra de promisión para los europeos del norte.
Cuando Reyes llegó a Buenos Aires en 1927, encontró un país que disfrutaba de un nivel de vida superior al del sur de Europa y que constituía un próspero centro cultural, comparable a Barcelona en cuanto a la actividad editorial. En sus Palabras sobre la nación argentina (1929-1930) define a México y a la Argentina como “los dos países polos, los dos extremos representativos de los dos fundamentales modos de ser que encontramos en Hispanoamérica”. Refiere entonces que se había topado en París con poeta argentino Leopoldo Lugones, quien lo desconcertó al decirle a quemarropa que México parecía un país más europeo que la Argentina, toda vez que posee una larga historia, muchas tradiciones y numerosos indígenas, y agregó: “Sois pueblos vueltos de espaldas. Nosotros estamos de cara al porvenir: los Estados Unidos, Australia y la Argentina, los pueblos sin historia, somos los del mañana”. No es de extrañar pues que, tras este encuentro, Reyes le escribiera a Henríquez Ureña que “todo mexicano suficientemente desinteresado sacará provecho de hablar con un argentino: es una perspectiva opuesta”.10
Ideas semejantes le había expresado José Ortega y Gasset, quien observó que México se parecía a los países de Europa central, resultado de la Conquista y donde se había operado una lenta fusión de vencedores y vencidos, en tanto que “por el extremo argentino, el caso americano se da en toda su pureza; historia leve, problemas de raza casi nulos, mezcla reciente de pueblos que se transportan con su civilización ya hecha, a cuestas”. Era el contraste entre una conquista justificada por la imposición de una religión nueva, por un lado, y, por el otro, una colonización que concentraba sus recursos humanos en la agricultura. En efecto, Ortega y Gasset definía a América como un modelo hecho a imagen de Estados Unidos, relegando a México (y por lo tanto a la zona andina) a una suerte de limbo extraño que resultaba la antítesis de lo que el Nuevo Mundo significaba para la mayoría de los europeos. Por su parte, Reyes, sin añadir su comentario personal, se contentó con hacer ver el contraste.
Sin embargo Reyes causó revuelo en esta conferencia, al declarar que en Argentina existía una peligrosa fisura entre los patricios hispánicos y la plebe inmigrante, y que en Buenos Aires había una fuerte tendencia a imponer un comportamiento acorde con el de los patricios, forzando por lo tanto una disciplina de apariencias. Una conocida suya le había explicado que para ella “belleza” significaba “distinción”. Además, si Estados Unidos, haciendo a un lado su obsesión por el progreso material, había sido fundado por las aspiraciones religiosas de los puritanos, Argentina era “hija de una aspiración cívica” y de la busca del “bienestar económico”, de manera que “más que una nación de acarreo o depósito histórico, la Argentina es una nación de creación voluntaria”. El resultado actual era el orgullo nacional exacerbado, la prepotencia que llevaba a la afirmación continua en los diarios de la superioridad de la Argentina frente a sus vecinos, lo que, a pesar de la excelencia de su sistema educativo, argüía cierto malestar e incertidumbre.
En Notas sobre la inteligencia americana, discurso leído en Buenos Aires en 1936, Reyes hacía reflexiones generales sobre la historia y la situación que a la sazón vivía “nuestra América”, afirmando que: “llegada tarde al banquete de la civilización europea, América vive saltando etapas, apresurando el paso y corriendo de una forma a otra, sin haber dado tiempo a que madure del todo la forma precedente.” Dicho lo cual, no estaba claro si América debería ajustarse al ritmo de los cambios europeos, sobre todo teniendo en cuenta que la improvisación siempre había predominado en su historia, su política y su vida misma. Sin embargo, “hoy por hoy, existe ya una humanidad americana característica, existe un espíritu americano”. Durante el siglo XVIII se dio una lucha entre los defensores de la tradición autóctona y los partidarios de los modelos europeos, aunque “nuestras utopías constitucionales combinan la filosofía política francesa con el federalismo presidencial de los Estados Unidos”. Y como prevalece la mezcla racial, el mestizaje que comenzó con Hernán Cortés y la Malinche, “la inteligencia de nuestra América” vio con repugnancia la segregación étnica que imperaba en Estados Unidos y, consecuentemente, percibía a Europa como “más universal, más básica, más conforme con su propio sentir”. Donde Europa era incapaz de ofrecer un modelo aplicable era en su práctica de la especialización profesional, ya que los escritores hispanoamericanos frecuentemente ingresaban en la política y actuaban como “caudillos y apóstoles”. A Reyes le gustaba afirmar que esos escritores ejercían “la profesión general del hombre”. Haciendo una metáfora sorprendente, escribió: “Nace el escritor europeo en el piso más alto de la torre Eiffel… Nace el escritor americano como en la región del fuego central”. A pesar de los contratiempos, las repúblicas de América se mantenían unidas por la “hermandad histórica”; en cuanto al sentimiento, eran internacionalistas y, como lo había afirmado Vasconcelos, constituían el fundamento de la futura “raza cósmica”, inspiradas por “el sueño de la utopía, de la república feliz”.
En su Discurso por Virgilio (1932-1933) Reyes saluda al poeta como “gloria de la latinidad, y México, mantenedor constante del espíritu latino, no debe permanecer indiferente” a la celebración de su memoria. Lamentaba que a “los que seguimos el camino real del liberalismo mexicano” nunca se nos enseñó latín en la escuela, lengua cuyo cultivo se reservó en buena medida al clero católico. No obstante, el espíritu de México, insistía Reyes, era mucho más latino que indígena, puesto que “no tenemos una representación moral del mundo precortesiano, sino sólo una visión fragmentaria sin más valor que el que inspira la curiosidad, la arqueología: un pasado absoluto”. Es en la Eneida, mucho más que en la épica homérica, donde puede asistirse al nacimiento de un “sentimiento nacional” y “una noción de la patria”. De igual forma, en sus Geórgicas, el poeta romano celebra la agricultura y el interés por un suelo en particular y por quienes lo cultivan. En conclusión, Reyes argumenta que, comoquiera que el español se deriva directamente del latín, en su etimología podemos encontrar el “sustrato de las experiencias mentales de toda una civilización”, donde las palabras desempeñan el oficio de “cápsulas explosivas” que contienen “toda la historia espiritual de una familia étnica”. Ahí está, advierte Reyes, el mensaje de Fichte en sus Discursos a la Nación Alemana, por no mencionar las obras de Vico y de Herder: la etimología es “disciplina y ejercicio de la dilatación patriótica”. Su exposición concluía con una metáfora orgánica en la que afirmaba que los individuos son injertos sobre el tronco ancestral, simples hojas de un árbol, pero todos se nutren de “los pozos ocultos de nuestra psicología colectiva”.11 Y si bien Reyes exponía estas reflexiones ante un auditorio mexicano, igualmente podrían ser de provecho a todos los americanos que valoran su herencia hispánica.
En su Apéndice sobre Virgilio y América, Reyes retoma un tema que ya había introducido en su ensayo “México en una nuez” (1930), donde echaba mano del paralelo que existe entre la conquista del Lacio por Eneas y la conquista de México por Cortés. En ambos casos los caudillos luchaban a la cabeza de una alianza reclutada en su país de origen: etruscos y arcadios en Italia, tlaxcaltecas y texcocanos en el Anáhuac, y antes de derrotar al rey Latino y a Moctezuma, hubieron de matar a sus heroicos defensores: Turno y Cuauhtémoc. Hubo, sin embargo, algunas diferencias. Hecha la paz en Italia, Eneas desposó a Lavinia, hija del rey Latino, y acordó que él y sus seguidores troyanos se llamarían en lo sucesivo latinos, formando así un nuevo pueblo con los habitantes ya existentes, con quienes compartían una misma lengua. En México, por lo contrario, Cortés no desposó a la Malinche, y el español se convirtió en la lengua destinada a unir, con el paso del tiempo, a los diversos pueblos del Anáhuac.12
En Los hijos del limo (1974), Octavio Paz se declaró miembro (ya fuera maestro o discípulo) de “la tradición moderna de la poesía”, movimiento iniciado por los románticos alemanes e ingleses, renovado por Baudelaire y los simbolistas franceses, y que encontró su reformulación contemporánea más vital en el surrealismo francés. Lo que unió a todos estos movimientos fue su rechazo de la Ilustración y su insistencia en las leyes naturales y económicas, así como su afirmación de los poderes creadores de la imaginación. Paz puso de relieve que lo más importante no tiene que ver con los valores estéticos sino con elegir “una forma de ser” en la que concurran la vida, la historia y la poesía. Por lo que hace al mundo hispánico, Paz se burlaba de los llamados románticos de la primera mitad del siglo xix, mero “reflejo de un reflejo”, afirmando que el modernismo, iniciado por Rubén Darío, es “nuestro verdadero romanticismo”.13 En efecto, apenas en sus postrimerías aparecieron poetas y filósofos dotados con la voz profética de un Wordsworth o un Baudelaire, hombres que ya no se contentan con escribir imitaciones de Sir Walter Scott o de Víctor Hugo. En más de un sentido, el primer intelectual mexicano que osó llevar la carga entera de la vocación romántica fue José Vasconcelos, asumiendo el papel de profeta en La raza cósmica (1925) y pronunciando después una encendida jeremiada en contra de los vencedores corruptos de la Revolución Mexicana. Además, en su Ulises criollo se identificó con el taimado héroe griego que había burlado a Circe y privado de la visión a Polifemo, para luego retornar a su hogar en Ítaca y encontrarlo sitiado por los pretendientes de su esposa Penélope, todo ello, qué duda cabe, alegoría de la propia experiencia de Vasconcelos.14
Si bien Alfonso Reyes a todas luces recibió del modernismo el influjo del romanticismo, su temperamento era más clásico, filiación que se advierte por sus preferencias por Goethe y Virgilio. Más aún, en su “Discurso por Virgilio”, hay un pasaje evidentemente autobiográfico, cuando escribe de Atenas: “En las aventuras del héroe que va de tumbo en tumbo salvando los penates sagrados, sé de muchos, en nuestra tierra, que han creído ver la imagen de su propia aventura, y dudo si nos atreveríamos a llamar buen mexicano al que fuera capaz de leer la Eneida sin conmoverse.15
En verdad, la caída del Estado porfiriano y la muerte de su padre, a quien muchos esperaban ver llegar a la Presidencia, fue en la vida personal de Don Alfonso el equivalente de la destrucción de Troya, siendo él mismo un piadoso Eneas que vagó de una a otra costa durante muchos años sin establecerse en ningún lado, y pasando un cuarto de siglo en el extranjero antes de su regreso final a México en 1939. –
LO MÁS LEÍDO
— Traducción de Jorge Brash