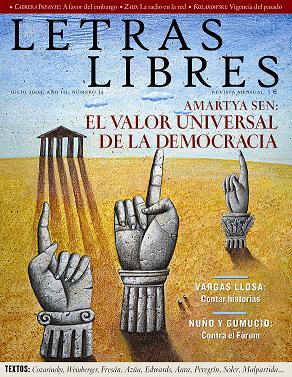Cuando Charles-Augustin Sainte-Beuve (Boulogne-sur-Mer, 1804-París, 1869) comienza a escribir tiene tras él uno de los mayores cambios de paradigmas sociales y mentales que se han producido en la cultura moderna occidental: la caída del Ancien Régime (1879), llevada a cabo con un doble rostro: por un lado, una fuerte carga ideológica de carácter racionalista, acumulada a lo largo del siglo XVIII, tanto en Francia como en Inglaterra; y, por el otro, aquello que no pudo tener otro nombre que el Terror (1793), expresión dramática de las oscuras pasiones y de la violencia de la historia, exhibidas ahora en nombre de la rectitud y de la justicia. No hay que olvidar que fue una revolución que trató de conformarse como un recomienzo: un nuevo calendario, un nuevo tiempo unido a nociones universales relativas a los derechos del hombre. De inmediato, el bonapartismo no sólo fue una respuesta a los desórdenes de la revolución sino una política imperial que cambió la historia de Francia y de buena parte de Europa, situando al mundo literario e intelectual francés ante un terreno indeciso y necesitado de sustentación, bien fuera en una lectura nostálgica o reformadora de las antiguas creencias, bien en una idea entusiasta del futuro basada en principios republicanos. Muchos creyeron en una restauración borbónica tras la caída de Bonaparte, otros lucharon por un orden democrático. Aunque la nobleza había sido derrotada por la burguesía, convertida muy pronto en un nuevo poder social y económico firme, las clases trabajadoras no tardaron en intuir, alentadas por el socialismo emergente, que esas mismas armas podían usarse contra la burguesía y sus privilegios. Paradójicamente, los trabajadores habían perdido sus logros igualitarios (desiguales en la práctica), los viejos privilegios: los relativos a su condición social, que sumía su individualidad en una clase, explotada por el señor pero, al mismo tiempo, protegida por él (feudalismo). Con el siglo XIX comienza, de manera social, el reino del individuo, sin que esto suponga, claro está, la desaparición de las clases sociales.
Estos bruscos cambios de la historia acicatearon, en una sociedad con gran conciencia de sí misma y de sus instituciones, el desarrollo de la historia como disciplina (Michelet, Agustin Thierry, Guizot) siguiendo los grandes ejemplos señalados por Voltaire y Tocqueville. Esta exaltación de la historia tuvo sus consecuencias en la literatura y Chateaubriand, Hugo, Balzac, Mérimée, Dumas padre y otros escribieron narrativa con temas históricos, como en Inglaterra lo hizo, abriendo el camino, Walter Scott. Paralelamente a esta exaltación de la historia que acabará siendo una sacralización, se acentúa la rica tradición de los memorialistas. Hay que añadir que tanto en Alemania como en Francia se produjo en estos años un gran auge de la filología (Burnouf, Egger, Littré, Renan). Siempre dos (o más) fuerzas ejerciéndose en direcciones opuestas. El romanticismo encarna un verdadero torbellino contradictorio: la exploración del pasado —origen y formación de las lenguas, interés por el medievalismo—; gusto por lo irracional y creencia en la ciencia como dadora de respuestas en lugar de la religión, anhelo de comunicación y de expansión de los sentimientos, exaltación de la libertad, búsqueda de lo nuevo, pasión por las ideas sociales revolucionarias y crítica de estas mismas ideas en nombre de un tiempo prístino pleno de autenticidad y anterior a la historia.
En lo literario, la innovación romántica se dio paralelamente a serias llamadas de atención ante la pérdida de los modelos clásicos en aras de una novedad que suponía una nueva inestabilidad en un mundo ya de por sí inquieto. Los modelos históricos usados por la crítica y por los estudios universitarios que distinguen con facilidad clásicos de románticos son, en realidad, comodines que no sirven para adentrarnos en un mundo cuya trama es muchas veces inextricable y, cuando menos, paradójica. Hay varios romanticismos como hay diversos barrocos, y en ocasiones hay que hablar de individualidades románticas, de casos. Románticos son Worsdworth y Byron, Nerval y Hugo.
La obra de Sainte-Beuve, una de las más complejas y ricas de su tiempo, nunca dejó de estar impregnada de romanticismo y desde muy temprano es deudora del clasicismo formalizador, adverso a todo exceso y desequilibrio aparente. Pero Sainte-Beuve escribe desde los años veintitantos hasta finales de los sesenta del siglo xix y por lo tanto es hijo de un tiempo marcado —especialmente al final— por el cientificismo y el realismo: el modelo teórico, que vio siempre a cierta distancia crítica, y la observación empírica pero deformada en su caso, como veremos, por un afán moral, constructivo. Al fin y al cabo pensaba, como muchos de los ideólogos franceses del siglo XVII, que la belleza debía tener como fin esclarecer, instruir, ensanchar la mente y el corazón del hombre. Por otro lado, su religiosidad inicial, su amor por el misticismo y el saint-simonismo fueron más la expresión de una búsqueda que verdaderas respuestas: todas estas tentativas no tardaron en desembocar, como siempre en Sainte-Beuve, en una aceptación de su soledad y en el orgullo de una actitud independiente, encarnada en su juventud en el alter ego Amaury, héroe de su novela Voluptuosidad. Pero, a diferencia de Amaury, su crisis espiritual no desemboca en el retiro monjil sino en una entrega de por vida a la crítica literaria, en la que se desenvolvió en muchos momentos con algo de monje ilustrado: el retiro libresco y algún ama de llaves complaciente. Fuera, más allá, las damas por las que perderá su corazón, pero ni un poco más. Los Goncourt le aplicaron las palabras que Henri Heine dijo de sí mismo: que era un romántico enclaustrado. La literatura fue una especie de ascetismo sentimental o bien una orgía solitaria. Como muchos monjes, fue un poco libertino; pero, acomplejado por su baja estatura y su ausencia de belleza, se podría afirmar que replegó sus expectativas amorosas. Las damas estaban más allá del sexo, permitiéndose éste a las mujeres de clase trabajadora. Por otro lado, fue un gran confidente de mujeres notables y un agudo analista de la condición femenina.
Sainte-Beuve no sólo fue el crítico y biógrafo (de pequeño formato, sus famosos portraits, comparables a los del gran memorialista Saint-Simon) más importante de su época, sino un poeta aceptable y un pulcro e inteligente novelista: recuérdese en ambas vertientes sus Vie, Poésies et Pensées de Joseph Delorme (1829) y Voulupté (1834). Aunque hizo estudios de medicina, no llegó a ejercer; sin embargo, a veces es visible un eco de esos estudios cuando, sin duda exagerando un poco, le oímos decir en sus Pensées: “Sólo tengo un placer, yo analizo, herborizo, soy un naturalista de las almas”,1 de ahí que no dudara en afirmar que su deseo era constituir “la historia natural literaria”. Muy pronto, en 1827, hizo amistad con Victor Hugo y Musset; la primera fue una amistad complicada, no sólo por la relación de entusiasmo inicial y la crítica drástica que siguió sino a causa de su enamoramiento de Adèle, la esposa de Hugo. Sainte-Beuve debutó como crítico con un estudio histórico: Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre française au XVIe siècle (1829), aparecido previamente en la revista Le Globe, obra que le situó entre los estudiosos más notables de su tiempo y que le abrió las puertas de revistas en las que no dejaría ya de colaborar, como la Revue de Paris, donde, en 1828, inaugura el género de los “retratos literarios”. Ahí comienzan a aparecer sus lecturas de las vidas y obras de Boileau, La Fontaine, André Chénier, Racine y numerosos otros recogidas, entre 1832 y 1839, en cinco volúmenes. Durante su estancia en Suiza (1837-38), donde fue profesor en la Academia de Lausana, inicia una de sus obras más notables, Port-Royal, cuyo último volumen, el sexto, publica en 1867. Fue elegido miembro de la Academia en 1844 y un año después fue recibido en la misma por uno de los hombres que, con Balzac, más desdeñaba, Hugo: ambos excesivos (y excelsos) inspirados. En 1848 se marcha a Lieja, coincidiendo con la abdicación de Luis Felipe y la proclamación de la República, y a su vuelta, en 1849, mientras ejerce como profesor en el Collège de France, inicia en el diario Le Constitutionel la serie de artículos que llegarían a formar, desde 1851, quince volúmenes: Causeries du Lundi. Mencionaré, para los años que siguen, algunas de sus obras más memorables: Chateaubriand et son groupe littéraire sous l’Empire (1861), Nouveaux Lundis (1868, diez volúmenes), Portrais des femmes (1844 y 1870), y las abundantes recopilaciones póstumas de su correspondencia, con destinatarios como Lamennais, Hugo, Baudelaire, la princesa Matilde, George Sand, Vigny, Lamartine, Victor Pavie, Zola, los hermanos Goncourt y otros menos conocidos pero que no hicieron menos interesantes sus respuestas. En fin, Sainte-Beuve vivió la mayor parte de su vida con su madre, fallecida en 1850. Su padre murió unos meses antes de su nacimiento, hecho que le hizo decir en 1862 que su madre lo había llevado en el duelo y la tristeza. Palabras dichas ya por un anciano que cualquier biógrafo no puede olvidar.
Cuando los Goncourt lo conocen en 1861 dejan de él este retrato en su Diario:
Un hombre pequeño, bastante redondo, un poco pesado […]. Una gran frente despejada, remontándose hasta el cráneo calvo y blanco. Gruesos ojos, la nariz larga, curiosa, golosa; la boca ancha, de un dibujo desagradablemente rudimentario, la sonrisa abierta y mostrando unos dientes blancos, los pómulos saltones como los de los lobos, un poco batracio. […] El aire general es el de un hombre de provincia inteligente, saliendo de una biblioteca, de un claustro de libros bajo la cual tuviera una cava de generosos borgoñas, airoso y fresco, la frente blanca y las mejillas encendidas de sangre.
A partir de esta fecha y hasta su muerte en 1869, Sainte-Beuve aparece a menudo en el mordaz e instructivo Diario,2 muchas veces bajo un tono irónico, y en ocasiones de clara admiración tanto por su conversación como por su cultura y extraordinaria memoria. Cuando un año después van a visitarlo a su casa, en la avenida de Montparnasse, para agradecerle la generosa crítica que había publicado sobre el libro de ambos, Femme au XVIIIe siècle, no pueden dejar de observar que el salón parece el “de una casa de putas de una ciudad de provincia”. Habituados ya a su conversación, en las tertulias en casa de la princesa Matilde y las cenas en Chez Magny —a la que acudían también Flaubert, Taine, George Sand—, los Goncourt registran sus sagaces observaciones y confesiones, y así lo vemos encontrándose con el joven Baudelaire en cierta casa de damas venales, discutiendo con calor contra los defensores de Hugo, valorando más la Fanny (1858) de Feydeau que Madame Bovary o confesando que la época que más amaba era la comprendida en los primeros años del reinado de Luis xvi. Curiosamente, fueron años de crisis (se inician en 1775), pero es el momento de Chamfort y Rivarol, queridos ambos por él. En 1863, exactamente el 14 de febrero, confiesa a sus contertulios no haber tenido relaciones sexuales con una dama de mundo, salvo en una ocasión —rectifica—. Después de eso, siempre ha dormido solo —y añade a modo de explicación con un aire heredero del jansenismo: “à cause de mon travail”—. Y cerrando ya el inagotable diario de los Goncourt, una maldad no carente de agudeza. Cuenta que Sainte-Beuve, en su infancia, vio en una ocasión al primer emperador: estaba en Boulogne y andaba Napoleón “en train de pisser”. “Es un poco en esta postura —afirman— en la que ha visto y juzgado después a todos los grandes hombres”. No es cierto, porque supo admirar a Corneille, Voltaire, Montaigne, Saint-Simon…; y lo es porque, si bien supo ver aspectos valiosos de Baudelaire, Hugo, Balzac y Flaubert, nunca llegó a darse cuenta de lo que significaban. Es verdad, no es fácil y el mismo reproche se le podría hacer a muchos críticos de relieve, de ahí, creo, que sea a veces más importante una buena descripción que un juicio. En el juicio suele haber menos meditación.
Fundamentalmente, Sainte-Beuve pensó que para comprender una obra había que comprender al autor, a la persona, pero la persona era más fácil de entender gracias, precisamente, a su obra, es decir, lo que abusando un poco de las palabras podríamos denominar su máscara. Fue Gautier quien dijo, con palabras que cierta literatura del siglo XX ha explorado con agudeza y astucia: “La máscara me ha hecho verdadero”. La búsqueda de la individualidad, de la interioridad, del nudo generador de un perfil humano y creador, no se hubiera dado sin la creencia del romanticismo inglés y alemán en el yo del poeta como una realidad radical. Para Sainte-Beuve, el núcleo revelador se halla en la persona (el autor), de ahí que soñara, como he citado antes, con una “historia natural literaria”. Creo que Isaiah Berlin se equivoca cuando afirma en su notable obra Las raíces del romanticismo3 que en el movimiento romántico no hay sujeto, sólo movimiento. Olvida el maestro ruso que esa creación continua del espíritu romántico, alentada ciertamente por una voluntad poderosa, fue paralela a la exaltación de la persona, incluso de una manera hiperbólica no exenta de egoísmo, egotismo y delirio. Sólo hay que pensar en los casos de Wordsworth, Shelley, Byron y, un poco más tarde, Hugo. Para Sainte-Beuve es fundamental captar el tipo, el nudo que, con ligeras modificaciones, irá expresándose en el curso del tiempo. Esta especie de mónada (había leído con interés a Leibniz) es paralela a su búsqueda denodada, especialmente en su juventud, de una ley de la naturaleza humana. Pesimista, con el paso de los años cada vez estuvo más lejos de creer en la misión del poeta en el sentido romántico y sí, en cambio, en la juiciosa y constructiva misión del crítico moralista, en el sentido en que lo fueron algunos ideólogos del siglo XVII: pasión por iluminar, instruir, y ensanchar el corazón y la razón. Su gran obra, Port-Royal, es un buen síntoma de un aspecto de lo que estoy diciendo: la emprendió bajo un fuerte sentimiento romántico, de cierta empatía religiosa, a favor del jansenismo y en contra de los jesuitas, aunque su interés inicial estaba dirigido, sobre todo, a la historia de los sentimientos religiosos, pero finalmente, como cuenta su biógrafa Nicole Casanova,4 se inclinó por una visión científica, objetiva: “las variedades de la especie, las diversas formas de organización humana.” Reveladoras son sus propias palabras, comprendidas en uno de sus Retratos Literarios: “mi curiosidad, el deseo de verlo todo y de mirarlo todo de cerca, el extremo placer de encontrar la verdad relativa de cada cosa y de cada organización me ha arrastrado a esta serie de experiencias que no han sido para mí sino un largo curso de fisiología moral”.
Sainte-Beuve compartía con Goethe la visión del romanticismo como enfermedad y el clasicismo como salud, aunque no ignoramos las contradicciones del escritor francés ni tampoco que Goethe fue el autor de la gran obra romántica alemana por antonomasia: Werther, producto de juventud que no le impidió, tras cantar la palinodia, recrear una figura que, aunque surgida en el barroco, pertenece al romanticismo de todos los tiempos, Fausto. No es extraño que el 6 de enero de 1854 Matthew Arnold (1822-1888) le dijera en una carta: “Después de la muerte de Goethe, usted es, según creo, el único guía y la única esperanza de los que amamos sobre todo la verdad en las artes y la literatura”. Me parece que el término revelador es la palabra “verdad”. En 1850 el maestro francés publicó un ensayo que T. S. Eliot retomaría en otro de 1944: “¿Qué es un clásico?”.5 Si de joven Sainte-Beuve, con palabras que parecen adelantarse a Baudelaire, pensaba que el crítico era una especie de Judío Errante, sujeto al cambio y a la novedad, de maduro afirmó que “nada estraga y mata tanto el gusto como los viajes sin fin”, reacción que sin duda le fue confirmando en la búsqueda de un canon y, sobre todo, de un modelo crítico, un conjunto de valores que le impidiera perderse en la errancia. No es extraño pues que piense en un Virgilio como figura especular para pergeñar sus ideas sobre el clasicismo, ya que el clasicismo comprende literaturas “en pleno acuerdo y armonía con su época, con su ambiente social, con los principios y poderes dirigentes de la sociedad”. La obra clásica es armónica (“justa proporción”), ajena a lo efusivo, que no es un principio de la belleza, y por lo tanto no cabe en ella el lamento, la queja, el aburrimiento como expresiones directas. ¿Qué son Hamlet, Werther o Childe Harold “sino enfermos que cantan y sufren gozándose en su mal?” Con estas ideas resulta coherente que Sainte-Beuve viera la cima de la literatura francesa en el siglo de Luis xiv, encarnada en la figura de Malherbe. “El Sainte-Beuve romántico —nos aclara René Wellek en su Historia de la crítica moderna— protesta contra la sensualidad y el hedonismo dieciochesco; el Sainte-Beuve clásico, prendado de la unidad, coherencia y verosimilitud, protesta a su vez de lo mal compuestas que están las novelas de Stendhal”.6 Es decir, el joven crítico pide, para cierta poesía y narrativa del XVIII, responsabilidad moral; en las novelas de los románticos, una forma determinada por un ideal de equilibrio. Por eso se asusta ante el Sorel de Rojo y negro, al que compara con un Robespierre situado en la vida civil y en la intriga doméstica, y echa de menos en La cartuja de Parma un poco de cordura y de sanas emociones, todo lo que encontraba en el Manzoni de I Promessi spossi. Frente a esta valoración del clasicismo como salud y correspondencia con su tiempo, el romanticismo supone la enfermedad y la inadecuación histórica: el romántico no está nunca del todo en su sitio, sino en otra parte, en otra época o en sus sueños, y nunca afinado con la realidad social y moral que le “corresponde”. ¿Cómo podía entender rectamente a su amigo Baudelaire? ¿Y cómo no ignorar del todo a Gerard de Nerval, a quien menciona de pasada una sola vez en toda su ingente obra?
Pero este mismo crítico fue, junto con Victor Pavie, quien se preocupó de editar y prologar, tras la muerte de su joven amigo Aloysius Bertrand, esa especie de breviario del romanticismo que es Gaspard de la nuit, y quien a pesar de sus reservas admiró a Baudelaire, aunque le hubiera tentado domesticar su estética. A Sainte-Beuve le gustó realmente ser un crítico moralista y un entomólogo de la condición humana, pero su escepticismo no se lo permitió del todo, sobre todo en su vertiente científica, ya que la tentación moralista sí impregnó muchas de sus observaciones. Su gusto por lo concreto y matizado y su pesimismo, entre otras razones, le impedían ser un revolucionario encendido por las ideas; su amor a las artes le hacía ver, frente a los presupuestos de la crítica natural o fisiológica, que “siempre quedará inexplicada e inexplicable cierta parte en la que estriba el don individual del genio”, siempre quedará oculto “ese motor desconocido, centro y foco de la inspiración superior o de la voluntad, mónada inexpresable”. Son palabras, creo, que alguien tan lejano a él en el tiempo y el espíritu como André Breton habría asumido, y que, en otro sentido, habrían despertado las simpatías de Reverdy o Vicente Huidobro: ese motor desconocido, ese centro y foco de la inspiración, ¿no es el “pequeño dios” del gran poeta chileno? Al fin y al cabo, Sainte-Beuve era un escéptico que creía en la literatura, un creador frustrado y un crítico desvelado por el misterio de la capacidad creativa. Cierto, no sólo le interesó la persona como sujeto capaz de trascenderse en una obra —de hecho, abundan los retratos de hombres y mujeres que no fueron artistas—, sino el misterio de la persona, ese núcleo que las diferencia de las otras, que las hace únicas. Pero su amor por esa “verdad relativa de cada cosa” le impidió aceptar doctrinas científicas y métodos muy formalizados, o bien adherirse a escuela alguna. En plena eclosión del romanticismo francés, buscó un contrapeso en el clasicismo; fue conservador frente a los revolucionarios, pero siendo senador intervino, en 1866, para defender la libertad total en materia de opinión y la laicidad en la enseñanza, lo que despertó las simpatías e incluso el fervor de los jóvenes del Barrio Latino. Esta vivacidad de sus últimos años me recuerda, en otro orden, los días finales de Chateaubriand, tratando de informarse, a pesar de su penoso estado, de lo que ocurría en la calle, que no era otra cosa que la caída de la monarquía de Luis Felipe (“C’est bien fait”, dijo el autor de Memorias de ultratumba, algo que no habría afirmado Sainte-Beuve, como sabemos).
Creo que puede asegurarse que ante el cientificismo y positivismo reinantes en los estudios literarios e históricos (Taine, Renan) a mediados de siglo, el viejo Sainte-Beuve defendió la obra de arte desde una perspectiva que evoca por momentos los preceptos románticos, aunque siempre desde un gusto refinado y una tendencia al equilibrio que le impedía, a pesar de ver su talento, aceptar del todo como grandes las obras de Balzac o Hugo, a los que señaló defectos que pueden seguir pareciéndonos acertados, como son la debilidad por la desmesura, la línea gruesa y lo desproporcionado en el autor de Los miserables. De vivir algo más, creo que Sainte-Beuve habría encontrado en algunos simbolistas algo del equilibrio y de la sensibilidad que buscaba.
La inteligencia crítica, sagacidad psicológica e intuición de Sainte-Beuve rebasan sin embargo sus limitaciones, y sólo hay que releer, además de sus biografías y retratos, sus obras sobre Racine, Boileau, André Chénier, La Fayette, La Bruyère, Millevoye, Moliere, Bernardin de Saint-Pierre, Luis XV y tantos otros. Sólo un espíritu refinado y penetrante, matizador, podría habernos dejado esos textos ricos en su conjunto pero también en frases de valor moral y psicológico que, rescatadas, podrían conformar un volumen valioso, algo que vio con lucidez y belleza, en un texto publicado con motivo de su muerte, Hippolyte Taine.7 No otra cosa hizo en esos cuadernos que dejó inéditos y que en 1926 se publicaron con el título de Mis venenos.8 Ahí vemos a un Sainte-Beuve directo y confesional, aunque no podemos dejar de engañarnos y dejar de entrever que, de alguna manera, Sainte-Beuve perfila un personaje para poder mostrarse a sí mismo mejor, sabedor de que no hay manera de acceder directamente al retrato del autor. Este libro no es la verdad de su vida, sino una verdad relativa que sólo vinculada con el resto de su obra podría arrojarnos una verdadera imagen, quizá porque dicha imagen está comprendida en esta confesión: “Tengo una verdadera pasión sin embargo, una sola, la pasión literaria”. –
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)