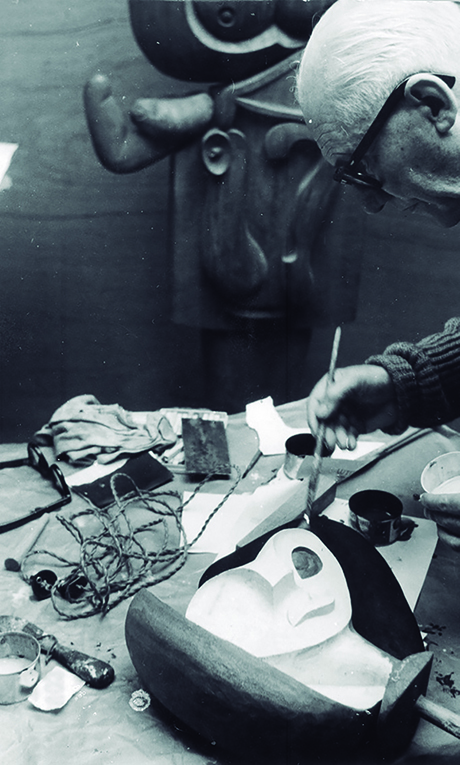Es de noche. Vamos en un solo automóvil. Hay mucha claridad en el interior, mayor a la que pudiera dar la lámpara del techo. Afuera hay menos luz: alumbran los faros de los coches e iluminan las líneas que dividen los carriles sobre el asfalto. Nada más. El claroscuro tiene algo de líquido, semejante a una pecera encendida cuando es la única fuente de iluminación en una habitación apagada.
Avanzamos sobre una carretera. No debería serlo, pues estamos en la ciudad. Atravesamos largos túneles, escarbados en las entrañas de cerros y colinas, alumbrados, estos sí, por potentes lámparas que cuelgan del techo. Su luz es blanca, casi clínica. (Apenas ahora, semanas después, descubro que los túneles son muy parecidos a los que sirven para entrar a la ciudad por el rumbo de la presa).
No será la primera vez que voy. Ya había estado antes. Una vez. Ahí, donde nos dirigimos, aunque en ese momento no queda claro dónde es. O para qué vamos. Pero la sensación es clara. Desagradable. Cercana al desprecio. Sobre todo por ese recorrido necesario para llegar. La sensación no es un recuerdo: no una muesca en la memoria, sino una cicatriz todavía fresca en mi neurosis que me oprime la boca del estómago. La irritación proviene de la cantidad abrumadora de coches deslizándose por las vías. Su velocidad es constante, pero dan la impresión de no avanzar o de avanzar sin sentido, como si el trazo de las rutas hubiera estado a cargo de Escher. Esta referencia atrae otra: oficinistas de Kafka extraviados en peceras automotrices, multiplicados en un infinito contenido al recorrer calles trazadas con extremo cuidado para dirigirse pero no llegar nunca a sus destinos.
No hay luna. No hay un solo instrumento de navegación. Solo un lugar, indefinido, al cual llegar. Una ruta imprecisa que si hay suerte en algún momento se termina.
Hablamos poco.
En cuanto aparece en la distancia, su silueta se convierte en certeza. O más bien era obvio desde el principio, pero hasta ahora lo sabemos. El edificio es altísimo. Ahí es donde vamos. Es descomunal. Parece contener una ciudad entera, en vertical. Tal vez por eso la carretera: es una ciudad dentro de otra. El estilo es difícil de apreciar y describir. Se debe en parte a la oscuridad nocturna, tan presente y pesada, que nos rodea a todos y al edificio. Pero aun así se puede distinguir un aire de proyecto futurista mal logrado. Una mezcla de torre corporativa y multifamiliar de gobiernos pasados venida a menos. Su naturaleza es lítica, más pesada que la penumbra en que se erige, pero a la vez palpitante. Como un reptil viejo cuya sangre fría circula muy lentamente.
Somos cinco dentro del coche. ¿Desde el principio del viaje? Acompaño a dos matrimonios maduros. El anfitrión es otra persona mayor. Un viejo a la vez afable y cascarrabias que nos espera. Todavía no llegamos, pero esto queda claro desde ahora.
No encontramos lugar para estacionarnos. Es necesario buscar en otro sitio. Queda dentro del mismo edificio, pero de todas formas hay que tomar nuevamente la carretera.
Llegamos a un lobby espacioso y poco iluminado, de tonos sepia, que da la misma impresión de concreto avejentado. Ahí nos apeamos. Hay una cadena limitando el espacio entre el estacionamiento y el lobby. No es opresiva, es más bien una cadena delgada. Apenas podría detener un perro grande. Varios niños que viven en el edificio están jugando en el patio. No reconocemos el juego, pero los distrae, ocupa sus energías. Si perdieran interés en él se tornarían amenazantes.
A pesar de la altura descomunal que tiene el edificio, el trayecto parece sencillo. No es demasiado tardado ni trabajoso, aunque no se perciben escaleras ni elevador. Uno simplemente sube.
La iluminación del departamento donde nos esperan es idéntica a la que había en el coche. De pecera. O de un restaurante de comida barata abierto toda la noche. La decoración es convencional. Paredes cubiertas de chucherías envejecidas que solo significan algo para quien las colocó morosamente sobre esos muros. Hay mucho detalle en todo, se percibe en el orden abigarrado de esos objetos y los años que llevan ahí colgados. Brillan por la caricia diariade una batalla permanente. El polvo que se les deposita impertérrito y el plumero o el trapo que intenta quitarlo. Una pelea tenaz e inútil contra el olvido, contra el aguijón del tiempo.
De vez en cuando algún clavo se vence y el objeto cae. Se rompe.
El anfitrión tiene encendida una vieja televisión. No solo el aparato se muestra anticuado. También la manera de verlo. Queda claro que no hay otras opciones. No hay un menú interminable de cosas que ver u oír. Es la televisión y punto. Tal vez ni siquiera se puede cambiar el canal. El programa es cómico, o intenta serlo.
Una de las esposas mayores se lo comenta a su marido, que es muy aficionado al programa. Lo ve todos los días, aunque no conocía el que se transmite. Lo mira sonriendo. (La esposa me recuerda a una colega del trabajo, aunque no es ella. Esta impresión crece hasta perderse, sin afectar el resto del sueño, como esta oración dentro del paréntesis).
En la televisión aparece una mesa. En la mesa hay un cadáver. La mesa está en el mismo departamento que nosotros. Nos damos vuelta. Ahí están los dos. La mesa, con el cadáver encima. En el centro del comedor. El cadáver se parece tanto al anfitrión que es él.
La cena tendrá que esperar. O cancelarse para otra ocasión. Me pesa tener que hacer nuevamente ese recorrido en el futuro.
Esta escena brilla a plenitud con su luz de pecera en el edificio que se mantiene sitiado por el material negro y yermo de la noche, hasta consumirse.
(Ciudad de México, 1973) es autor de cinco libros de narrativa. Su libro más reciente es la novela Nada me falta (Textofilia, 2014).