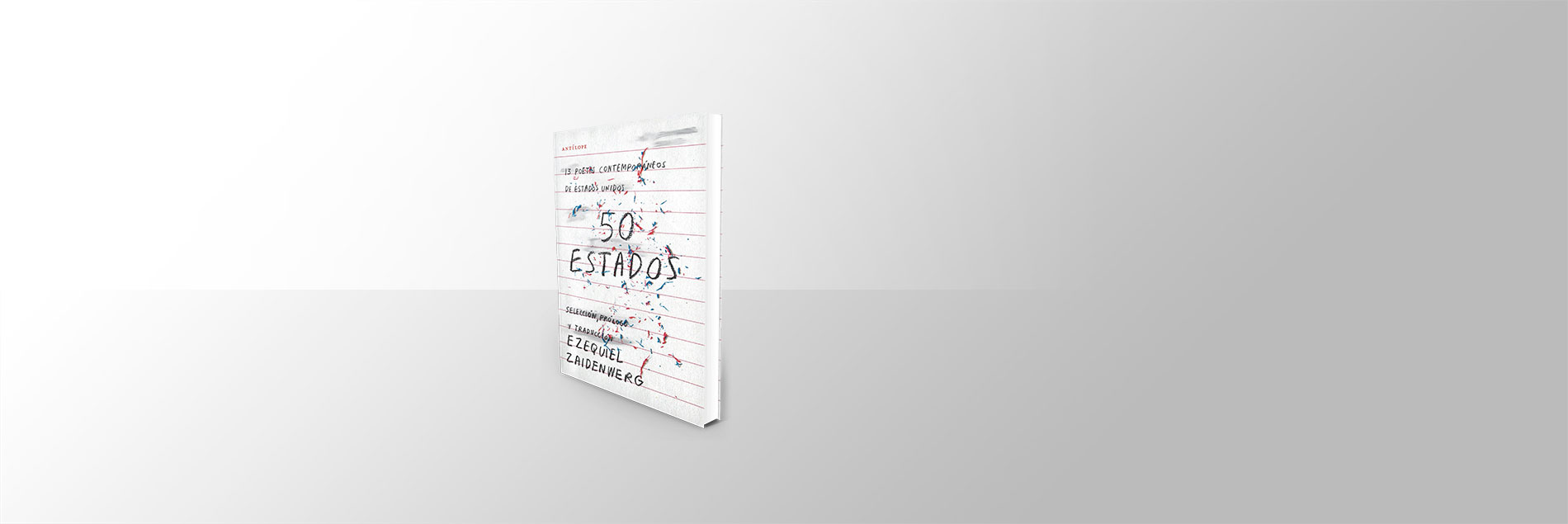Son tres poetas. Alrededor de 1950.
El primero es argentino, y está medio ciego. Una noche de diciembre, con un calor húmedo que lo agobia, dicta una conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires. Mientras tanto, un espía lo vigila.
El segundo poeta es mexicano, tiene 35 años y está en París. Pero en ese momento no le interesan las experiencias que la Francia de posguerra puede ofrecerle a un escritor. Encerrado en su cuarto, abstraído de los cafés donde bullen surrealistas y existencialistas, él intenta escribir una novela “mexicana”. Y fracasa.
El tercero es chileno y va a caballo. Es el poeta más famoso de Latinoamérica y es, además, senador en su patria. Pero ahora ha tenido que huir de Chile. Cabalgando entre bosques milenarios y montañas perpetuamente nevadas, cruza clandestinamente la cordillera de los Andes. Muchos años más tarde, vestido de frac, le contará esa aventura a un rey.
¿Qué tienen en común esos tres poetas tan distintos y distantes? La poesía y el idioma español, claro. El siglo xx, en cuya mitad se hallan, por supuesto. El atormentado espíritu de su época, marcado por la carnicería que acababa de concluir hacía poco, sin duda. ¿Qué más comparten? ¿Latinoamérica?
Sí, tal vez comparten Latinoamérica. La ironía de ser de cultura europea sin ser europeos. La curiosa libertad que eso significa, también.
Los une la insolencia de ser latinoamericanos.
Borges y el espía
No ve a su público. Tampoco ve sus notas. Pero no las necesita: mira en el aire los muchos libros que ha leído –es como si conversara con ellos– e improvisa. Improvisa citando de memoria media cultura occidental.
En su célebre conferencia El escritor argentino y la tradición, Jorge Luis Borges trata el dilema entre nacionalismo y cosmopolitismo literarios. Lo animan a tocar el tema no sólo las reflexiones de toda su vida, sino también las circunstancias del momento. Pocos años antes Borges había sido destituido de su modestísimo puesto de Auxiliar Tercero en la Biblioteca Municipal “Miguel Cané”, de Buenos Aires, por el régimen criptofascista del general Perón. Para agraviarlo más, lo nombraron “inspector municipal de avicultura” (o puede que haya sido de “apicultura”, con Borges nunca se sabe), ¡en plena metrópolis! Pero no lograron acallarlo. Para cuando pronuncia esa conferencia, el 19 de diciembre de 1951, Borges es aun más famoso. Es Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, sus Ficciones acaban de ser traducidas por Gallimard, en París. Y es considerado –acaso involuntariamente– un símbolo de la oposición cultural, “cosmopolita”, al nacionalismo peronista.
Buenos Aires, en 1951, es una ciudad “excéntrica” no sólo en el sentido geográfico. La misma capital donde muchos nazis se esconden bajo las charreteras de Perón, alberga a una de las comunidades judías más numerosas del mundo. El riquísimo puerto, que sirve de granero a una Europa destruida, es también la urbe donde una Evita agonizante arenga a las masas proletarias envuelta en abrigos de visón. Mientras la revista Sur, de Victoria Ocampo, publica novelas de Graham Greene en español antes que el original inglés aparezca en Londres, el “Conductor” cierra periódicos, persigue las “actividades antiargentinas”, “nacionaliza” la economía y modifica la Constitución para poder ser reelegido indefinidamente… (Melancólica sensación de actualidad medio siglo más tarde: el mito del eterno retorno, que fascinaba a Borges, pareciera haberse inventado en América Latina.)
Borges no ve a su público en esa noche caliente y pegajosa. Pero es demasiado irónico como para no saber lo que ellos sí verán en el tema que ha escogido. El conflicto entre nacionalismo y cosmopolitismo literarios sugiere claves políticas evidentes. No sólo para los ilustrados de la revista Sur. Hasta es posible que las entienda el soplón del régimen que lo sigue a todas partes. En el excéntrico Buenos Aires, un espía que asiste a una conferencia literaria no constituye literatura fantástica.
Empleando su ya proverbial síntesis de lógica y erudición (que en este caso le requirió apenas unas siete páginas, contadas según la versión taquigráfica de la conferencia), Borges analiza de memoria, y refuta, los argumentos que, desde la independencia de España, se venían usando en América Latina para la invención de unas “literaturas nacionales”. Ridiculiza el uso del “color local” (“un reciente culto europeo que los nacionalistas debieran rechazar por foráneo”); demuestra que en literatura el habla popular, campesina o urbana, no es menos retórica que el discurso libresco; argumenta que los grandes libros nacionales descienden más de la literatura universal que de cualquier tradición local.
El meollo del ensayo borgiano, su refutación del nacionalismo, parece muy simple. Y, como suele ocurrir con las ideas brillantes, el lector queda con la curiosa impresión de haberlo sabido desde siempre, aunque sea la primera vez que lo piensa. No es necesario proponerse ser “nacional” para serlo. O bien somos nacionales (argentinos, chilenos o catalanes) inevitablemente, hagamos lo que hagamos, o bien la “nación” es una pretensión, una máscara. La tradición, si es decidida desde arriba, es una invención: una ficción no por seductora menos peligrosa.
(Hoy, los nacionalismos renacientes en Europa y en otras latitudes se beneficiarían de este razonamiento sencillo. Es mucho más fácil ser vasco, neerlandés o serbio de lo que creen sus militantes: basta con “dejarse” serlo. No hace falta decidirlo. Proponérselo ya es falsificarse. Intentar definirlo ya es inventarlo, hacerlo artificioso. Porque el sentimiento nacional –tan distinto al nacionalismo– es como la percepción del tiempo para San Agustín: cuando lo vivimos sabemos lo que es; cuando lo razonamos, no.)
Borges es consciente del agravio al sentimiento patriótico que implica su tesis. Él mismo fue, de joven, un nacionalista argentino ferviente. Conoce el riesgo implícito en sus proposiciones. Si las tradiciones nacionales en América Latina fueran una invención literaria y no un tema que nos ofrezca espontáneamente la realidad, ¿querría decir esto que los latinoamericanos estamos condenados a la orfandad cultural? ¿Es la suya una tesis nihilista que nos arrebata el consuelo de una tradición propia y, a cambio, sólo nos concede la melancólica dependencia de una cultura europea siempre prestada?
Nada de eso. Borges combate esta acusación de nihilismo proponiendo una alternativa a las tradiciones latinoamericanas inventadas más o menos ex nihilo: “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esta tradición, mayor que el que puedan tener los habitantes de una u otra nación occidental”.
Para ilustrar esa arriesgada apropiación cultural –ese saqueo de la propiedad intelectual europea desde uno de sus suburbios–, Borges hace un símil. Pone de ejemplo a los irlandeses y los judíos. Ambos grupos, razona él, han llegado a ser protagonistas centrales en culturas que no eran, en principio, suyas y que los rechazaban. En la cultura europea en general, los judíos; en la cultura anglosajona, los irlandeses. La libertad que les daba esta condición periférica habría sido la que les ha facilitado dominar esas tradiciones, sin ser dominados por ellas. “Creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga; podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas.”
Borges hace una pausa para secarse las sienes en esa húmeda noche de Buenos Aires mientras repite, frente al acalorado público, esa palabra clave: “irreverencia”. Hasta es lícito suponer que hace esta pausa, sobre todo, para que su angustiado espía, que le anota hasta los balbuceos sudando sobre su libreta, pueda respirar también un poco.
En el fondo, y ésta es una de esas paradojas que tanto le gustan, Borges ha hablado mayormente para ese muchacho nacionalista transido de amor por la tierra natal y sus ilusorias esencias. No en balde, Borges siente aún fresca su propia herida. Desengañándose de aquel patriotismo juvenil que él mismo sintió, se ha convertido en un escritor más universal, pero también se ha quedado más solo. Conoce el ambiguo privilegio que entraña recibir ciudadanía en esa urbe mundial que es de todos y, por tanto, de nadie: la cosmópolis. Podemos imaginar, no cuesta mucho, que le tiene simpatía al infiltrado. Sabe que su mejor oyente, mejor que los cosmopolitas convencidos que han venido a confirmarse en su europeísmo, mientras se abanican con el programa de su conferencia, es el espía peronista. Y para él es que repite, otra vez: “irreverencia, irreverencia”.
Paz y su novela perdida
En París, en el verano de 1949, el tercer secretario de la embajada de México en Francia, Octavio Paz, hace novillos. Va poco a la embajada. Se ha encerrado en casa para intentar terminar una novela.
“Un París sin gasolina, sin calefacción, racionado, hambriento y en el que medraban las sanguijuelas del mercado negro.” Pero también el París del existencialismo y el de la segunda época de los surrealistas. El de Camus y Breton, con quienes el joven Paz ha hecho amistad. Ahora siente deseos de salir, de visitar a alguno de ellos. O de buscar a Benjamin Péret, que seguramente a esas horas estará en el café de la Place Blanche. Siente la tentación de ir allí, pedir un vino, y dedicarse a lo que tantos latinoamericanos han hecho en París antes que él: hablar de novelas que no van a escribir. Porque la novela se le resiste al poeta. La poesía se le da fácil –ahí están los fluidos versos de ¿Águila o sol?, escritos casi automáticamente en ese mismo verano. En cambio, no consigue urdir la trama de un relato. Quisiera escribir una historia a la D. H. Lawrence, cuya Serpiente emplumada, llena de referencias aztecas, sangre y pasión sexual, le ha fascinado. Pero, aun siendo él mismo mexicano, y conociendo México y sus “pasiones” muchísimo mejor que ese inglés, su propia novela mexicana se le escapa. O, más bien, lo arrastra constantemente a las incógnitas de sí mismo, de su sociedad y su historia. (Característica latinoamericana o universal: sólo los extranjeros creen conocernos bien; nosotros sabemos, apenas, cuánto ignoramos.) De hecho, los centenares de notas con las reflexiones ensayísticas suscitadas por la novela –que no logra escribir– han proliferado de tal modo sobre su escritorio que Paz ya no consigue encontrar, entre ellas, las escasas páginas de su relato.
El laberinto de la soledad, el ensayo más influyente en el pensamiento latinoamericano del siglo xx, es una novela perdida. Su argumento secreto es el de un joven poeta mexicano en París, incapaz de escribir una novela hasta no saber quién es él mismo, qué es su patria, qué es ser mexicano.
El concepto central del ensayo es su idea de una “dialéctica de la soledad y la comunión”. Los mexicanos, los latinoamericanos, y su historia, se mueven a un ritmo pendular que oscila entre la enajenación y la identificación. Ora se pierden en un solitario laberinto de contradicciones (¿no es acaso el laberinto la Urform de la contradicción?), ora se encuentran en la gozosa identidad de la fiesta, donde se pierden como individuos pero se ganan como comunidad. Sin embargo, la propia Fiesta revela toda la soledad mexicana precisamente en su violencia, en su naturaleza de interludio salvaje del que hay que volver a una normalidad enajenada.
Esa “soledad” latinoamericana no es la enajenación marxista, ni la in-autenticidad existencialista –aunque estas influencias intelectuales operan sobre el joven poeta mexicano en París–, sino que sería más bien la consecuencia de un antiguo trauma psicohistórico. Avergonzados por la madre indígena concubina y colaboradora del invasor (la Malinche), a la vez que rechazados por el padre europeo (Cortés, el conquistador que se vuelve a España con su mujer legítima), los latinoamericanos somos huérfanos. Somos “hijos de la chingada”, expósitos culturales que una vez perdieron sus raíces americanas sin ganar por ello el árbol de la cultura europea. Este mito de origen se actualiza de generación en generación transportado por el vehículo del lenguaje y las costumbres populares.
En el otro extremo de esta dialéctica, el deseo de comunión con los otros se frustra, porque las dos formas de comunidad política disponibles para un latinoamericano son sólo callejones ciegos en un laberinto. La comunión nacionalista es una receta envenenada: produce mareos ideológicos que derivan en la embriaguez del narcisismo patriotero y folclórico. Comulgar con la patria se hace al precio de inventarse una ucronía (lo que Vargas Llosa ha llamado una “utopía arcaica”): un paraíso primigenio donde una vez fuimos felices porque estábamos “integrados”, y no solos, y del cual fuimos arrancados. Aceptar la ucronía, inventarse esa arcadia, empuja a los latinoamericanos, inevitablemente, a rechazar lo mejor del humanismo europeo: la modernidad entendida como proceso de individuación, de autonomía del individuo respecto a la tribu y su trama de relaciones obligadas.
Pero la alternativa, la comunión cosmopolita, no es menos traicionera. El americano que pretenda una “identificación cultural” completa con metrópolis en las que no ha nacido, queda en la situación de un advenedizo, un arribista. La mitad americana del mestizo lo reclama, devolviéndolo a su soledad. Como Diógenes, que fue el primer kosmou polites, el latinoamericano cosmopolita arriesga perder su aldea originaria –aunque en ella fuera tan miserable que debía vivir en una tinaja de arcilla– sólo para encontrarse vagabundo y sin techo en esa “ciudad mundial” que, siendo de todos, no es de nadie.
Buena parte de la cultura occidental confluye en esa dia-léctica de soledad y comunión que el joven Paz ha encontrado en el laberinto de sus perplejidades latinoamericanas. Desde los neoplatónicos a Hegel, desde los poetas románticos alemanes hasta el existencialismo de Nietzsche y Heidegger. No obstante, toda esa prosapia no puede conjurar la nefasta amenaza de una “parálisis pendular” que esta dialéctica sugiere. La misma parálisis que, quizás, le ha impedido al poeta escribir su novela.
“… La vida y la historia de nuestro pueblo se nos presentan como una voluntad que se empeña en crear la Forma que la exprese y que, sin traicionarla, la trascienda. Soledad y comunión. Mexicanidad y Universalidad, siguen siendo los extremos que devoran al mexicano.”
¿Cómo evitar ser devorados por la serpiente emplumada de esa dialéctica que, similar al ouroboros, se muerde la cola? Atenazado por su propia paradoja, por el calor del París veraniego de 1949, por su novela fracasada, el joven poeta mexicano intenta una síntesis audaz. Ya no sería necesario superar la soledad latinoamericana, puesto que ésta se ha vuelto universal.
“Esta enajenación –más que nuestras particularidades– constituye nuestra manera propia de ser. Pero se trata de una situación universal, compartida por todos los hombres. Tener conciencia de esto es empezar a tener conciencia de nosotros mismos. En efecto, hemos vivido en la periferia de la historia. Hoy el centro, el núcleo de la sociedad mundial, se ha disgregado y todos nos hemos convertido en seres periféricos, hasta los europeos y los norteamericanos. Todos estamos al margen porque ya no hay centro.”
Hoy que se habla de un mundo multipolar, esas palabras escritas cuarenta años antes de la caída del Muro de Berlín y la aparición de poderes alternativos, sugieren que el poeta semisurrealista, a la hora de escribir ensayos, no dejaba de ser un vate clásico: un vaticinador. Un lector del futuro inspirado en los signos secretos de su época.
París fue alguna vez, sobre todo para los latinoamericanos ilustrados, el centro del mundo. Ya no. Escribiendo en 1949 desde la orilla del Sena, entre las ruinas morales de un continente arrasado por la guerra, un poeta mexicano lúcido no puede menos que anotar: “Europa, ese almacén de ideas hechas, vive ahora como nosotros: al día. […] Por tal razón el mexicano se sitúa ante su realidad como todos los hombres modernos: a solas. En esta desnudez encontrará su verdadera universalidad, que ayer fue mera adaptación del pensamiento europeo. […] La mexicanidad será una máscara que, al caer, mostrará al fin al hombre.”
La solución es menos existencialista que verdaderamente surrealista. Entre Camus y Breton, sus dos amigos, Octavio Paz se inclina por el segundo. Siguiendo la doctrina de los encuentros fortuitos pero significativos del autor de Nadja, debemos perdernos –en la ciudad mundial, en cosmópolis– para encontrarnos en nuestro sitio.
La novela perdida del poeta Octavio Paz se transforma así en metáfora del ensayo que fue escrito en su lugar. La falta de novela es la novela. La falta de una trama universal es nuestra trama. En esta carencia de argumento nos encontramos iguales al resto de la humanidad.
“La historia universal es ya tarea común. Y nuestro laberinto el de todos los hombres.”
Neruda, el vaquero de frac
Un hombre remontando a caballo la soledad de los Andes australes. Es el 24 de febrero de 1949, en una cordillera muy distante del París donde Octavio Paz intenta escribir una novela mexicana, y sólo un poco menos lejos del Buenos Aires donde Jorge Luis Borges –que no ha dictado aún su conferencia famosa, pero ya la sabe de memoria– es seguido por un espía.
El jinete es Pablo Neruda. Aunque no lo parezca con esa barba cerrada, el sombrerito de vaquero y las botas. Parece más bien un contrabandista o un cuatrero. O hasta un cowboy en una película del Lejano Oeste. Un epítome del nacionalismo americano, un hombre de a caballo.
Neruda, senador por el Partido Comunista de Chile, que acaba de ser ilegalizado mediante una ley típica de la guerra fría, viaja con la identidad falsa de “Antonio Ruiz”. No lleva nada encima que lo identifique como el “gran poeta de América”. Ni siquiera acarrea el manuscrito del Canto general, el inmenso volumen de miles de versos que acaba de terminar durante el año en que ha vivido clandestino en su país. Pero, sin duda, el poema vuelve a su mente en esos paisajes de montaña y bosques vírgenes. Vuelven los versos de las Alturas de Macchu Picchu. Aquellas cimas a las que también subió a caballo, pocos años antes, y que luego convirtió en cumbres de la poesía de su siglo: “Entonces en la escala de la tierra he subido/ entre la atroz maraña de las selvas perdidas/ hasta ti, Macchu Picchu.// Aquí los pies del hombre descansaron de noche/ junto a los pies del águila, en las altas guaridas/ carniceras, y en la aurora/ pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida…”.
Cuando Neruda subió a Macchu Picchu, aquellos pies habían partido siglos antes. Lo que encontró fue una ciudad perdida y abandonada. La derrota de una civilización; pero sobre todo el triunfo de la “poderosa muerte”, la que extingue no sólo al individuo sino a todo un pueblo. La ciudad había sido reconquistada por la soledad: “y el aire entró con dedos/ de azahar sobre todos los dormidos:/ mil años de aire, meses, semanas de aire,/ de viento azul, de cordillera férrea,/ que fueron como suaves huracanes de pasos/ lustrando el solitario recinto de la piedra.”
No sólo esa ausencia metafísica (“Qué era el hombre?”) aguardaba a Neruda. Además, lo esperaba en Macchu Picchu una desilusión: “Antigua América, novia sumergida/… también, también América enterrada, guardaste en lo más bajo,/ en el amargo intestino, como un águila, el hambre.”
El hambre, la esclavitud y el sojuzgamiento no llegaron con los españoles. La ucronía europea de una América edénica, sin mácula, poblada por “buenos salvajes”, la “utopía arcaica”, no resistió la confrontación honesta del poeta con esas piedras colosales. La soledad de la ciudad vacía remedaba el eco de muchas soledades anteriores.
Veintidós años después, en diciembre de 1971, el vaquero se ha vestido de frac. Pablo Neruda ya no lleva barba y botas, ni monta a caballo entre las nieves eternas y los bosques milenarios de la América austral. Ahora comparece ante un monarca europeo, en la Iglesia Filadelfia de Estocolmo, para recibir el Premio Nobel de Literatura. El rey Gustavo Adolfo vi de Suecia le entrega una medalla, un diploma y un cheque. En su discurso –equivalente a un testamento, porque el poeta se sabe irremediablemente enfermo– Neruda rememora justamente aquella cabalgata de 1949, cuando huía de Chile.
La ascensión desde los valles hacia las alturas de los Andes se hizo evitando las rutas conocidas, con extremas dificultades.
El fugitivo debió internarse en túneles selváticos, resbalando sobre piedras volcánicas que rompían los cascos de su caballo. Al cruzar a nado un río torrentoso, la corriente se llevaba a jinete y cabalgadura. “¿Tuvo mucho miedo?”, le preguntó un arriero que lo guiaba. “Mucho”, contestó el poeta. “Creí que había llegado mi última hora.” Pero esa ascensión a través de las soledades de los Andes tiene un premio: un valle florido. “Algo nos esperaba en medio de aquella selva salvaje… una pequeña y esmerada pradera acurrucada en el regazo de las montañas: agua clara, prado verde, flores silvestres, rumor de ríos y el cielo azul arriba…”
En ese prado adánico, el idilio pastoral se completa cuando los arrieros que guiaban al poeta, hombres sencillos y silenciosos, practican una danza de agradecimiento por haber llegado a salvo, en torno a una calavera de vaca.
La comparación con Alturas de Macchu Picchu es inevitable. En la ciudadela abandonada y muerta Neruda había invocado una esperanza de comunión que superara tanta soledad: “Sube conmigo, amor americano.// Sube a nacer conmigo, hermano”. Aquella esperanza vino a realizarse en el valle idílico evocado en su discurso de Estocolmo. Los hombres danzan de alegría sin que el poeta tenga que animarlos con su canto. De hecho, ni siquiera saben que éste es un poeta, y seguramente jamás han leído un verso.
Neruda concluye su discurso citando a Rimbaud. Y lo hace en un correcto francés, aprendido por el estudiante de pedagogía que medio siglo antes asistió a la Universidad de Chile: “À l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes”.
La escena no puede ser más cosmopolita: el poeta chileno, vestido de frac, hablando en español y algo de francés, ante la academia sueca, evoca la “espléndida ciudad” del futuro predicha por Rimbaud. Al hacerlo, la ciudadela muerta de Macchu Picchu se transforma, implícitamente, de maldición en profecía. La remota ciudad vacía de la soledad americana es repoblada por la utopía poética europea. El pueblito aislado en las alturas se convierte en la espléndida ciudad universal que nos espera a todos (¿cosmópolis?).
El gran chileno y americano que fue Neruda lo era, precisamente, porque también fue un humanista europeo. No sólo porque escribiera en español (una lengua europea), con una cultura cosmopolita, y en nombre de una ideología universal (su versión del humanismo marxista). Lo fue también porque en su mirada de poeta latinoamericano confluyen dos de las sensibilidades favoritas de Europa ante América. Una es estética. El éxtasis ante lo “sublime”: ese “horror deleitable” que sentían los románticos ante los prodigiosos espacios abiertos y el paisaje desmesurado del nuevo mundo. La otra sensibilidad es política: la utopía de América como el lugar donde estuvo el Paraíso, el que ya Colón creyó haber encontrado al asomarse a la desembocadura del Orinoco.
Cuando el humanismo europeo no encuentra un pasado paradisíaco en América –como no lo encontró Neruda en Macchu Picchu–, el edén es desplazado al mañana –al “amanecer”–, y Latinoamérica se convierte en sede favorita para la experiencia revolucionaria de las utopías futuras. Que esta nueva utopía de comunión suela arrasar el valle idílico donde se soñaba construir la espléndida ciudad, convirtiéndolo en una fortaleza vacía y muerta, pertenece también a la misma trágica dialéctica europea.
Neruda, el más latinoamericano y universal de nuestros poetas –el vaquero de frac–, buscó también esas dos “ciudades europeas” en América.
“Amor americano” por Europa
Tres poetas. Tres tensiones, vitales y creativas, entre lo local y lo universal. Tres versiones latinoamericanas de una alternativa que el humanismo europeo, precisamente, ha vuelto mundial. El dilema entre nacionalismo y cosmopolitismo.
La paradoja es que Europa no sólo ha promovido el prestigioso y difícil ideal cosmopolita. También ha exportado el riesgoso, y frecuentemente ruinoso, ideal nacionalista. Y la angustia de esos poetas, ante esta disyuntiva, nos recuerda que el nacimiento de América Latina está íntimamente asociado a ese desgarro.
La disolución del imperio español en América no fue el resultado de la presión de un patriotismo criollo luchando por librarse de sus cadenas. Al revés, el nacionalismo fue adoptado por las elites criollas como estrategia para conservar sus poderes locales. En cientos de haciendas, desde México hasta la Patagonia, se habría anticipado la escena de Il Gatopardo cuando el joven Tancredi confiesa a su tío, el Príncipe de Salina, la verdadera razón de su militancia junto a los camisas rojas de Garibaldi: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Cincuenta años antes, en Latinoamérica, los criollos románticos ya habían comprendido que el nacionalismo sería el único cambio que les permitiría permanecer. Así, nuestras naciones se inventaron sobre las líneas de unas divisiones administrativas imperiales que, más o menos de la noche a la mañana, fueron convertidas en fronteras nacionales.
Hoy, esas patrias inventadas y los sentimientos que provocan en sus habitantes no son más verídicos, pero ya son reales. Lo suficientemente reales como para que varias veces nos hayamos matado por ellos. No tanto como en Europa. Pero quizás de un modo aun más cruel, por absurdo. Porque nuestro nacionalismo fue aun más imaginario e ideológico –en su origen– que los nacionalismos europeos, nuestros odios han sido más auténticos que nuestras diferencias.
Ninguno de los tres grandes elementos divisorios, presentes en la construcción de los estados naciones europeos, concurrían en Iberoamérica al momento de separarse del imperio español. No teníamos ni lenguas ni religiones ni etnias esencialmente diferentes. Sin esos tres pilares en torno a los cuales construir una identidad nacional, el edificio de nuestros países es por fuerza frágil, e inseguro. Por eso, desde el comienzo fue necesario apuntalar su construcción con pretextos que, como los arbotantes en las catedrales, soportan desde afuera el peso de los muros nacionales: imperialismos extranjeros, otros patriotismos hostiles. Sin embargo, la invención del enemigo externo, recurso favorito de los nacionalismos de toda laya, no bastaba. Aunque aprendimos rápidamente a odiar a nuestros vecinos, la semejanza patente con esos “otros” nos remitía siempre de nuevo a la pregunta por “nosotros”. En el vasto interior de nuestras naciones resuena desde el primer día una voz que pregunta quiénes somos.
Casi desde el minuto en que lo adoptamos, el nacionalismo ha sido, en Latinoamérica, nuestra pasión. Pero una pasión en el doble sentido de amor y de angustia. Una pasión que no expresa una identidad sino que la busca. No hay, posiblemente, región en el mundo más introspectiva, más hamletiana, más acuciada por la duda de su propia idiosincrasia, que la nuestra. Octavio Paz afirma que “la historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen”. Pablo Neruda extiende de manera natural esa incógnita: “¿Qué era el hombre?”, se pregunta, mientras sube a las alturas de Macchu Picchu.
Si esto suena demasiado literario es porque lo es. Porque la imaginación nos fundó, la imaginación ha tenido que pensarnos. Durante dos siglos el pensamiento latinoamericano viene siendo, sobre todo, cuestión de poetas y novelistas. La búsqueda de la identidad perdida –este soul searching– es nuestra novela policial irresuelta por casi doscientos años. ¿De qué extrañarse si nuestras naciones fueron inventadas por esos otros escritores –la mayor parte del subgénero terrorífico– que son nuestros políticos?
Allí donde casi todas las demás ideas políticas que importábamos, desde el republicanismo al liberalismo, fracasaban o se torcían, el nacionalismo triunfó y echó raíces profundas en Iberoamérica. Hoy, los Estados naciones son partes inseparables no sólo de nuestra práctica política, sino de nuestras culturas. Fieles a la hispánica cepa goyesca de la que venimos, sembramos una vid amarga: el sueño de nuestra razón engendró al monstruo de nuestras divisiones.
No todo ha sido pérdida, sin embargo. Lo que perdíamos en razón lo ganábamos en imaginación, ya se ha dicho. La invención de unas naciones, sin esas grandes diferencias de lengua o religión que las justificasen, ha entrañado una operación intelectual muy exigente. Hemos debido dotar de una forma a lo que no existía del todo. Rodear de significado a lo que carece de sentido. En Latinoamérica, la imaginación política suele ser más sólida que la realidad institucional. Ergo: el edificio de nuestras instituciones a menudo parece más literario que necesario. Es esa misma fragilidad la que propicia un constante desafío mental. A diferencia de países con instituciones tan sólidas y tradicionales que casi nunca admiten ser pensadas de nuevo, las nuestras invitan a repensarlas continuamente. Nuestra precariedad ha favorecido un autoexamen persistente. Insatisfechos con lo que somos, debemos preguntarnos tenazmente, apasionadamente, por lo que podríamos ser.
La búsqueda de aquella “identidad perdida” latinoamericana no ha sido inútil. Si continuamos ignorando quiénes somos, en el proceso de preguntárnoslo hemos encontrado otras cosas que no buscábamos. Quizás desconocemos todavía lo que es Latinoamérica y cada una de sus naciones. Pero, interrogándonos durante doscientos años por nuestra identidad, hemos contribuido a definir mejor lo que no somos. Definir a Europa, entre otras cosas.
Así como la única persona que piensa más en nosotros que nosotros mismos es la persona que nos ama, América Latina ha pensado en la bella y desdeñosa Europa tanto o más que ella misma. Como suele ocurrir con las pasiones prohibidas o imposibles, nuestro “amor americano” ha examinado e idealizado a Europa, deseándola más cerca cuanto más lejos de ella estuviéramos.
Ya fuera irreverente, como lo quería Borges; dialéctico, como lo supuso Paz; o sincrético –entre el caballo y el frac–, como lo practicó Neruda, nuestro “amor americano” por Europa la ha soñado unida. La ha imaginado como una totalidad, como una unidad cultural –es decir, fruto de la paz y no de la guerra–, desde antes de que los propios europeos se imaginaran a sí mismos de ese modo.
A diferencia de cualquier ideología imperial, nuestra idea de Europa carece de toda ambición (y toda posibilidad) de invasión y conquista, militar o económica. En buena hora. Ayudados por ese desinterés objetivo, tenemos más fácil ver en Europa una unidad, allí donde los propios interesados miran sólo sus diferencias. El espíritu latino, lo germánico, lo anglosajón, son para un latinoamericano partes de una gran unidad de sentido: “lo europeo”, que la distancia nos permite apreciar en su conjunto.
Incluso, y aunque a algunos en Europa les suene raro, los latinoamericanos podemos percibir una continuidad de lo europeo en los Estados Unidos. Baste con constatar que, desde nuestras latitudes, Estados Unidos se ve desarrollado, primer mundo, norte. Como Europa. Fruto de una modernidad cuya invención es europea, vemos en el nuevo mundo estadounidense todo aquello que comparte con el “viejo” continente. Y le damos a esto el nombre que Borges le daba en su conferencia ante aquel espía: “tradición occidental”.
“Occidente” se dice fácil, pero se define con más dificultad. Parece a menudo un horizonte móvil, demasiado impreciso para situarnos. Acaso se deba a que esta coordenada de pura longitud varía según el punto en el que situemos el Oriente (y esto produjo el gran equívoco de Colón, quien murió creyendo que había encontrado Japón o China en América). Desde América Latina, sin embargo, la coordenada occidental se precisa al calcularla con una latitud definida: el Norte. Toda construcción intelectual –y hemos tenido muchas– que pretenda asimilarnos a uno de esos ejes sacrificando el otro, una América Latina de proyecto puramente estadounidense o puramente europeo, nos quita tanto como nos regala, nos priva de esa coordenada adicional sin la cual quedaremos al garete.
Un humanismo insolente
Esta propuesta de una capacidad latinoamericana para ver a Occidente con mayor nitidez, en su unidad, que los propios interesados, puede sonar insolente en oídos europeos. No se me ocurre mejor prueba de que esa proposición es de estirpe occidental, precisamente. La misma etimología de la palabra “insolente” (del latín “insolens”, lo que no se suele hacer, lo desacostumbrado) apunta hacia lo mejor del humanismo europeo que, sin necesidad de proponérnoslo, practicamos. Sin proponérnoslo, porque lo desacostumbrado, lo insolente, es nuestra costumbre.
La insolencia creativa y reflexiva de Borges, Paz y Neruda, capaces de innovar en la cultura europea sin mayores miramientos o prejuicios, confirma que no sólo cosmopolitismo y nacionalismo arraigaron en América Latina, sino que también lo hizo un humanismo capaz de criticar ambas ideas.
Los mejores europeos, en sus mejores momentos, no son necesariamente quienes se afirman en su “europeidad”, sino quienes se “desacostumbran” de ella. Quienes se desacostumbran, incluso, de la propia noción, tan grandiosa, de “humanismo europeo”. Y ponen a prueba en sí mismos la validez y los límites del ideal humanista. El trágico Kurtz viajó hasta su Heart of darkness (enviado desde una ciudad muy similar a Bruselas) en nombre y representación de un ideal humanista: “All Europe contributed to the making of Kurtz”. Y fue allí donde terminó exclamando: “Exterminate all the brutes!”
“Humanismo europeo”, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre. El nacionalismo se cree humanista mientras es antiimperialista. Y pasa a ser antihumano cuando es xenófobo. El cosmopolitismo es humanista cuando propone un sistema de valores común a todos los hombres. Y es antihumanista cuando pretende imponer un sistema de valores único para toda la humanidad.
¿Cómo podríamos definir un humanismo europeo resistente a los intentos de abusar de él? Quizás fijando su espíritu en la crítica irrestricta a todo dogma. Si Europa –desde su “rapto” mitológico a lomos del toro divino– fuera sólo ambición, viaje y conquista, no sería muy diferente a las hordas mongoles que la asolaron (y, en realidad, muchas veces no lo fue). Es la inquietud intelectual, la insatisfacción con lo establecido, lo que supone un espíritu europeo. Colón viajó no sólo por ambición; lo hizo sobre todo por insatisfacción respecto a los límites de su mundo y su época.
Acotado así, lo central del humanismo europeo sería un pensar antidogmático. El de Galileo, amenazado de excomunión, y el de Spinoza, excomulgado por su sinagoga en Amsterdam. El de Thomas Mann, reconociendo, en su Doktor Faustus, al demonio anidado en el corazón de su cultura alemana. Y el pensar antidogmático de Camus o de Orwell, excomulgados por las feligresías “progresistas” de París y Londres.
También fue un humanismo de esa especie el de Borges, Paz y Neruda, distanciándose, cada uno a su modo, del nacionalismo parroquial de sus propias “iglesias” latinoamericanas. Un distanciamiento que tampoco se satisface –y esto, esta insatisfacción, es lo crucial– con un mero viaje a Europa. Sino que ambiciona abarcar un mundo más amplio que comprende a Europa y a la vez la supera. Y al superarla la realiza en su inquietud esencial: la de reinventarse constantemente.
Lo mejor del humanismo europeo aparece cuando se arriesga a dejar de apellidarse europeo, para llamarse cosmopolita. Porque ser cosmopolita no sólo requiere abandonar una ciudad o un país –física o mentalmente; es necesario dejar un “continente” para que el “contenido” se exponga a las pruebas de lo desconocido. Lo que para el imperialismo inglés era el peor anatema, to go native (el segundo pecado de Lord Jim), para el cosmopolitismo es la prueba de fuego. Hacerse nativo de una cultura en la que no se ha nacido. El cosmopolita no sólo explora sino que se expone; no sólo viaja sino que se queda. No sólo comparte sino que se mezcla.
No habrá mejor prueba de la vitalidad del humanismo europeo –ni peor signo de su decadencia– que su capacidad o incapacidad de mezclarse en este Nuevo Mundo que vamos ampliando constantemente. No se gana una cultura más amplia sin resignarse a fundir la propia con otras.
Nuestros mayores lo hicieron. Los descendientes de inmigrantes europeos en América –y casi todos lo somos en este continente mestizo– lo sabemos en carne y sangre propias. Descendemos de aquellos que no sólo se atrevieron a viajar, sino que se arriesgaron a quedarse. Y a mezclarse.
La renovación de los viñedos
El final de Europa, que George Steiner vislumbraba con temor en una conferencia de Nexus, puede llegar y no ocurrir. Europa ha conocido varias formas de ser europea. No hay un solo humanismo europeo, sino varias maneras y momentos del mismo.
Una manera es esta “insolencia” latinoamericana de los inmigrantes que hoy renuevan a España. Una energía que explica gran parte de su reciente prosperidad, y que es heredera de los conquistadores que fueron, se quedaron, y ahora vuelven mezclados en la sangre de estos “nietos oscuros”. Una similar insolencia saludable, podemos suponer, estarán proporcionando ahora los países de la Commonwealth y aquellos del África francófona a sus antiguas metrópolis. Ante la inimaginable variedad y vitalidad de las ironías que el “retorno” de estos nietos ya le está aportando a la cultura de Europa, un exceso de pesimismo suena a hartazgo, revela cansancio. Es como el temor de Aschenbach ante la belleza, a la vez familiar y amenazante, de Tadzio.
Borges, Paz y Neruda, entre otros, devuelven a Europa ese cosmopolitismo del viajero que se transformó en pionero. Su insolencia creativa insinúa que quienes descienden de los europeos que vinieron a América, y se mezclaron, son capaces de apreciar el “viejo mundo” mejor que muchos “occidentales” incapaces de valorar lo que tienen o son. Mejor, porque esos poetas lo hacían desde una incomodidad y una incertidumbre inseparables de su ironía e insolencia. En esa identidad en lucha consigo misma se reconoce su cepa de humanistas. Esta manera luchadora, agonista, de ser cosmopolita puede ser el gran aporte de Latinoamérica al ideal europeo. Una manifestación implícita de nuestro “amor americano” por Europa, en momentos en que tantos de sus mejores hombres y mujeres parecen perder la fe en sí mismos.
Hoy puede que no sólo los poetas famosos, sino que también los latinoamericanos silenciosos, sigan haciéndolo, de otras formas. Para un latinoamericano medio incluso las sobras de este banquete de civilización son apetecibles, tonificantes, y hasta indispensables. Los cientos de miles de inmigrantes, que ahora vienen en una suerte de conquista inversa, a la tierra europea de sus abuelos, lo hacen también porque ésta es su cultura.
Es posible que una nueva forma de ser europeo cosmopolita se esté gestando ante nuestros ojos. Invisible sólo por la lentitud evolutiva con que se dan estas cosas. Ya no serán cosmopolitas sólo los europeos que vayan a otros sitios y se interesen por ellos, sino que lo serán quienes vienen a ser europeos. Los bárbaros reconstruirán Roma. Y serán llamados romanos.
Una última metáfora, esta vez agrícola. George Steiner dice que Europa son los cafés. Pero no olvidemos las tabernas y el vino. Europa es el vino, también. Mi pequeño y lejano país, en la periferia de todo cosmopolitismo probable, ya salvó una vez algo de lo más preciado de Europa, aunque la mayor parte de los europeos lo ignoren. Chile salvó muchas cepas de las vides destruidas por la plaga de filoxera que arrasó los viñedos de este continente en el último tercio del siglo XIX. En el remoto valle central de Chile, en el extremo sur de América, viñateros emprendedores habían importado las mejores cepas europeas. Allí, cultivadas y protegidas con el amor que sólo engendran la dificultad y la distancia, esas vides se aclimataron y cundieron. Años después de que la pandemia las hubiera destruido en Europa, y cuando ya se daban por perdidas, se descubrió que muchas variedades habían sobrevivido en Chile. Y desde allá fueron devueltas a Francia, España, Italia, donde se replantaron. Algo del mejor vino de Europa fue salvado en nuestro rincón de América.
Desde entonces, a menudo, cuando se brinda en las fiestas europeas, se brinda y se celebra, sin saberlo, con un poco de savia americana. ~
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.