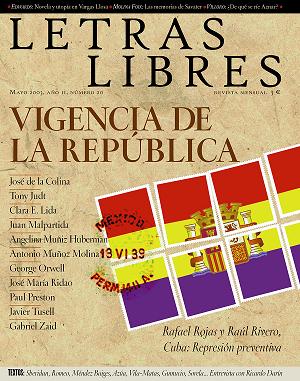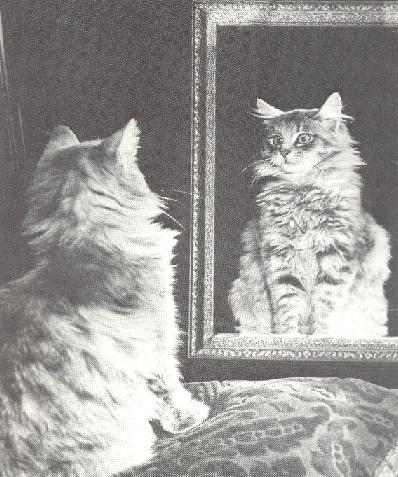Si Balzac concibió su inacabable fresco de la condición humana desde el realismo, William Golding (1911-1993) lo hizo en cambio desde la parábola metafísica, modelo narrativo que desde luego no parece el mejor si de lo que se trata es de ganar lectores sin espíritu partícipe.
Después de los excesos de la vanguardia del modernism, la narrativa inglesa de posguerra redescubrió el realismo hasta el punto de que las audacias formales de autores como Burgess, Fowles o Lessing resultaron poco menos que excentricidades a ojos de la crítica más intransigente. A este grupo de narradores renovadores, para los que el realismo no es una meta sino un punto de partida, pertenece, por lo menos desde una perspectiva meramente estilística, Golding, Nobel en 1983 y popular en extremo desde que saliera a la luz El señor de las moscas (1954), pero cuya presencia en el panorama literario parece haber perdido fuerza en los últimos tiempos, tal vez sepultada, como la de otros nombres notables de la narrativa de los sesenta y setenta, por el vertiginoso empuje de la generación de Martin Amis, Ian McEwan o Julian Barnes, nacidos alrededor de 1950 y abanderados de la nueva narrativa inglesa.
Allá por 1967 señalaba ya el influyente crítico Robert Scholes que un puñado de autores en lengua inglesa, Golding, Murdoch, Lawrence Durrell, Burgess, Barth, Hawkes o Vonnegut, se estaban convirtiendo en autores de fabulaciones más que de novelas, por cuanto su estilo es de un modo manifiesto “menos realista y más artístico, más elaborado, más evocativo, más preocupado por las ideas y los ideales, menos preocupado por las cosas” (Fabulators, Oxford University Press, Nueva York, 1967), narradores que se permiten el lujo de contar su historia entre líneas, alegorizando, valiéndose de la metaficción o, como en el caso del propio Golding, volviendo a la poética del apólogo y de la fábula medievales, historias que llevan dentro su lección moral como el insecto lleva dentro su carga de ponzoña. A esta estirpe pertenece La construcción de la torre, una novela de 1964 que reedita ahora Seix-Barral devolviéndonos al mejor Golding, el que fue acusado de no saber construir sólidos argumentos, el mismo que en cambio, junto a Buzzati, Manganelli o Gracq, se distingue porque atrapa al lector precisamente desde su supuesta incapacidad para el relato lógico, ordenado y transparente a la hora de verter el argumento sobre el papel, pues no en vano la grandeza de la literatura de Golding se encuentra en su capacidad para la ambigüedad y el equívoco. Novela en el límite de la metafísica, como casi todas las suyas, sí pretende la lección moral, pues el fin último de la historia enloquecida del deán Jocelin y de su exaltado deseo de construir una torre imposible en la catedral —relectura del mito bíblico de Babel— es el de recordarle al lector los deletéreos efectos de la ambición humana en un tiempo cíclico de corrupción y amoralidad, de tal modo que la peripecia no es sino el pretexto para el mensaje simbólico, y es que “la obra de Golding ostenta un carácter intemporal, da la impresión de preocuparse por capturar la naturaleza de la “experiencia como un todo'” (Malcolm Bradbury, The Modern British Novel, Penguin, Londres, 2001, p. 350).
Por otra parte, los demonios desatados en la novela y liberados por el deán de sus infiernos ocultos entroncan con la visión gnóstica y maniquea que ya exhibió Golding en El señor de las moscas, que no es otro que el Demonio, quien se pasea disfrazado de individuo descarriado y por naturaleza maligno, como los chicos perdidos en la isla desierta de su novela más célebre, o a cara descubierta por los territorios literarios del narrador inglés, de la prehistoria al Egipto Antiguo o la Inglaterra medieval de la obra que nos ocupa a los espacios metafísicos de su compleja novela Darkness Visible (1979), deudora del infierno del Paraíso perdido de Milton. Su obra entera estudia la presencia del mal en la humanidad, y la encara desde la obsesión hasta construir perfectas metáforas, parábolas delirantes como la del desafiante Jocelin, que acaba abriendo por nosotros la caja de Pandora. Golding rescribe una y otra vez el mito de la pérdida de la inocencia, del paraíso perdido, de la caída del estado de gracia —como en Caída Libre (1959)—, escribe para que no olvide\mos lo que en realidad somos por debajo de ese extraño y mentiroso ropaje que llamamos civilización. Y su obra se mueve en círculos concéntricos escribiendo distintas fábulas sobre la misma idea. Es un determinista, un derrotista, y una y otra vez entre el salvaje y el civilizado elige el salvaje, que es para él el único que en realidad existe.
Sus argumentos confusos, su pérdida de entidad épica, sus regodeos líricos, su aparente simplicidad y reiteración, su estilo perifrástico y simbólico, sus constantes salidas de tono, su transgenericidad (del marco gótico general al relato psicológico o el cuadro burlesco), sus lúdicos anacronismos en las comparaciones (“nunca sabré la verdad hasta que desmonte la catedral piedra a piedra como un puzzle”) y el empleo pseudonaïf de la onomatopeya (“Gritaba, ññññ, clang, boqueaba…”), lo alejan del realismo que sólo en apariencia suscribe, a la vez que contribuyen sin embargo a la tarea de construir una metáfora que el lector disfruta cuando ha sido capaz de leer entre líneas y vencer su inicial incertidumbre.
Golding se erige en concienzudo creador de incontables Faustos modernos, vendedores del alma y cautivos del orgullo, como el deán que arrastra a la perdición a cuantos lo rodean, enfebrecido por su supuesto encargo divino hasta morir de una parálisis siendo atendido por el Padre Adam, cuyo mero nombre proclama a voz en grito la estirpe simbólica a la que pertenece una novela como esta, cuyo final trágico evoca el árbol de las manzanas de la serpiente del paraíso terrenal, el manzano de la vida y del pecado.
Moralista como Mauriac, como Greene, como Camus, Golding disfruta exhibiendo al hombre despojado de su máscara social y vuelto al primitivismo y a los bajos instintos que le son inherentes, y créanme que resulta impagable la lucha que se establece en el relato entre el purgatorio y el paraíso, entre el sexo imaginado (de la torre como falo) y el espíritu exaltado (la catedral que penetra el cielo), entre cuerpo y alma, entre el delirio y la razón, entre los instintos y la civilización. Tal vez haga ya demasiado tiempo que las novelas con trasfondo moral han caído en desgracia, como tal vez sea ya la hora de levantarles el castigo que les fue infligido por su interés en predicar, y tenerles de nuevo el respeto que se ganaron por su talento narrativo. Juzgue el lector a la luz del ejemplo de La construcción de la torre de Golding, felizmente recuperada. ~
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.