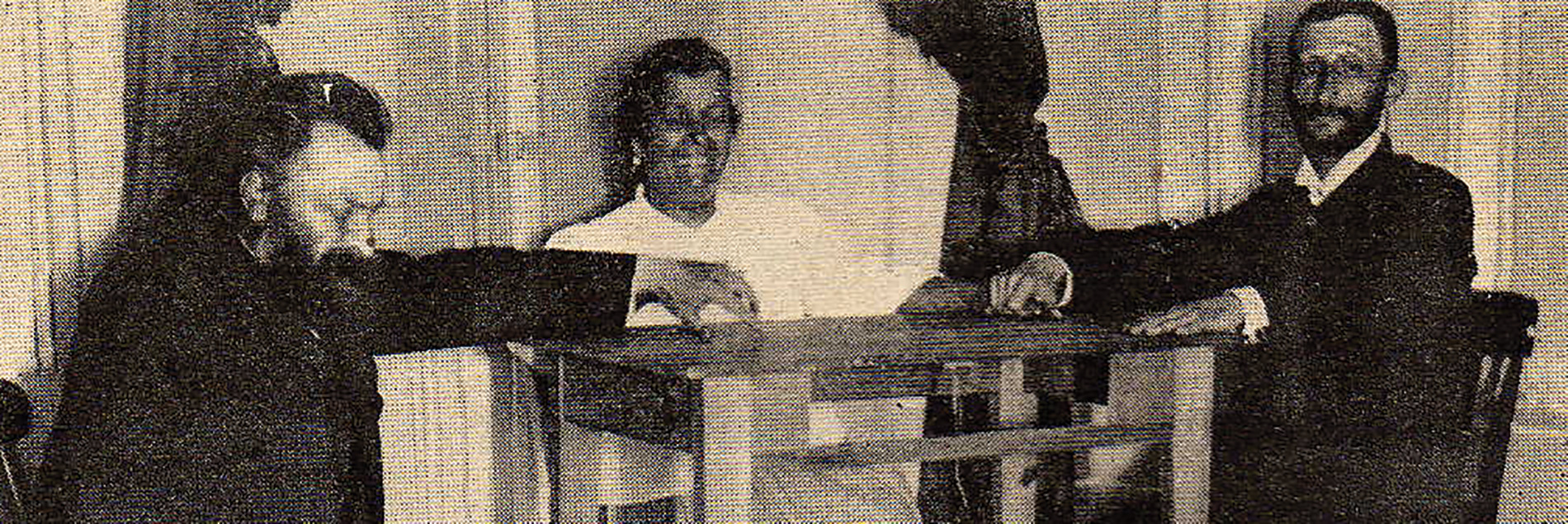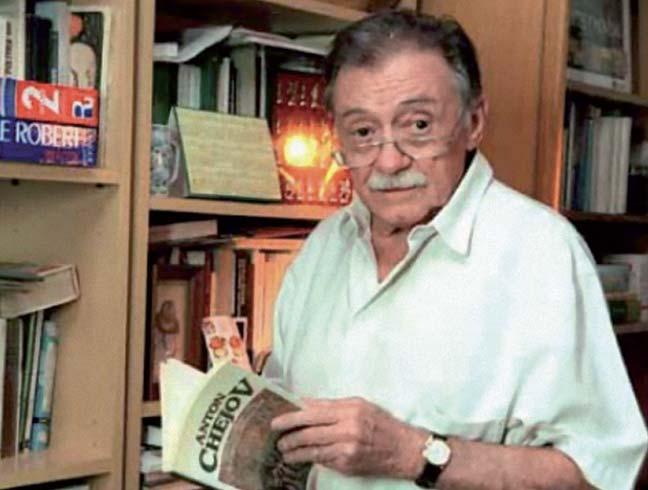Tenía nueve años la remota mañana en que mi madre me llevó a conocer el mar. En aquel entonces, como un buen niño boliviano, yo había mitificado el mar como aquel lugar donde todas las cosas maravillosas ocurrían y cuya ausencia provocaba, en las repúblicas que lo padecían, bloqueos emocionales y atrasos que se acumulaban como eras geológicas.
Eran los quince años de mi hermana, y su regalo fue un viaje Cochabamba-Miami-Cochabamba; como ella no era muy alta, la hicieron pasar como si tuviera trece años, y así su pasaje en avión se convirtió en medio pasaje –lujos que las aerolíneas se daban en esos tiempos–, y yo me sumé al viaje con el medio pasaje restante. Nada del tour en que nos encontrábamos, ni siquiera el Reino Mágico de Disney en Orlando, me despertaba tanto la curiosidad como ese lugar del cual se hablaba con tanto fervor en las horas cívicas en mi colegio en Cochabamba, y que cada lunes por la mañana, mientras cantábamos el himno, prometíamos recuperar aunque para eso tuviéramos que ofrendar nuestra sangre.
Fue por eso que, cuando entré a la habitación en el noveno piso de ese hotel de colores pastel en la ciudad de Miami, lo primero que hice fue acercarme al balcón y mirar hacia el azul intenso que se ofrecía a mis pies. Al fondo del horizonte se recortaba la silueta de un par de barcos, esas otras criaturas extrañas para el habitante de un país tan trágicamente orgulloso como Bolivia, que se jactaba de tener almirantes y contraalmirantes, criaturas vestidas de blanco que sólo aparecían, en esos días, cuando había un golpe de estado y se necesitaba formar el triunvirato militar que se haría cargo de la nación.
De lejos, todo era poesía. Pero al día siguiente, cuando mi madre, mi hermana mayor y yo nos asomamos a la playa, encontramos demasiados vestigios de prosa en medio de ese gran poema. Los bañistas se echaban sobre sus toallas como ballenas hambrientas, acumulando a su lado, bajo rutilantes sombrillas multicolores, latas de refrescos y bolsas de comida. Había marcas registradas por doquier, y la arena quemaba tanto que uno debía usar sandalias o caminar de puntillas. Los niños jugaban a construir los acostumbrados castillos de arena, los jóvenes entraban y salían del agua, que iba perdiendo el azul con que la había visto desde la ventana de mi habitación y se ennegrecía ante el uso y abuso que de ella hacía la gente.
No puedo decir que haya sido del todo una decepción. Sólo que de pronto sentí que no era para tanto. O quizás había que hacer una distinción significativa: mientras el mar era inmenso y convocaba una multitud de sentimientos en el corazón, la playa era un lugar estrecho pese a lo infinito de sus granos de arena, un espacio que se iba achicando a medida que avanzábamos sobre él. Y era imposible, hoy, disfrutar sólo del mar sin tomar a la playa en cuenta. Allí, la historia que me contaban en el colegio se desvanecía, y los temidos nombres de nuestros enemigos se difuminaban.
Pasé dos semanas en Miami. No tardé mucho en acostumbrarme al rumor del oleaje, al azul interminable desde la ventana, al bullicio de los niños en la playa, a las gordas con sus bikinis antiestéticos. Aprendía que uno exaltaba lo que no tenía, y que la fuerza de la costumbre terminaba por naturalizar todas las cosas al punto tal que uno dejaba de prestarles la atención. El mar y la playa, para un niño boliviano, eran la utopía hecha materia, pero cuando ese niño se convertía en un turista más, todo volvía a ser ordinario. Tanto, que hubo días en que ignoré el mar y la playa y preferí bajar a la piscina y tender mi toalla de un amarillo desvaído al lado del trampolín con, ironía de ironías, una novela de Emilio Salgari en las manos. El pirata Morgan era mi héroe de los nueve años; me gustaba, los días que no teníamos que ir a Busch Gardens o Seaquarium, pasar las horas leyendo aventuras de piratas y corsarios en los mares peligrosos. De pronto, sin darme cuenta, había un momento de la lectura en que ese mar y esa playa a las que le daba la espalda en Miami recobraban su aliento mítico, su talla inmensa, y yo, nosotros, volvíamos a ser los pigmeos que osábamos, atrevidos, profanar el corazón de su reino. Todo volvía a su mágico lugar. ~
(Cochabamba, 1967) es escritor. Su libro más reciente es Los días de la peste (2017).