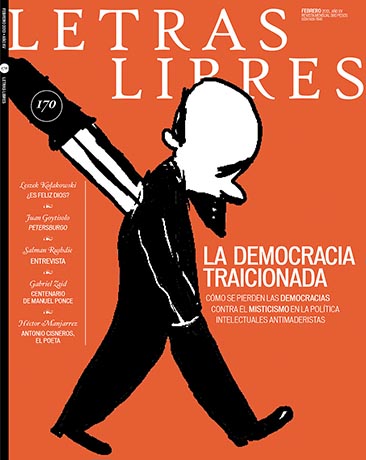Entre 1950 y 1965 la mamá fue una explosión demográfica de una sola persona: parió seis hembras y cuatro varones. Su habilidad para dar a luz era a tal grado perita que en dos ocasiones supo dar a luz dos veces en el mismo año: en enero y en diciembre. Alguien opinó que cuando la mamá salía del hospital luego de tener un bebé, ya iba embarazada del siguiente. Con un gesto coqueto, autoexculpatorio, la mamá solía decir: “Es que cuando estaba embarazada me sentía muy contenta.” Menos mal.
Yo, que fui el obviamente primogénito, me pasé los primeros quince años de vida azorado ante esa fertilidad incontinente. Y también mirando a los sucesivos contenidos de esa incontinencia, cada tantos meses, apoderarse de la tribuna y exigir respeto a sus derechos humanos. Quince años de observar a esa mamá siempre voluminosa, siempre viva por partida doble, en trance de preñez, de parición o de lactancia. Su precioso rostro, siempre sostenido por el pedestal adventicio de la gravidez, el vientre y las mamas henchidas; siempre la mamá, arrojando criaturas a diestra y siniestra, como una diosa mesopotámica elemental.
Cada tantos meses, cuando llegaba un nuevo alumbramiento, se me exiliaba a la casa de algún pariente comprensivo mientras la mamá era llevada al Hospital Francés a efectuar su trámite (en alguna ocasión precipitada, ella misma llegó sola, manejando). Al día siguiente me llevaban a verla, ahí, encantada de la vida (lato sensu), con la nueva cría ya abrochada al pecho, atragantándose de inmunoglobulina, como si nada. Lo único que me interesaba de todo eso era que me permitieran girar la palanca que subía y bajaba el respaldo de su cama y, después, que me dejaran empujar la silla de ruedas de madera y mimbre, con la mamá cubierta de chalinas, hacia la terraza y los jardines, donde la paseaba un rato. (Esto debe ser simbólico de algo sobre lo que me da flojera especular.)
La casa era una eterna sala de maternidad llena de nanas urgentes, bebés con la ambulancia incluida, botellas y chupones hirviendo en la estufa, hileras de mamilas en bañomaría, montañas de pañales untados de meconio hirviendo en cubetas, o ya limpios secándose al sol para, restañadas sus heridas, volver albeantes al desigual combate con la potente caca o los regurgitones propulsión a chorro con que el nuevo invasor manifestaba su opinión sobre la calidad del servicio.
Me acostumbré a observar, con creciente resignación, que el nuevo bebé apenas llevaba un par de meses berreando en la cuna cuando la mamá había comenzado a inflarse de nuevo, cante y cante. Era capaz de amamantar al bebé 4, digamos, apoyándolo sobre el vientre donde el astuto bebé 5 ya preparaba el golpe de estado. Y ahí estaba yo, desposeído, convertido en un dígito, cada vez más diluido en su mirada, obligado además por mi primogenitura a la humillación de mecer la cuna del extraño enemigo que solo cambiaría sus alaridos por la ipsofacta teta.
Y aquí es donde –renuente a la unánime gravedad de la autobiografía– voy a explicar por qué evoco esto: por culpa de san Bernardo.
En pos de algún dato sobre las diosas lactantes, de Isis en delante, fui a dar a san Bernardo en la escena aquella en que, conmovido ante una efigie de la Virgen Parida, le suplica “Monstra te esse matrem” (muestra que eres madre). Y la imagen de la Deípara lo complació oprimiéndose el pecho con la mano –el índice sobre el pezón; los otros dedos debajo– y lanzando un luminoso chorro de leche con celestial puntería a la boca del monje. (Esta variante del tema iconográfico y teológico de la Maria lactans abunda en el arte, como en un magnífico Murillo que se mira en El Prado.)
Estudiando más este asunto acabé leyendo un curiosísimo estudio del iconografista y comparatista Thomas Peter Kunesh (http://www.darkfiber.com/pz/middle.html) que analiza muy a fondo el “signo” que suele hacer la mano de la virgen que amamanta. Se llama el signo pseudo-zigodáctilo, y Kunesh postula sus múltiples características, una de ellas como señal entre iniciados devotos de la Virgen/Diosa, como “El caballero de la mano al pecho” de El Greco, que protagoniza su retrato con el signo.
Bueno. Pues ese pseudo-zigodáctilo era exactamente el signo que hacía la mamá cuando daba el pecho. Más allá de que pueda ser tanto un signo como un imperativo ergonómico –y a pesar de que yo jamás habría pedido que lo mostrase a quien era evidencia misma de la maternidad–, sucedió un día que yo, el dígito 1, el postergado, merecí la piedad de ese signo. En su mecedora, con el bebé 3 o 4 en el pecho, canturreándole y haciéndole pucheritos, me miró mirarla. Me ordenó acercarme. Me preguntó si me gustaba la nueva hermanita. Dije que no. Entonces le sacó el pezón de la boca, apuntó hacia mí el mamelo y, con un poco de risa y un poco de lástima, lanzó un chorro de leche voladora que atrapé, a fe mía, con necesaria humildad.
Y me quedé, desde luego, con la boca abierta.~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.