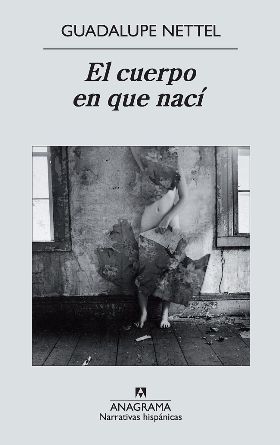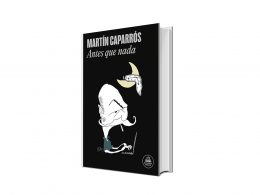Pocas veces puede verse de manera tan nítida la madurez alcanzada por un escritor que leyendo El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel (ciudad de México, 1973), quien dista de ser una recién llegada a nuestra literatura. Me explico: la eficacia narrativa, el dominio expresivo, la templanza emocional, aunadas a la gracia autocrítica, característicos de El cuerpo en que nací (Anagrama, 2011), habrían sido imposibles de apreciar de no ser la consecuencia y el desenlace, al menos, del par de libros previos de Nettel, una primera novela (El huésped, 2006) y una colección de cuentos (Pétalos y otras historias incómodas, 2008). No abandonó la vena autobiográfica pese a la insuficiencia novelística de El huésped ni se rindió ante la comprensible fatiga de quien cree padecerse a sí mismo, condenado a reescribir eternamente su educación sentimental. Nettel ha esperado pacientemente a sus monstruos y los ha dominado, sin domesticarlos del todo, como cabe esperar del verdadero novelista: un aventurero entre las quimeras antes que un domador en el circo.
El cuerpo en que nací es una novela autobiográfica: en ella el estilo, maestro de la imaginación, se nutre de una vida similar a la de la persona que firma el libro, una niña atravesando la adolescencia en ese hervidero de herejías pedagógicas y sentimentales que fueron los años setenta en México y en Francia, los escenarios principales en los cuales toda una generación (y una casta) pueden reconocerse. El reparto: una madre dividida entre su convicción de educar a sus hijos según lo dictaba la escuela de María Montessori y la necesidad de hacerse de una habitación propia (lo mandatado por Virginia Woolf) en otro país, un padre a cuya ausencia original, por el divorcio, se suma otra más, misteriosa, porque oculta una larga temporada en la prisión.
De la niña se hará cargo su abuela, víctima del mal llamado síndrome de Diógenes, esclavizada por la acumulación de periódicos y otras baratijas, personaje obviamente chapado a la antigua pero, en su rigor, el único respaldo de una protagonista a su vez dividida entre la observación morosa y el afán por hacerse de un lugar en un equipo infantil (y masculino) de futbol. El cuerpo en que nací, sus capítulos chilangos, transcurren en la Villa Olímpica, construida para albergar a los atletas en 1968 y a lo largo de las décadas siguientes, el sitio de residencia de no pocos de los argentinos, chilenos y uruguayos que se exiliaron en la ciudad de México, abriéndola al mundo de una forma que no pasa inadvertida al escrutinio de Nettel ni a la hipersensibilidad de su heroína.
Usando como estratagema una confesión psicoanalítica –el recurso es apenas necesario y de omitirse no se habría notado–, la narradora explora y agota, quizá, un tema muy suyo, la debilidad visual, en El huésped un viaje más inverosímil que alegórico a la ciudad–Estado de los ciegos y que en El cuerpo en que nací es el motivo de una novela de formación narrada en el curso de un peregrinar, a la espera y en la búsqueda, de un remedio quirúrgico para la mácula blanca en el iris de la niña. Abundante en sentencias penetrantes y analíticas sobre la humillación de los niños, la fatalidad de los usos ortopédicos, el despertar de la pasión por leer, las escaleras de los edificios como zonas de iniciación, el descubrimiento de la masturbación, los primeros escarceos eróticos, la epopeya de la amistad entre los pubertos y los contrastes oceánicos entre los sistemas pedagógicos, El cuerpo en que nací destaca, sobre todo, por la sobriedad elegida para narrar: no excluye las emociones, las analiza y el tono, siendo confesional, se gana al lector sin chantajearlo.
Si los libros anteriores de Nettel le han interesado a la crítica por su afición teratológica, por su buena mano de pintora de monstruos domésticos, algunos de los cuales son de suyo memorables, en El cuerpo en que nací la apuesta es más alta: el realismo como arte mayor al que se llega con naturalidad, la concisión como principio, el imperio de lo esencial sobre lo anecdótico sin incurrir en la perorata existencial y el testimonio literario de una pequeña época ajeno a la ansiedad sociológica travestida con lo sobrenatural (que fue lo que estropeó, tras unas primeras páginas estupendas, a El huésped), se combinan gracias a un humor del orden cáustico, en mi opinión, inquietante.
El cuerpo en que nací no es melodramático ni trágico ni azotado porque la vida de la heroína en algo aspira, sí, a la ejemplaridad, es decir, al reconocimiento de lo particular. Su vida es ordinaria, a su manera, es un severo proceso de autoreconocimiento, llamémosla, si se quiere, anagnórisis, pero ello no variará el resultado final, la reconciliación. Sabiéndose incurable en lo que concierne a la catarata adherida a la retina, la heroína no puede ni debe, le dice uno de los médicos que revolotean, fastos y no nefastos a lo largo de la novela, arriesgarse a una operación. Así, su educación sentimental, ese camino en el dolor al cual todos estamos condenados, ha terminado, junto con la novela: “El cuerpo en que nacimos”, concluye Nettel, “no es el mismo en el que dejamos el mundo. No me refiero sólo a la infinidad de veces que mutan nuestras células, sino a sus rasgos más distintivos, esos tatuajes y cicatrices que con nuestra personalidad y nuestras convicciones le vamos añadiendo, a tientas, como mejor podemos, sin orientación ni tutorías.”
El párrafo comparte su sentido con aquel de Poesía y verdad, de Goethe, en que recomienda la religión natural, aparecida cuando las supersticiones terminan y no cuando imperan, como el remedio al cual debe acogerse el sentido común para librarse de la hipocondría, entendida como esa descomposición moral del cuerpo a cuya anatomía Guadalupe Nettel ha dedicado un libro notabilísimo.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.