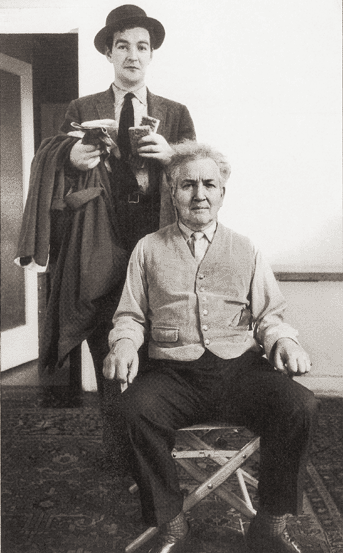Leo Las afueras, de Luis Jorge Boone, con agrado, sin apuro, dejándome envolver por una trama narrada retrospectivamente, que en resumidas cuentas no cuenta gran cosa: vida, pasión y muerte de un par de hermanos, en Coahuila, William y James. Es Boone quien lo ha querido hacer de esa forma, anteponiendo el tono menor al dramatismo: en Las afueras (ERA, 2011) hay explosiones en la carretera, automóviles arrojados en las pozas de los balnearios, emociones eróticas fuertes, un memorable riquillo excéntrico que recorre los caminos del norte en compañia de su hijo muerto pero disecado, mucha cerveza, videos porno, una muchacha histérica convertida en fantasma para tormento de su enamorado y sin embargo, el escritor todo lo domina, todo lo somete, todo lo comprime, como si su reto hubiera sido demostrar que la anécdota y sus violencias, su propia afición gótica, funeral, gore, cabe en una visión poética escrita en buena prosa, más dúctil, vocativamente, en el registro lírico que en diálogo realista. Tras publicar un puñado de cuentos fantástico–románticos (La noche caníbal, 2008) y algunos poemas epigramáticos (en Traducción a lengua extraña, 2007) Boone (Monclova, 1977) presenta con Las afueras, una primera novela que podría ser definida, de prisa, como una poética del paisaje cuyo tópico es el desierto y las ciudades hipercomunicadas, desperdigadas, que lo pueblan.
Esta road novel que le da una vuelta y media al estado de Coahuila para volver al punto de partida, confirma el derrotero de treinta años: lo que empezó por ser una literatura regional encontró su propio norte, absorbiendo características literarias del sur profundo estadounidense, encontrándose, casualmente, con Cormac McCarthy como gurú y dándole, en el poniente, a Roberto Bolaño, con Ciudad Juárez y sus muertas, un epicentro. Daniel Sada, ya se sabe, pobló con una lengua propia, idiosincrática, una inmensidad que era ajena a la cultura literaria y por ello, parecía privada de posibilidad alguna de quemar etapas y devenir en culteranismo, una poética dieciochesca formalista, antirromántica, fluyendo desde la nada y cambiándolo todo.
Al lado de Sada, de su incontenible verba, no hay que olvidar la vigilancia jansenista, la estricta observancia de Jesús Gardea, otro muerto precoz, a cuya tropa de sombras uno presiente movilizada y silente al leer Las afueras, de Boone. Y si al cuadro se le agregan, por sólo mencionar a algunos escritores en un panorama excepcional, los cuentos magistrales de Eduardo Antonio Parra, ese restaurador del realismo, la vitalidad crítica, poética y narrativa, de Julián Herbert y el ramalazo de los beatniks y de la Escuela de Frankfurt que entra desde Tijuana, vía Heriberto Yépez, uno encuentra que lo más estimulante (pero no siempre lo más perdurable) ha venido, durante años, décadas ya, del norte. Se han dado el lujo hasta de tener, en Carlos Velázquez, a un decadente a la alejandrina o a un oportuno sátirico quevedesco (esta última observación no es mía, es de Valeria Luiselli en Nexos, hace un par de meses). No es la primera vez que la tormenta se desplaza desde esos lares: ya había sucedido con Vasconcelos, con Reyes, con Torri. A la ciudad de México, entonces como ahora, le ha tocado, privilegio burocrático de capital literaria, civilizar a los bárbaros y administrar el canon.
Sí a ello se le agrega la historia actual y su omnívora exigencia política, convertido el norte en principal campo de batalla del narco, noticia incesante y horror moral, límite de la nacionalidad provedor de ejecutados y de símbolos, no hay motivo ni estilístico ni comercial (en el sentido de Edmund Wilson) para negar que, en narrativa al menos y frente al norte, agotado hace rato el vivero veracruzano y convertida en inocua “la novela urbana” con la que el DF soñaba inmortalizarse, la provincia somos todos los demás.
En ese sentido, Las afueras me hacen pensar en que acaso llegó, para la literatura del norte de México, el canto del cisne. Quizá sea, como lo son numerosos pasajes en la obra de Yuri Herrera, fronterizo sin ser norteño, el momento clasicista de una narrativa el representado por Boone: su buen decir de poeta crepuscular, su fijación ultracanónica en el cuento de terror, su paciencia de orfebre, conspiran para que acabe por entregarnos una imagen esteticista del desierto y sus tópicos que, a veces, sólo es bella. Como tantos fotogramas de Luz silenciosa, de Reygadas. Pensando en los “paisajes del alma” de los que hablaba Unamuno, a ratos encontré, en Las afueras, mucho paisaje y poca alma, como si aquella literatura que (en lo que a mí respecta) empezó con la lectura, a mediados de los años ochenta, de los poemas bajacalifornianos de José Javier Villarreal o de Alberto Blanco, le hubiera llegado la hora de la estatua, el esplendor que precede idealmente a la caída romántica. El run–run del viaje, la salvación mediante el camino y el conducir un automóvil sin meta como la única forma posible de templanza estoica, la teleología del espacio vacío, la metafísica del motel que Sam Sheppard culminó gloriosamente, eso y algunas otras cosas más, me hicieron sentir en casa, demasiado en casa, en Las afueras, como habitando una rutina que Luis Jorge Boone graba en calidad de sentencia: “Nadie debía morir sin haber experimentado esa sensación: ser arrullado por el viento fósil del desierto mientras se conduce por la perseverante longitud de una carretera solitaria.”
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.