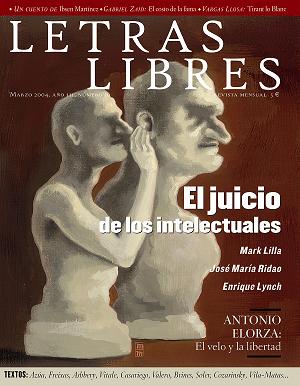En el casi medio millar de páginas que consagró a su dramática experiencia como voluntario en la Guerra Civil española, George Orwell apenas si encuentra ocasión para citar a media docena de políticos comprometidos con el gobierno de la Segunda República, y casi siempre con motivo de la desaparición y posterior asesinato de Andreu Nin, el líder del minúsculo partido trotskista en el que terminaría militando más por los azares de su alistamiento en Inglaterra que por una previa convicción ideológica.1 Como tantos jóvenes izquierdistas de todo el mundo durante aquellos años, Orwell decide enrolarse para combatir en España “contra el fascismo”, empujado por la convicción de contribuir a una causa que no sólo apreciaba como justa, sino que, además, convocaba a los internacionalistas en uno de los países que la literatura europea venía definiendo desde antiguo con los más vigorosos rasgos románticos, hasta casi convertirlo en la última reserva en Europa de la primigenia hermandad entre los hombres. Si para un militante político de los años treinta el vago concepto de pueblo podía despertar, con sólo evocarlo en abstracto, la más generosa disposición al sacrificio, las resonancias que añadía en su ánimo el adjetivo de español desencadenaban una automática asociación de imágenes en la que el propósito de cruzar los Pirineos para empuñar las armas adquiría una legitimidad suplementaria: no se trataba sólo de que las feroces dictaduras de Italia y Alemania estuviesen apoyando a un grupo de generales dispuesto a sojuzgar a los trabajadores y campesinos, al pueblo, sino de que, por añadidura, ese pueblo era el único de Europa en el que aún se conservaban los valores que la revolución habría de restituir al ser humano.
El deseo de “construir” una sociedad sin clases que Orwell sentirá reforzarse en los primeros momentos de su experiencia como voluntario de la República se debe, según explica en Homenaje a Cataluña, “a la buena suerte de hallarme entre españoles, que, con su innata honradez y su omnipresente inclinación anarquista, harían tolerables incluso las primeras etapas del socialismo, si tuvieran la oportunidad”. Más adelante insiste en una idea similar, y siempre acorde con la visión de los viajeros y escritores románticos, al señalar que los españoles “poseen una generosidad, una especie de nobleza que no es propia del siglo XX”. Y continúa: “Es esto lo que permite pensar que incluso el fascismo adoptaría allí [en España] una forma relativamente flexible y tolerable”, ya que, a juicio del escritor británico, nuestros compatriotas carecerían del “deplorable espíritu eficaz y sistemático que se precisa en un Estado totalitario moderno”. Despojado por último de su astrosa vestimenta militar en razón de la licencia obtenida tras caer herido en el frente de Huesca, Orwell contempla el país desde una perspectiva diferente a la que había mantenido desde su llegada: la perspectiva de “un ser humano, y también un poco turista”. El resumen de sus impresiones acerca de la realidad que contempla no puede resultar más revelador: “Montes pelados, rebaños de cabras, mazmorras de la Inquisición, palacios moriscos, negras y serpenteantes reatas de mulas, olivares y limonares verdes, mujeres con mantilla negra, el vino de Málaga y Alicante, catedrales, cardenales, corridas de toros, gitanos, canciones en la calle; en resumen —remata Orwell—, España”. Por descontado, el aprecio del escritor por esta imagen del “país europeo que más atraía” su “imaginación”, por esa España de Bizet, tenía necesariamente que tropezar con sus sentimientos ante las pocas notas discordantes que encontró durante su estancia, como la Sagrada Familia de Gaudí. Orwell dedica frases en verdad imperecederas al que juzga, literalmente, como uno de los edificios más espantosos del mundo: “A diferencia de lo ocurrido con la mayoría de las iglesias de Barcelona durante la revolución, aquélla no había sido dañada; la gente decía que se había respetado su ‘valor artístico’. Creo —reflexiona el autor de Homenaje a Cataluña— que los anarquistas hicieron una declaración de mal gusto al no dinamitarla cuando tuvieron ocasión, aunque colgaron un pendón rojo entre sus torres”.
Como sucedería con varios miles de brigadistas y voluntarios, muchos de los cuales se dejaron la vida en los frentes de batalla de Castilla, Cataluña y Aragón, la razón última que acabaría estimulando el compromiso de Orwell pertenece al universo de la política como especulación ideológica, no al de la política como acción institucional, y la parca mención de los nombres de los dirigentes republicanos españoles a lo largo de su obra constituye, quizá, un ejemplo palpable de esta sutil pero irrevocable diferencia. Hijo indiscutible del tiempo que le tocó en suerte, el autor de Homenaje a Cataluña se decidió así a echar su vida sobre el tablero en virtud de razonamientos que se apoyaban en las ciclópeas categorías de uso corriente en la jerga militante de la época —fascismo, burguesía, capital, proletariado, revolución—, y no en los sucesos concretos que se precipitaron desde primeras horas del 18 de julio en las guarniciones militares de Canarias y del Marruecos colonizado por España: el desafío militar a la autoridad del jefe del Estado, el gobierno y el parlamento, la violación de la constitución de 1931 y, en resumidas cuentas, la rancia y trágica asonada de los oficiales africanistas contra el orden institucional vigente, calcada del modelo decimonónico. En la llamarada de emoción que despertó la guerra de 1936 en los círculos de izquierda, hubiera podido darse el caso paradójico de que se aprestaran a colocarse del lado de la República española generosos internacionalistas que ignorasen sin embargo quién era su presidente, y quizá el color de la coalición en el poder contra la que se fraguó la rebelión militar. Según entendían entonces, y vendría a corroborar la guerra mundial poco después, lo que estaba en juego era sencillamente otra cosa.
Cuando Orwell se presenta voluntario en Barcelona a finales de diciembre de 1936, la naturaleza del conflicto español había transitado en apenas unos meses desde el cuartelazo clásico a una guerra civil abierta, entrelazada con un proceso revolu cionario en el interior del territorio en manos de la República desencadenado por los partidos y sindicatos obreros. De acuerdo con el testimonio de quienes conocieron en aquel momento al escritor, había llegado a la capital catalana después de financiarse el viaje desde Londres con el adelanto de cien libras obtenido por la novela El camino de Wigan Pier, y su primera preocupación había sido la de saber dónde debía acudir para inscribirse en las milicias populares. Llevaba un documento del Independent Labour Party británico, el ilp, y un par de botas colgado del hombro, en previsión de no encontrar repuesto de su número en España, acorde a su elevada estatura. Estaba en condiciones de conducir ambulancias o camiones de transporte, pero prefería que se le enviase a combatir en primera línea. Así lo recoge el boletín quincenal que el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, editaba en inglés, al dar noticia del alistamiento de Orwell: “Con sus dotes literarias y su alma intelectual —observa el redactor del boletín—, parecía que lo más útil que podía hacer en Barcelona era ser periodista de propaganda, en contacto continuo con los órganos de opinión socialistas de Gran Bretaña.” Pero las declaraciones del autor de Homenaje a Cataluña, reproducidas en su literalidad, no dejan lugar a dudas sobre su determinación: “Creo que puedo ser más útil a los trabajadores —afirma Orwell— combatiendo en el frente”. De Barcelona viaja entonces a las trincheras de Monte Trazo y Monte Pocero. Más tarde es destinado a Monflorite, siempre en posiciones del frente de Huesca.
Las primeras semanas de Orwell en las trincheras se resumen en una mezcla de hambre, sueño y, sobre todo, hastío, un sentimiento que jamás imaginó asociado con la guerra. En el relato de su bautismo de fuego no oculta la decepción. Orwell hacía guardia frente a las líneas enemigas, situadas fuera de alcance teniendo en cuenta las armas de las que disponían las milicias republicanas. Aun así, el centinela de su izquierda, “abandonando su puesto a la típica usanza española” —existía, al parecer, una usanza española de abandonar las guardias—, se acercó hasta él para animarle a que disparase contra los puntos negros que se adivinaban en el horizonte, “diminutos como hormigas”. Orwell trató de explicar a su camarada la inutilidad de lo que le proponía, pero advierte que su belicoso correligionario “era sólo un niño”, y que le pedía que apretase el gatillo “sonriendo con la avidez de un perro que espera que arrojen un guijarro”. Animado, pues, por alguien que le recuerda a un perro para que abra fuego sobre alguien que, por su parte, le recuerda a las hormigas, el autor de Homenaje a Cataluña confiesa que ajustó el alza del fusil y se lo encaró. “Fue la primera vez en mi vida —confiesa— que disparé un arma de fuego contra un ser humano”. Desmintiendo cualquier pronóstico, la reflexión que desencadena en Orwell este episodio iniciático no es de orden moral, una disquisición acerca de las circunstancias que empujan a los hombres a la violencia; tampoco una íntima querella acerca de la relación entre fines y medios, como podría deducirse de la gravedad de una acción como la de disparar sobre un semejante. Antes por el contrario, Orwell se limita a exclamar con decepción: “¡Llamaban guerra a aquello!”
Porque, como no deja de repetir en diversos pasajes de Homenaje a Cataluña, su intención al venir a España había sido la de combatir, y la ocasión de un cruce de fuego real tardaba en presentarse. “Al salir de Monte Pocero —escribe— había contado mis cartuchos y comprobado que sólo había disparado tres veces al enemigo en casi tres semanas. Dicen que matar a un hombre cuesta mil balas, y a aquel paso yo iba a tardar veinte años en matar a un fascista”. Al retraso que representaba para su propósito el carácter esporádico de los cruces de fuego había que sumar, además, la desmesurada fe de los oficiales españoles en las estrategias de la guerra de propaganda. A la caída de la tarde, según relata Orwell, las trincheras de un bando se aprestaban a convencer a los soldados del otro para que desertasen, valiéndose de megáfonos con los que unos locutores de portentosa imaginación y verbo encendido describían la comida de la que supuestamente disfrutaban. Otras noches, en cambio, retransmitían simples insultos —”Fascistas, maricones”— o consignas ideológicas como la de “¡No luches contra los de tu clase!” Proyectando tal vez sobre los combatientes españoles ese modo de interpretar la guerra a partir de las ciclópeas categorías intelectuales de uso corriente en la jerga militante de la época, Orwell admite que la retransmisión de consignas —y, en concreto, el llamamiento a la fraternidad de clase— tenía que “causar impresión cuando las oían una y otra vez […] aquellos pobres diablos que estaban de guardia, muertos de frío, hombres que tal vez fueran miembros del sindicato socialista, o del anarquista, y que estaban allí contra su voluntad”. En cualquier caso, observa que “esas tácticas no se ajustan a la idea inglesa de la guerra”, y recuerda que se escandalizó al comprobar que su objetivo era el de “convencer al enemigo en vez de matarlo”. En el momento de redactar Homenaje a Cataluña, sus opiniones sobre este método de guerra habían variado. “Los desertores son más útiles que los cadáveres —escribe sumariamente Orwell—, pues pueden proporcionar información”.
La sensación de brutal utilitarismo, e incluso despreocupada frivolidad, con la que el escritor británico parece encarar un drama como el que se desarrolla durante la Guerra Civil se ve corroborada en las páginas consagradas a dar cuenta del balazo que le atraviesa el cuello, afectándole una cuerda vocal aunque sin alcanzar, por fortuna, arterias ni órganos vitales. Acababa de regresar de un permiso en Barcelona. A la espera de recibir un mortero con el que pasar a la ofensiva, el destacamento de Orwell debía contentarse con avanzar a cubierto hacia las líneas enemigas y disparar esporádicamente, cuando tuvieran algún blanco a tiro. “Si esperábamos el tiempo suficiente —escribe—, acabábamos viendo pasar por el hueco [de un parapeto] una figura vestida de caqui. Yo hice varios disparos. No sé si di a alguien; probablemente no, pues soy muy malo con el fusil. Pero era divertido, los fascistas no sabían desde dónde les disparaban y yo estaba convencido de que antes o después acabaría por acertarle a uno”.
Fue en mitad de uno de estos juegos de guerra, de estos amenos pasatiempos, cuando resultó herido, al descubrir los fascistas con cuya vida se divertían los francotiradores como Orwell el escondrijo desde el que les hostigaban. Todavía en julio de 1937, y ya de regreso en Inglaterra para continuar con el tratamiento de sus lesiones, el autor de Homenaje a Cataluña sigue manteniendo una imagen mundana del conflicto en el que ha participado, a juzgar por la carta que le envía a Rayner Heppenstall. La esposa de Orwell, Eileen, había pasado varias semanas en Barcelona y, según el escritor, “disfrutó de la aventura”. La misma Eileen se había referido a la guerra en parecidos términos, según consta en una carta a Leonard Moore. Allí relata que “los fascistas lanzaron un pequeño bombardeo y mucho fuego de ametralladoras” durante una visita que realizó al frente, cerca del lugar en el que se encontraba destinado Orwell. Puesto que entonces la actividad militar resultaba rara en los alrededores de Huesca, Eileen muestra su satisfacción por haber tenido la oportunidad de asistir a un ataque. “La verdad —escribe— es que nunca me lo había pasado tan bien”.
La suspensión de cualquier juicio moral que evidencian éstos y otros comentarios tiene continuación en el modo en que Orwell analiza algunos episodios dramáticos del conflicto, de los que fue testigo más o menos directo. Relatando la toma de un manicomio que los franquistas habían convertido en fortaleza, refiere la actitud de un militar profesional, de un capitán, que, aun luchando del lado de la República, tal vez no había dejado de sentir cierta afinidad con los rebeldes. Su misión había sido la de dirigir una columna encargada de asegurar en secreto uno de los flancos de la escaramuza, pero había disparado su arma antes del momento convenido, al parecer intentando advertir del peligro a los asediados. Los milicianos llegaron a tomar pese a todo el manicomio, pero con un número de bajas muy superior al que cabía prever de no haber mediado la supuesta traición del capitán. La sentencia con la que Orwell pone el colofón al episodio resulta escalofriante: “me complace decir —escribe— que sus hombres lo fusilaron allí mismo”. La indiferencia, por no decir el desprecio, con que enjuicia la muerte de los enemigos seguirá vigente en los escritos de Orwell incluso después de haber regresado a Inglaterra para recuperarse de sus heridas. En julio de 1937, la revista Time and Tide publica su nota crítica acerca de sendos libros de Franz Borkenau y de John Sommerfield sobre la Guerra Civil española, y en ella Orwell contrapone “el caos indescriptible” que vive el país a los pocos meses de iniciada la guerra —las “iglesias humeantes” y los fusilamientos en masa de “los sospechosos de ser fascistas”— a “la fe en la revolución” y la extendida convicción de que se “había terminado una esclavitud de siglos”. En otra nota posterior, editada en octubre por la misma revista, Orwell califica como “acontecimientos revolucionarios concretos” la colectivización de tierras y de fábricas, la abolición de la Iglesia y, por último, el fusilamiento o la expulsión de los “grandes capitalistas”. Al mismo tiempo, parece lamentar el hecho de que todas estas medidas no hubieran sido acompañadas por un “cambio fundamental en la estructura del gobierno”. De ahí que el resultado de la partida que se jugaba en España continuara indeciso:
Era una situación a partir de la cual podía avanzarse hacia el socialismo o volver al capitalismo —escribe Orwell, elevándose sin lastre alguno sobre los horrores que acaba de detallar—; hoy es evidente que, si derrota a Franco, la República será capitalista. Pero al mismo tiempo se estaba produciendo una revolución en las ideas que fue quizá más importante que el breve periodo de cambios económicos. Durante varios meses, amplios sectores de la población creyeron que todos los individuos eran iguales y fueron capaces de obrar según esta convicción, de lo que resultó un sentimiento de liberación y de esperanza difícil de imaginar en nuestro clima impregnado de dinero.
La poderosa anestesia moral que parece impregnar estos juicios, en los que la vida y la muerte reciben el trato de minúsculos avatares en el camino hacia el socialismo, queda explícita en algún otro pasaje de Homenaje a Cataluña, como aquel en el que Orwell asegura no sentir “ninguna simpatía especial por el ‘obrero’ idealizado, tal como se lo representa el comunista burgués”. Enfrentado, sin embargo, a la circunstancia de elegir entre “un trabajador de carne y hueso” y su “enemigo natural, el policía”, el escritor se muestra concluyente: “no tengo que preguntarme de parte de quién estoy”. La rotunda eficacia de esta declaración, en apariencia incontestable para quien comparta como Orwell la convicción de que la desigualdad social debe ser combatida, oculta un encadenamiento de presunciones que conduce a justificar lo injustificable. De la misma manera que existe un “trabajador de carne y hueso” opuesto al “obrero idealizado”, ¿no podría existir un policía concreto, distinto del que Orwell caracteriza como “enemigo natural” del proletario? Y en el caso de existir, como sin duda existía, ¿debería considerarse su comportamiento como irrelevante por el simple hecho de vestir un uniforme? ¿Cómo explicar entonces el gesto del general Escobar, cuya fidelidad a la República y al ejército le llevó a dirigir su propio fusilamiento dando órdenes a un piquete de guardias civiles rebeldes, demostrando así su inquebrantable resolución de mantener lealmente su doble compromiso aun cuando la traición de Franco lo hubiera convertido en contradictorio?
La simplificación moral desde la que Orwell juzga los acontecimientos de la guerra de España en Homenaje a Cataluña se mantiene todavía en febrero de 1938, más de un año después de iniciada la peripecia militar del escritor en los frentes de Aragón. Siempre desde las páginas de Time and Tide, y siempre utilizando como plataforma las recensiones de obras sobre el drama que vive nuestro país, Orwell sigue ofreciendo argumentos en favor del maniqueísmo. La crítica a los libros de Steer y de Koestler, The Gernika Tree y Spanish Testament, le da pie para escribir:
No se puede ser objetivo con un torpedo aéreo. Y el horror que nos producen estas cosas nos llevan a la siguiente conclusión: si alguien le tira una bomba a tu madre, tírale dos a la suya. Al parecer, las dos únicas alternativas que hay son: o reducir viviendas a escombros, reventar entrañas humanas, perforar cuerpos infantiles con termita, o estar sometidos a individuos más dispuestos a hacer estas cosas que nosotros; porque hasta hoy nadie ha sugerido una salida practicable.
La desesperanzada ferocidad de estos y otros razonamientos, la inhumana cerrazón militante que destilan, no es, sin embargo, monolítica, sino que se ve resquebrajada aquí y allá por comentarios incidentales que demuestran que, en lo más profundo de la conciencia de Orwell, en la más subterránea corriente de sus sentimientos, sigue latiendo el tímido germen de compasión y de humanidad sobre el que construirá, andando el tiempo, su contundente alegato contra el totalitarismo, esas páginas desbordantes de valor y lucidez por las que su nombre merece un lugar de honor entre los escritores del siglo XX.
Refiriéndose a los desertores que cruzaban las líneas desde el bando nacionalista hacia el de la República, Orwell se sorprende de su extraordinario parecido con los milicianos, de su natural indistinguible a no ser por el banal detalle de “que vestían monos de color caqui”. Tal vez con este perturbador recuerdo adherido a su memoria, el relato que hace de una de sus más eficaces operaciones como miliciano concluye con un giro imprevisto, que hace descender el tono narrativo desde el heroísmo a la piedad: emplazada su columna a tomar una cota en la que se habían hecho fuertes los franquistas, Orwell acierta a sofocar un núcleo de resistencia lanzando una granada en mitad de las tinieblas, sin saber a ciencia cabal lo que había hecho. Tras la llamarada que acompaña a la explosión, escucha los lamentos de los soldados a los que ha alcanzado de lleno, y confiesa: “sentí un vago pesar mientras oía sus gritos”.
Pero el episodio que hará saltar en añicos la coraza ideológica desde la que Orwell, lo mismo que tantos intelectuales y políticos de la época, contemplaba la crueldad que se abatía sobre los campos y ciudades españolas, será la persecución y asesinato de Andreu Nin y de sus correligionarios trotskistas, entre los que se encontraba el autor. Este trágico episodio, caracterizado como una auténtica guerra civil dentro de la guerra civil, se inscribe en la resolución del gobierno republicano de convertir las brigadas armadas de los partidos y sindicatos que hacían frente a los sublevados en un ejército regular, con estructuras de mando sometidas al poder civil y al Estado. El proyecto contaba con el apoyo de los comunistas ortodoxos, respaldados por una Unión Soviética que, para entonces, se había convertido en el único país que suministraba armas a la República, admitiendo por vía de hecho lo que las democracias europeas se negaban insensatamente a reconocer para no verse en la obligación de actuar en consecuencia: que el pacto de no intervención era papel mojado desde el inicio mismo de la guerra, puesto que Italia y Alemania habían despachado de inmediato hombres y material a favor de los sublevados.
Los comunistas aprovecharon lo que era un juicioso propósito del gobierno republicano, destinado a enfrentar con mayor eficacia a los rebeldes y, de paso, poner fin a los desmanes de la revolución desencadenada tras sus líneas, para extender a España la criminal obsesión de Stalin contra los disidentes de su política. La principal resistencia a la integración en el nuevo ejército de la República procedió de los anarquistas, que se hicieron fuertes en diversos puntos y, sobre todo, en el edificio de la Telefónica, en pleno corazón de Barcelona. Orwell se vio envuelto en alguna de las escaramuzas que tuvieron lugar en la ciudad, a las que puso fin un acuerdo entre el gobierno y la cúpula de la FAI y la CNT, fuerzas demasiado numerosas para ser reducidas por las armas sin grave deterioro de la resistencia contra el bando franquista en los frentes de guerra. Para hacer compatible esta evidencia con la decisión de imponer la ortodoxia estalinista en las filas republicanas, los comunistas se vieron forzados a limitar los objetivos de su limpieza ideológica: concentraron la responsabilidad de los sucesos de Barcelona en los grupúsculos trotskistas a través de una sediciosa campaña de desinformación y, convirtiéndose en un Estado dentro del Estado, desencadenaron una oleada de represión según el modelo de las purgas soviéticas, entonces en su apogeo. La desaparición y posterior asesinato de Andreu Nin, dirigente del POUM, se produce entonces, lo mismo que la detención de George Kopp, un respetado oficial de las milicias trotskistas en el frente de Aragón. El propio Orwell logró salvarse de la cárcel, y quién sabe si de la muerte, gracias a la oportuna advertencia de su mujer, Eileen, que le esperaba en la capital catalana. El cónsul británico y la lentitud de la burocracia comunista hicieron el resto, y Orwell pudo cruzar de nuevo la frontera en dirección a Francia, sólo que ahora como fugitivo del mismo bando al que había ido a defender.
El descubrimiento de los métodos empleados para acabar con los trotskistas —desde el deliberado recurso a la mentira en inculpaciones fantasiosas e incongruentes, hasta la tortura y las ejecuciones arbitrarias y en secreto— supuso la quiebra más importante en la trayectoria ideológica de Orwell, un poumista accidental que, precisamente por serlo, pudo advertir desde una posición de escalofriante privilegio la naturaleza totalitaria del comunismo estalinista. Quizá no resulte exagerado suponer que la mayor parte de las razones por las que Orwell se encuentra entre los autores que mejor explican algunas de las páginas más sombrías del siglo XX procede de su experiencia en Barcelona, donde tuvo ocasión de analizar como simple experimento del estalinismo algo que la Segunda Guerra Mundial le permitiría generalizar como su práctica política más depurada: la utilización de una causa digna —la formación de un verdadero ejército de la República en un caso, la derrota del nazismo en el otro— como pantalla de una causa abyecta. Sus mejores obras de ficción y sus ensayos más clarividentes advierten del peligro cuando aún la mascarada soviética sigue confundiendo a buena parte de los intelectuales y dirigentes políticos del momento, y a millones de trabajadores en todo el mundo.
Pero el descubrimiento de los mecanismos del terror autoritario por parte de Orwell no se produce como una súbita revelación, como un instantáneo resplandor que ilumina la totalidad de la penumbra sórdida donde se fragua el espejismo de una sociedad sin clases, multiplicado sin descanso por la propaganda que procede de la Unión Soviética. Ante los primeros síntomas de que se ha convertido en un perseguido, Orwell da la impresión de reaccionar como ciudadano británico antes que como internacionalista comprometido con la revolución: encausado bajo la vaga acusación de “trotskismo” pero no de haber cometido un delito concreto, “no tenía sentido aferrarse a la idea inglesa de que quien no ha quebrantado la ley no tiene nada que temer. En la práctica —observa Orwell—, la ley era lo que decía la policía”. La imperiosa necesidad de alejarse de Barcelona después de vagar por la ciudad días enteros, durmiendo entre los escombros para zafarse de los agentes estalinistas que controlan los libros de entrada y salida de los hoteles, le obliga a procurarse un pasaporte en regla. Orwell lo consigue “gracias a la bondad del cónsul británico”, de quien atestigua, compadecido, que “debió de pasar muy malos ratos aquella semana”. Aprovechando la liberación de George Kopp en 1938, Orwell publica en el Independent News un artículo en el que relata la angustiosa peripecia de su compañero de armas, y en él vuelve a destacar que su detención se llevó a cabo “sin orden judicial, sin conocimiento de ninguna autoridad”; también que fue “puesto en libertad de la misma forma, sin que mediara ninguna orden de ningún tribunal español”.
La insistencia de Orwell en la ley y los procedimientos legales cuando el terror se vuelve contra él y los suyos contrasta con la brevedad sumaria con la que había despachado, apenas unas páginas atrás, el asesinato de los burgueses y grandes capitalistas españoles al inicio de la revolución. Sin duda, el hecho de que una vaga acusación de “trotskismo” hubiera servido de fundamento a decenas de procesos extrajudiciales que concluyeron en el paredón dejaba en evidencia la auténtica naturaleza del comunismo soviético, y Orwell fue uno de los primeros intelectuales en advertirlo y denunciarlo. ¿Pero acaso la inculpación como “burgués” o “fascista” no era igualmente vaga? ¿Y acaso no había acarreado la muerte de miles de ciudadanos que, como los trotskistas del POUM, tampoco habían llegado a comprender que se les persiguiera sin que, en realidad, hubieran quebrantado ninguna ley? ¿Desde qué singular punto de vista se podía avalar el encarcelamiento y la muerte “sin orden judicial, sin conocimiento de ninguna autoridad” en un caso, y condenarlo en el otro?
Ésta y otras contradicciones resultarían irresolubles si, en contra de una idea comúnmente admitida, no se advirtiese que el Orwell de Homenaje a Cataluña no es aún el autor lúcido y visionario de Rebelión en la granja y de 1984: el dogma revolucionario que profesa —inhumano no por lo que tiene de revolucionario, sino de dogma— ha empezado a resquebrajarse, pero los intentos de recomponerlo, no de desmantelarlo, seguirán marcando todavía su labor intelectual. Durante los cinco años frenéticos que sucedieron a su regreso de la Guerra Civil, en los que los peores pronósticos se cumplieron con agorera exactitud de uno al otro extremo de Europa, Orwell escribe desde la nostalgia de un sueño que creyó al alcance de la mano recién llegado a España, de una utopía que parecía llamada a cumplirse en Alcubierre, su primer destino en el frente de Aragón. El voluntario con documentos del Independent Labour Party que deambula por Barcelona con un par de botas al hombro seguiría evocando, tiempo después, aquel ejército de hombres iguales, en el que oficiales y reclutas recibían idéntica paga y el mando se ejercía en virtud de cualidades que debían ser reconocidas por la tropa. Tanto en las páginas de Homenaje a Cataluña como en no pocos de los textos posteriores sobre la Guerra Civil española, Orwell parece obsesionado con la idea de encontrar a los responsables de que aquel sueño, de que aquella utopía fracasara. Sus palabras contra las autoridades legítimas de la República que había venido a defender alcanzan, en ocasiones, una insólita dureza. “El gobierno había hecho bien poco para impedir la insurrección, que se veía venir desde hace tiempo —escribe en un apéndice del Homenaje—, y cuando se presentó el problema adoptó una actitud débil y titubeante, hasta tal punto que en España hubo tres jefes de gobierno en un solo día”. En un artículo de 1937 publicado en New English Weekly, “Cantando las verdades sobre la Guerra Civil española”, considera que el “gobierno español (y con él el gobierno semiautónomo de Cataluña) tiene más miedo de la revolución que del fascismo”.
Por otra parte, los escasos juicios de Orwell sobre Negrín y sus ministros son inconstantes, por no decir contradictorios. Mientras que en Homenaje a Cataluña reconoce que su opinión sobre el gobierno mejoró al comprobar que había “arrostrado la difícil lucha con un valor espléndido” y “dado más muestras de tolerancia política de lo que se esperaba”, en un artículo de 1940 a propósito de la traducción inglesa de Así cayó Madrid, el libro del coronel Casado, Orwell le reconoce el mérito de haber depuesto a Negrín. Y añade: “Aunque personas bienintencionadas lo negaron en su momento, hay pocas dudas de que el gobierno español estuvo directamente dirigido por Moscú desde mediados de 1937 hasta los penúltimos momentos de la guerra. Se desconocen las razones últimas de los rusos, pero en cualquier caso querían instalar en España un gobierno obediente, y el de Negrín cumplía este requisito”. En la pluma de Orwell, semejante afirmación no puede interpretarse con independencia de su preocupación por esclarecer las razones del proceso contra el POUM, así como las circunstancias del asesinato de Andreu Nin. Y también en este punto sus opiniones resultan equívocas, puesto que si, por un lado, destaca la obediencia de Negrín hacia Moscú, por otra, el mismo Orwell reconoce en una carta de 1938 dirigida al director del Manchester Guardian que el ministro del Interior, Irujo, negó cualquier valor al acta principal de acusación contra los trotskistas, y que cinco de los siete miembros del gabinete votaron a favor de la liberación de los encausados.
Hacia 1942, Orwell parece haber resuelto sus dudas, hallando el sentido universal de su experiencia como voluntario trotskista en el frente de Aragón. A juzgar por su conmovedor ensayo “Recordando la Guerra Civil española”, publicado al año siguiente con diversos cortes, el autor de Homenaje a Cataluña se ha desembarazado ya del dogma revolucionario, y es capaz de juzgar los acontecimientos que vivió sin que las ciclópeas categorías de uso corriente en la jerga militante de la época —fascismo, burguesía, capital, proletariado, revolución— distorsionen su condición definitivamente trágica para millones de personas. La perspectiva que adopta en este texto es la del Orwell que merece ser recordado, el Orwell que se limita a constatar que “las balas duelen, los cadáveres apestan, los hombres expuestos al fuego enemigo suelen estar tan asustados que se mojan los pantalones”. Sus recuerdos de miliciano han experimentado un significativo vuelco en su memoria, y los más vívidos no son ya los de los combates heroicos, sino los de las letrinas pestilentes. Ahora se atreve a confesar que, ante ellas, llegó a presentir alguna vez la sinrazón de aquel conflicto: “somos soldados de un ejército revolucionario que va a defender la democracia del fascismo, a librar una guerra por algo concreto —se decía Orwell, rendido de hambre y de fatiga—, y sin embargo los detalles de nuestra vida son tan sórdidos y degradantes como podían serlo en una cárcel, y no digamos en un ejército burgués”.
Imposible encontrar en la nueva actitud de Orwell hacia su experiencia rastros de aquella escalofriante simpleza moral desde la que resolvía que “si alguien le tira una bomba a tu madre, tírale dos a la suya”. Tampoco de aquella disposición a matar fascistas, considerada en ocasiones como un entretenido pasatiempo. El Orwell de 1942, el Orwell de “Recordando la Guerra Civil española”, estima, por el contrario, que “una bomba es una bomba, por muy justa que sea la causa por la que se combate”. Y poco después relata un episodio en el que resulta fácil adivinar un sutil contrapunto de aquel otro en el que arrojó una granada en la oscuridad y, a continuación, escuchó con pesar los lamentos de los heridos. En esta ocasión, Orwell se había acercado de madrugada a las líneas enemigas, esperando encontrar un blanco contra el que abrir fuego. El sonido de la aviación republicana provocó un movimiento inesperado en la trinchera de los rebeldes y, ante los ojos sorprendidos de Orwell, apareció un hombre corriendo mientras trataba de sujetarse los pantalones con las manos. “Si no le disparé —confiesa— fue en buena medida por el detalle de los pantalones. Yo había ido allí a pegar tiros contra los ‘fascistas’; pero un hombre al que se le caen los pantalones no es un ‘fascista’ [los entrecomillados son de Orwell]; es a todas luces otro animal humano, un semejante, y se le quitan a uno las ganas de dispararle”.
La prosa de Orwell destila desencanto, y hasta un punto de asombro ante el hecho de haber prestado alguna vez su adhesión a opiniones en las que la política formaba parte de la especulación ideológica, no de la acción institucional. Intentando contemplar sin concesiones la amarga realidad de la derrota republicana, escribe: “La tesis trotskista de que la guerra se habría ganado si no se hubiera saboteado la revolución es probablemente falsa. Nacionalizar fábricas, demoler iglesias y publicar manifiestos revolucionarios no habría aumentado la eficacia de los ejércitos”. Para Orwell resulta inútil seguir engañándose por más tiempo: “Los fascistas vencieron porque fueron más fuertes; tenían armas modernas y los otros carecían de ellas. Ninguna estrategia política habría compensado ese factor”. A partir de esta evidencia, Orwell enjuicia con dureza la actitud de las grandes potencias europeas hacia la República, en particular la de ingleses y franceses: puesto que no “había que ser un adivino para prever la inminencia de un conflicto entre Gran Bretaña y Alemania”, puesto que “incluso se habría podido predecir el momento, año más o menos”, cabía en último extremo preguntarse si la clase política que gobernaba la Europa democrática era “abyecta o solamente idiota”. Orwell estima que se trata de “una de las incógnitas más intrincadas” de su tiempo, pero de “una incógnita de capital importancia”, puesto que detrás de ella se escondían, quién sabe si para siempre, las verdaderas razones que llevaron a consentir la victoria de las potencias totalitarias —”la guerra la ganaron en realidad los alemanes y los italianos”— y el zigzagueante papel de la Unión Soviética.
Por lo que se refiere a la posición de los intelectuales durante el conflicto, Orwell expresa abiertamente sus dudas en el texto de 1942: “Si fue justo o no animar a los españoles a seguir luchando cuando ya no podían vencer, como hicieron todos los izquierdistas extranjeros, es un planteamiento que no tiene fácil respuesta. Incluso yo pensaba que era justo, porque creía que es mejor, incluso desde el punto de vista de la supervivencia, luchar y ser conquistado que rendirse sin luchar”. Cuatro años más tarde, su juicio hacia los intelectuales es aún más severo, aunque sigue sin poder pronunciarse sobre la conveniencia o no de haber ayudado a prolongar las hostilidades. En un hermoso y sentido comentario a La llama, de Arturo Barea, Orwell subraya lo poco que entonces se sabía de la Guerra Civil “por boca de españoles”. Y señala, tal vez avergonzado de los párrafos que había escrito sobre la experiencia de Eileen, su mujer, y la suya propia: “Para ellos la guerra no fue un juego, como lo fue para los ‘escritores antifascistas’ que celebraron un congreso en Madrid y fueron de comilona en comilona mientras la ciudad se moría de hambre”. En cualquier caso, “el pueblo español, entre los aviones de bombardeo, los cañones y el hambre, fue conducido a una rendición que había podido preverse ya a mediados de 1937”.
Mediados de 1937: la fecha en la que Juan Negrín llega a la presidencia del gobierno de la República. En sus últimos escritos sobre la Guerra Civil española, Orwell no habla de él con el desprecio de los primeros tiempos, como si, guiado por una lucidez que ya no le abandonaría hasta su temprana muerte, hubiese comprendido en toda su extensión el desgarrador dilema al que debieron enfrentarse aquellos políticos comprometidos con la legalidad republicana. Orwell apenas si había encontrado ocasión para citar media docena de sus nombres en el casi medio millar de páginas que consagró a la guerra de España, y casi siempre con motivo de la desaparición y posterior asesinato de Andreu Nin. Pero la evolución que experimenta su pensamiento a partir de “Recordando la Guerra Civil española”, el texto de 1942 que apareció con diversos cortes, parece aproximarle a ellos. “El doctor Negrín y otros gobernantes republicanos seguramente se daban cuenta de que no podían vencer por sus propios medios —escribe en 1944—, pero debían seguir combatiendo porque aún podía cambiar el paisaje político europeo”. Su esperanza no se cumplió a tiempo para la República. Orwell, sin embargo, ya no los condena, ya no los considera simples títeres de Stalin: la represión de Franco fue tan feroz que, al final, quedó patente que el dilema de continuar o no la lucha aun sabiendo que estaba perdida resultaba irresoluble. Las vidas que hubiera salvado la rendición de la República se las habría cobrado la sádica, inhumana crueldad del vencedor. ~