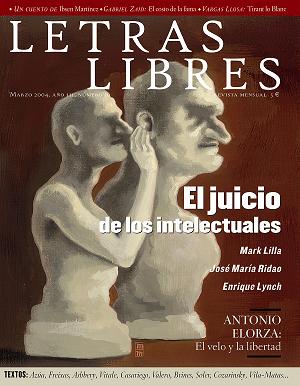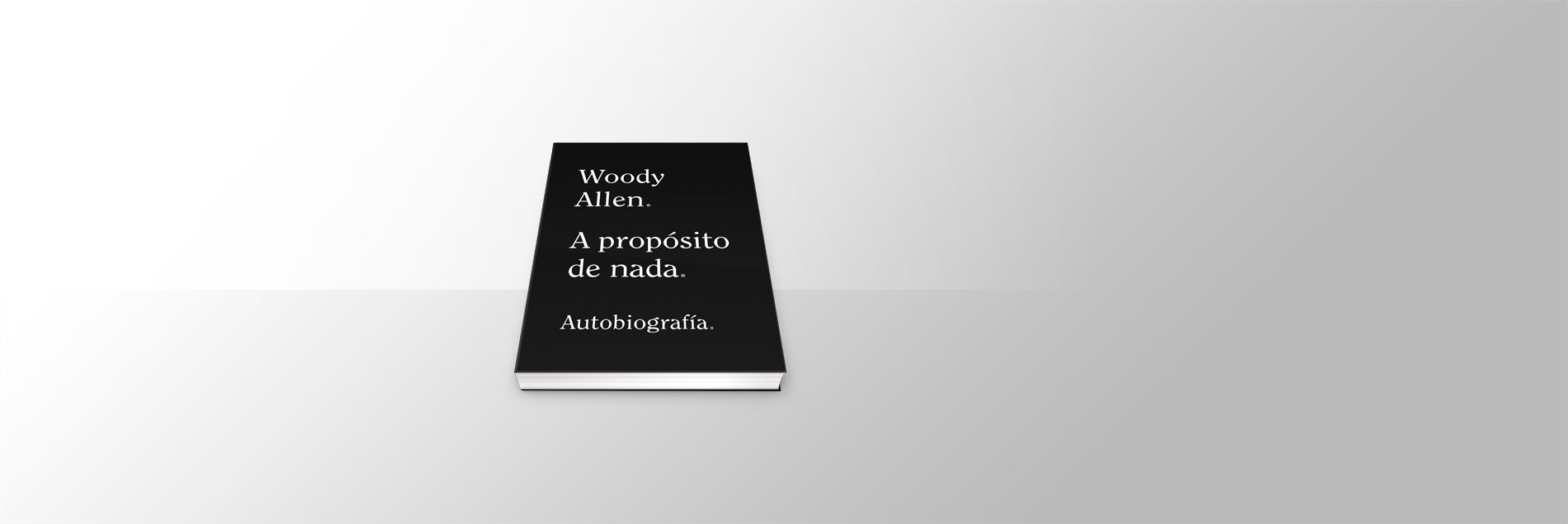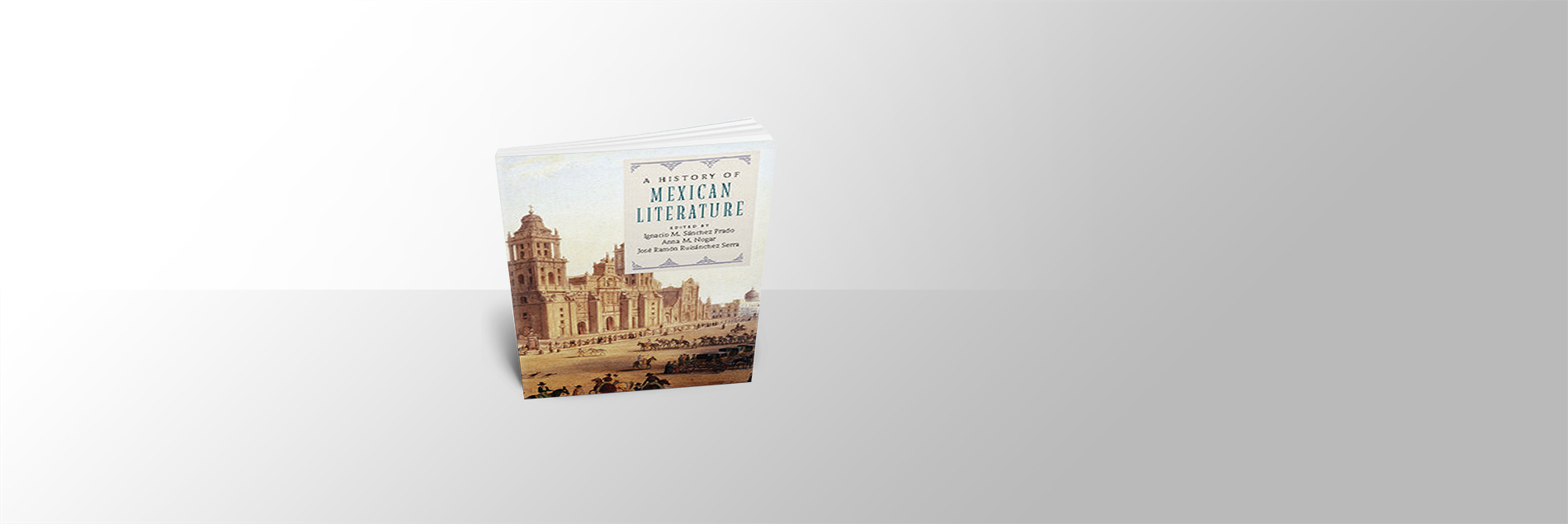Hace años que gano la misma apuesta: cada vez que me acerco a un quiosco, encuentro por lo menos una carátula dedicada a Lady Di. Es indudable que lo mejor que le pudo pasar a la industria editorial de revistas fue que Diana muriera. Ella, como único producto que no caduca, posee la estimable capacidad de convertir en valiosa cualquier publicación. Pero para los que no tienen la fortuna de poder pagar los derechos de una de sus cotizadas fotos, o tienen reparos en revolver cadáveres nobles, existen los regalos.
Encontrar una revista que no regale algo es casi imposible. En un comienzo, la gente compraba la revista femenina que obsequiaba el bolso chino, la revista de turismo de aventura que venía con el abanico gratis o la revista política que incluía una película de horror. Pero luego las cosas fueron más lejos. Algunos suspicaces comerciantes se dieron cuenta de que los intereses se habían invertido, y que el regalo era en realidad la revista. En ese momento decidieron prescindir del molesto añadido, que al fin y al cabo siempre es un incordio de redactores, fotógrafos y demás fabricantes de opiniones. Ahora la nueva estrategia está orientada a lo que realmente hace que la gente acuda religiosamente a dejar su dinero en el quiosco: la chuchería. Y como una sola chuchería no basta, ni para el consumidor que necesita acumular objetos, ni para el comerciante que necesita acumular dinero para luego adquirir otras baratijas y también acumularlas, es necesario poder contar con bagatelas nuevas cada semana. De esta necesidad urgente de baratijas nacieron las colecciones temáticas.
La colección temática es un despliegue de repeticiones del mismo tema. El proceso es muy simple. Se elige un objeto liviano cuya producción en masa no represente mayor inversión, pero suficientemente atractivo y susceptible de ser travestido de distintas nacionalidades, y luego se le multiplica y se administran sus frecuentes apariciones. Algo así como la demencial cantidad de vírgenes de la iglesia católica romana. Y así como las múltiples vírgenes, cada semana aparecerá una chuchería distinta que en realidad es la misma. Cada semana un país, una época y una cultura distintos. La maniobra no tiene pierde. Si el consumidor se engancha y saborea el placer de poseer una fruslería del mundo, está perdido: el quiosco del mundo no lo dejará nunca en paz. El anzuelo puede ser un dedal holandés que no sirve para nada pero calma la ansiedad momentánea de adquirir, esa impostergable necesidad de comprar en la que nos vemos envueltos cuando se nos ofrece la felicidad como subproducto de la transacción a través de esa infamia de la publicidad que siempre miente. Y luego del holandés vendrán el dedal paraguayo, el bengalí, el boliviano y el filipino. Y así, hasta que el mapamundi se agote. Entonces aparecerá la colección de taxis y viviremos la experiencia de atesorar y poder exhibir un taxi mexicano que nos venderán como distinto de los otros taxis del mundo, aunque sea exactamente igual a todos. Pero el cliente siempre tiene la razón y no hay que contradecirlo. Cada taxi, cada dedal, cada abanico, será siempre diferente.
Por eso, cuando vi a ese señor gritando que necesitaba el peón de ajedrez de la semana anterior, que era de vida o muerte, que era grosero comunismo aquello de que todos los peones eran iguales, o peor, era el colmo del fascismo, y que él era un demócrata a pie juntillas, entendí que no transara en sustituirlo por otro igual de la semana en curso. Era inútil convencerlo. Al pobre peón lo hubiera mirado siempre con desconfianza, como a un bastardo, un intruso, un muñeco falso que taladraría su cabeza cada vez que lo mirara. Por eso desoyó las recomendaciones que le hizo el vendedor del quiosco y encargó a la compañía distribuidora un peón auténtico de la semana anterior. Luego me miró furioso y me dijo que él había viajado por todo el mundo y que cuando quisiera podría enseñarme la fabulosa colección de álbumes de fotos de sus vacaciones. No gracias, le dije, preferiría cortarme las venas con la navaja suizo-azteca.
Con las vacaciones ocurre lo mismo que con las colecciones, satisfacen nuestra necesidad de evadir, acumular y poseer. No es casualidad que al final del verano aparezcan estas baratijas que calmarán momentáneamente la inercia de consumir y desechar. Las vacaciones pasan por ser un desplazamiento supuestamente relajante, reparador. Pero nadie puede discutir el cansancio posterior y el agobio terrible en el que la humanidad se sume cuando vuelve a trabajar. Salir de vacaciones ha dejado de ser un respiro y se ha convertido en una obligación impuesta por el entorno según la cual debemos movernos de ciudad, disfrutar de los puestos de salchichas, encontrar el rincón más típico para probarle a los amigos que tuvimos unas vacaciones felices y no nos quedamos en casa muriendo de envidia y aburrimiento. Como si toda esta inmensa inversión no tuviera otro sentido que los cinco minutos que deja el público para responder a la pregunta sobre lo que se hizo en las vacaciones. Quizás un simple nada tendría como resultado la exclusión total del círculo de gente que se respeta. Entonces nos embarcamos en travesías absurdas con el solo propósito de adquirir recordatorios, muñequitos con el traje típico del lugar, sombreros ridículos que nunca usaremos, camisetas. Las colecciones temáticas nos permiten la ilusión de viajar y los viajes la ilusión de coleccionar, de apropiarnos por medio de estos patéticos mecanismos del lugar que visitamos. Pero si cuando me muevo de lugar sigo siendo el mismo, no aprendo nada y lo único que logro es cubrirme de souvenirs, de nada me sirven las vacaciones.
Si fuera posible irse de vacaciones no sólo en el espacio sino en el tiempo, si pudiéramos viajar al pasado para aprender, para asumir y borrar nuestros errores, entonces sí serviría viajar. Por eso me pregunto si tendría éxito una colección de estupideces del mundo. Algo así como un repaso por las necedades del ser humano. Un recordatorio de todas las insensateces por las cuales el hombre ha hecho más infeliz su vida y la de los demás. Una enumeración de los desatinos amorosos, los proyectos sociales fracasados, las contradicciones infalibles del Vaticano, las barbaridades terroristas, los políticos que merecerían ser quemados, los quemados que nunca merecieron serlo. Cada uno de estos infinitos tópicos abriría una colección infinita con la que luego se podría formar una especie de museo de la imbecilidad en donde se exhibieran todas estas baratijas de la maldad. Desgraciadamente esta didáctica colección nunca saldrá al mercado. ~