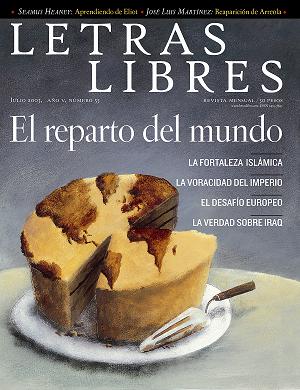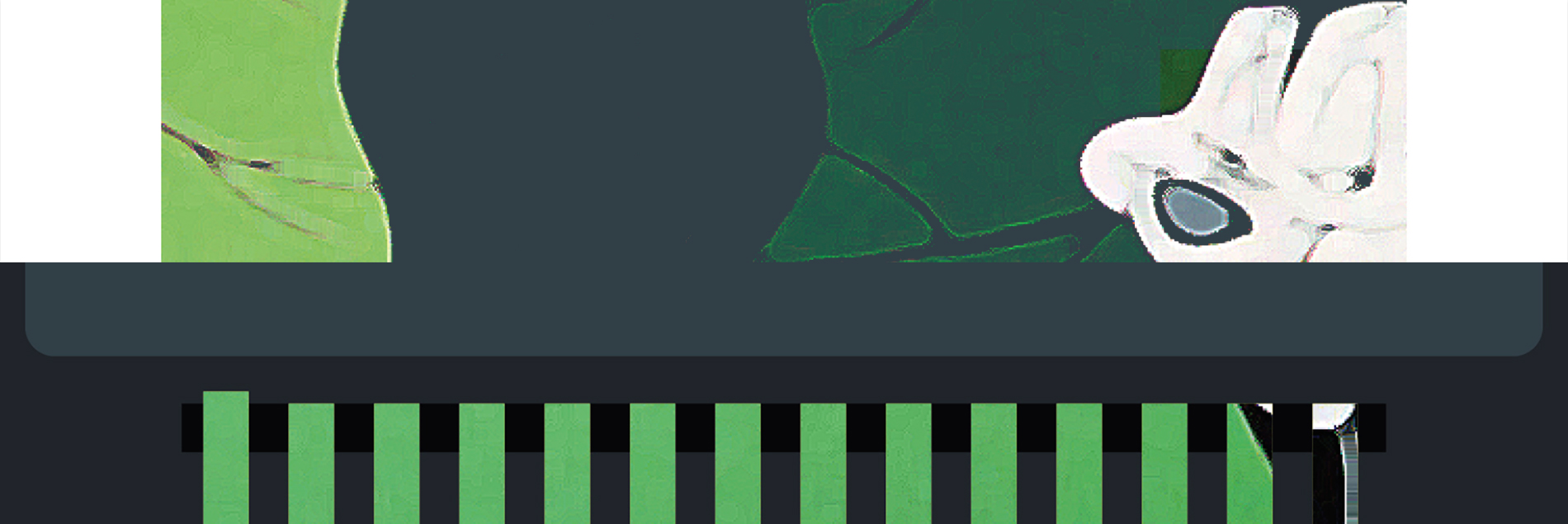Sin haber cumplido todavía los 41 años, se nos ha ido Nacho Helguera, uno de los escritores jóvenes más brillantes de este país. Filósofo de formación, ajedrecista notable, crítico musical, editor, antólogo, cronista de cultura, conocedor de futbol, experto en whiskies, Nacho representó uno de esos raros casos en que el escritor se hace sin titubeos desde su primer libro, como quien tiene prisa de escribir todo lo que tendrá que escribir. Con las prosas poéticas de Traspatios, publicado en 1989, Nacho, a los 27 años, se dio a conocer como un escritor ya formado, con gustos e inclinaciones que casi no variarían con el paso del tiempo, tiempo en el que se dedicó a añadir con regularidad a ese primer ladrillo los otros tabiques de una obra que nos parece desde ahora, aun en su amplia variedad de géneros, regida por un mismo tono inconfundible. Su actitud como escritor, entendido éste como un esforzado amanuense, un trabajador de la pluma (nada de vértigos metafísicos ante la hoja en blanco, sino una continua y a menudo placenterísima lucha con el lenguaje, tanto en los textos de largo aliento como en las notas de ocasión), le debe mucho al espíritu de escritores como José de la Colina, Gerardo Deniz y Pedro Miret, de quienes le venía a Nacho una conciencia casi física de la literatura como un oficio que sirve, entre otras cosas, para comprarse un par de zapatos, una buena botella de whisky o pagar los impuestos. Siempre que me hablaba de lo que estaba escribiendo, aparecía el tema del dinero, de cómo con tal texto o tal otro pensaba ponerse al corriente con tal pago, tal deuda, tal retraso de la renta, y yo, pertrechado en mi empleo universitario que me alcanza sólo lo justo, pero no me provoca sobresaltos, le envidiaba en el fondo esas zozobras económicas, que daban a todo lo que escribía un toque de apremio, de urgencia, de vuelapluma. A esta actitud pragmática ante lo que significaba ser escritor, se añadía en Nacho la fidelidad a ciertos modelos estilísticos (Torri y Arreola en primer sitio, con su ejemplo de brevedad, ironía y precisión) que hacía de él un artesano gozable como pocos, un escritor dueño no sólo de un estilo, sino de un tono propio, peculiar, totalmente suyo; un tono mordaz, pero nunca amargo, más bien apurado y melancólico, siempre atento al ritmo de la frase, a la cadencia entre frase y frase y, en suma, a la música que corre debajo del texto. Fue Nacho, sin duda, uno de nuestros escritores más musicales, con un oído privilegiado para captar el ritmo de las palabras, y de ahí la sensación de que sus escritos nacían ya empezados, como secreta prolongación de otros, con esa aparente facilidad de arranque que sólo puede definirse como naturalidad. Eso lo hacía uno de nuestros escritores no sólo más inteligentes, sino más legibles. Cuando se lee un texto de Nacho, uno puede relajarse porque sabe que está en buenas manos, ante un escritor siempre solvente y sobre todo ante una voz cercana y creíble. Era la prisa, sin duda, algo constitutivo de esa escritura, de ese escritor que gracias a ella rehuía o atenuaba, por pudor o simple inseguridad, la conciencia de serlo. En este sentido, él, que escribía tantas cosas por encargo, cumpliendo puntualmente con las fechas de entrega, era el menos profesional de los escritores. Nunca perdió ese toque de inseguridad, de inquietud, ese algo infantil que salía a luz sobre todo en ese gesto suyo con que a cada momento se liberaba la frente del mechón que le caía hasta taparle los ojos y que, sospecho, debía de ser uno de sus mayores atractivos con las mujeres, que siempre lo rondaron en buen número. Sí, la prisa era su acompañante fiel, y ciertos títulos o subtítulos suyos, como por ejemplo el de “Divertimentos, crónicas, ensayos rápidos 1990-1997” (subtítulo de su libro ¿Por qué tose le gente en los conciertos?), u otro como El cara de niño y otros cuentos, denotan su gusto por evitar los rótulos demasiado comprometedores y nos hablan del escritor de inspiración súbita, esgrimista de raza, que recopila cada tanto sus papeles para armar un nuevo libro y luego reanuda su camino, autocrítico y siempre insatisfecho. No, no era una persona fácil. Los zurcidos, las correcciones y las enmiendas tan milagrosamente ausentes del ritmo siempre fluido y limpio de su página, nos los cobraba, como amigo, en forma de reclamos, críticas, suspicacias, alejamientos, disculpas, reconciliaciones y nuevos alejamientos. Pero con Nacho, si las circunstancias lo permitían, se podía hablar de veras, a fondo, porque nada lo escandalizaba. Es más, lo escandaloso y lo anormal lo atraían, en lo anómalo encontraba un extraño oasis de paz, de distensión, de aceptación de la vida y sus contradicciones, y en muchos de sus cuentos y poemas, por debajo de las situaciones más sombrías y aberrantes, hay siempre un aliento de reconciliación y hasta de fraternidad. Nacho se hallaba en lo mejor de sí mismo en ese extraño cruce entre lo sombrío y lo ligero, entre lo trágico y lo humorístico, entre el adulto fugitivo y el niño estático, como puede verse en este hermoso poema sobre un globo que se escapa de la mano y en el cual, ahora que él se nos escapó tan de golpe, parece decirnos la manera como le hubiera gustado que lo recordáramos aquellos que lo quisimos y lo admiramos:
Alta nos queda la felicidad
fin último del hombre según
Aristóteles
Alta nos queda
rara vez la alcanzamos
pero a veces
en forma burlona de globo
desciende sobre nuestras pobres
cabezas
y sentimos su suavidad
electrizarnos el pelo
y asimos su hilo
y acariciamos su liviandad oval
y paseamos por el parque del mundo
con nuestro globo
y reímos como idiotas
ebrios de felicidad
hasta que nos parece ordinario,
aburrido, soso
pasear como idiotas con un globo
por el mundo
y la mano pierde el hilo
y el globo vuela angustiosamente
como hacia un precipicio
hacia el infinito. –