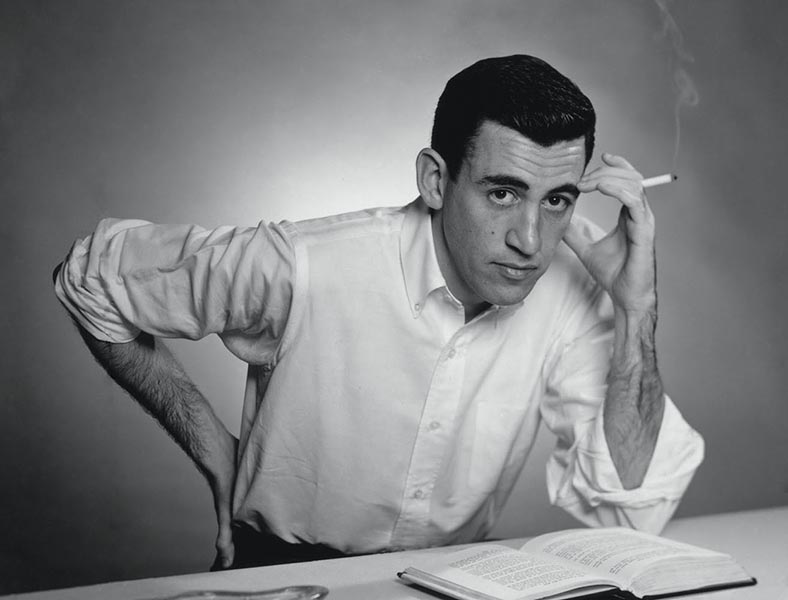Esta charla debía llamarse “Parodio no por odio”. Pero creí que si tenía un título en latín ustedes pensarían que soy un hombre culto, cuando soy un hombre oculto. Oculto detrás de mis gafas, oculto detrás de mi nombre, oculto detrás de las palabras. Una de esas palabras es parodia. Todos la conocemos, aunque nadie recuerda que está emparentada con paranoia —o manía persecutoria. Afortunadamente parodia queda cerca de parótido que, como las parótidas, tiene que ver con el oído, no con el odio. Parodia y paronomasia, jugar con las palabras, son vocablos vecinos. Se puede hacer parodia sin paronomasia, pero muchas veces la paronomasia es una parodia de una sola palabra. ParonomAsia es una tierra donde abundan las parodias. De ese Oriente vengo y voy.
Mamá yo quiero saber
de dónde son las parodias.
Yo las quiero, tú las odias.
¿De dónde serán?
¿Serán de La Habana?
Tierra vana, soberana.
Mamá, ¿por qué tú las odias?
Así paro días y paro noches. Éste es un introito. Ahora el exergo:
“Hay gente que odia la parodia.”
— VLADIMIR NABOKOV
Y una opinión antagónica:
“Nunca he hecho un secreto de mi enemiga por las parodias.”
— GOETHE
Una canción declara a la felicidad una quimera. La felicidad no es una quimera sino otra invención griega: una parodia. En inglés felicity es felicidad de estilo, y la parodia consiste en conseguir la felicidad por la infelicidad, mostrando que un estilo o todos los estilos son como el hombre mismo: no importa lo felices que hayan sido alguna vez, al final son siempre infelices. Estilo, destino. Styles always become stale —y mueren todos en su propia parodia que es su salsa. Pero, mientras dura, es bueno saber que felicidad viene de felix en latín. Prefiero el félix de los ingenios a ese fénix que arde cada cien años de rabia inútil que lo consume —para nacer de nuevo de sus cenizas frías. Esta hazaña, Manuel, es tan dudosa como ver un habano consumido surgir del cenicero, fénix consumado. Me pregunto, ¿un ave vestida de asbesto sería la felicidad final del fénix? Nadie puede responderme, ni siquiera como a Narciso su Eco en nombre de la rosa.
Para el fénix la felicidad entonces no es una quimera, monstruosa colega, sino una quemada. Es por esa leve quemadura que dura, que comienza el fénix a arder que da gusto. Al menos le da gusto al fénix, que arde de tarde en tarde. La felicidad, más félix que fénix, es algo que vive para nacer pero todavía no ha nacido. Nuestra felicidad viene de felicitas en latín. (“Absent thee from felicity awhile“, le pide en inglés el moribundo danés a Horacio: “To tell my story“, y no es la historia de la felicidad, pues Hamlet era un melancólico tenaz.) Felicitas, decíamos antes de que Hamlet dictaminara “The rest is silence“, viene de fecundus, y fecundo, Facundo, viene de feto. Para los latinos —se ruega no confundir con los latinoamericanos— nacer era una felicidad. Esos romanos escasos no conocían la superpoblación, mucho menos la explosión de la población por la eliminación (favor de notar la brutal rima prima) de la mortandad infantil, que a su vez ha obligado al control de la natalidad por la vasectomía o unión de los vasos deferentes en versos diferentes. La felicidad entre nosotros no viene de feto, sino de la ausencia del feto o de que la posible portadora del feto no sea fecunda. La felicidad no es una niñera, es una quimera. Quimera en la mitología era un monstruo primo del fénix que echaba fuego por todos sus orificios: ése era su oficio. Pero los griegos jugaban con fuego en sus mitos más íntimos y en sus guerra frígidas. Además de inventar el fuego fatuo: fuego inútil, fuego fofo.
Ahora un poco de esa historia más antigua, mito mutuo. Prometeo, uno de los titanes, era en su juventud poco más que un prestidigitador de sombrero de copa y capa, cuando se le ocurrió inventar al hombre. ¡Presto! Y lo hizo, ya sabemos que lo hizo. Pero lo hizo de la arcilla más barata. El hombre, como el ladrillo, para cocer necesitaba el fuego, y Prometeo, ceramista, lo robó de la fragua de Hefesto, nefasto a quien algunos íntimos llamaban Vulcano. Estos sicofantes de Hefesto, en efecto, vivían y morían bajo Vulcano. Al conocer el robo de la llama eterna, Vulcano eruptó en ira, expelió gases y vomitó lava. Zeus, lava la lava, condenó a Prometeo a un martirio que duró duro mientras duró: los dioses, como se sabe, no mueren, sólo se transforman. Pero no pudo cumplir Prometeo lo prometido y no tuvo tiempo de crear a la mujer. Zeus, celoso, se encargó de hacer a la mujer a su medida y la llamó Pandora y le regaló para la boda una caja cofre. Dentro del estuche, aparentes bombones pero en realidad una bomba, estaban todos los males del mundo —incluyendo, por supuesto, el feminismo, que es como llamar al pan, vino. “Recuerda no abrir la caja de Pandora, Pandorita”, recomendó Zeus con un guiño, insinuando que la caja tenía resonancias sexuales. Pero Pandora abrió su caja y —bueno— aquí estamos: hijos de una caja y un ladrillo. Mientras tanto, Prometeo padecía eterno. Pero el hombre vive demostrando que todo ardor perecerá. Eso se llama divorcio.
Una de las consecuencias del “fuego prometeico”, como lo llama Shakespeare, fue el conmovido monólogo de Otelo, marido que, extrañamente, no quiere matar a su mujer: “Put out the light.” Ese soliloquio ha causado parejas parodias por amor y desdén de Desdémona. Otra consecuencia fue la invención del fuego griego, arma terrible, tanto como el arma atómica ahora, inventada por Arquímedes, el hombre que fue eureka. Era un arma tan temida que la Convención de Ciudades Egregias prohibió su uso, a menos que se empleara en contiendas convencionales. Arquímedes, que había planeado un uso comercial para su fuego no fatuo (para emplearlo, por ejemplo, en revivir al fénix), se sintió agredido en Agrigento. ¡Agria gente! Movido por la furia inventó la palanca y amenazó a su vez con mover al mundo por diez días. Murió buscando apoyo.
(PAUSA)
Tal vez alguno entre ustedes habrá advertido que llevo unos diez minutos haciendo parodia sin que se note, como el buen burgués de Molière que hablaba en prosa y no lo sabía. “Pero cómo, ¿yo también hablo en prosa?” Sí señor, sí, y ha hablado usted en prosa toda su vida. Pero, ¿y entonces la parodia? Todos debíamos hacer parodia a sabiendas: parodiar por odiar, parodiar para no odiar. Debíamos vivir en Parodia, estado de sitio incómodo para los que hablan en prosa y no lo saben. Tampoco saben ellos que la parodia es una forma de poesía en prosa, como ya demostró Aristófanes en Grecia hace 2,500 años con un par de parodias.
La parodia puede ser grosera o sutil, como la trompetilla que imita un viento o como el aire de un gesto. En Sir Topaz, Chaucer parodia a Molière desde el portal de la Edad Media, “Por Dios”, dice su anfitrión airado, “su puerca rima no vale un mojón duro… Escriba cosas en que haya alegría y no alergia”. “Con gusto”, responde nuestro poeta medieval y moderno, “le voy a contar una cosita que yo me sé en prosa”. Para el gran Godofredo Chaucer, a quien no se merece la poesía hay que darle prosa prúsica como un ácido. Pero la parodia, gorda, puede llegar a la vulgaridad —que no está mal del todo: todo lo que es popular es siempre vulgar. Hay una larga digresión en un libro que yo me sé en que el narrador hace una defensa vehemente de la vulgaridad. Allí, pedante, pudiente, ese álter ego altanero muestra que la raíz de vulgaridad es vulgus, y vulgus en latín quiere decir el pueblo, de donde viene lo popular. Todo folklore es vulgar. También lo es cualquier literatura popular. Los novelones de la televisión son formas de una tragedia a la que el jabón ha lavado hasta dejarla en sólo espuma. Los trapos de seda sucios se exhiben ahora en público por muy privados que sean. La radio, creo, era más dada a la comedia y fue mi primera escuela de parodias.
La parodia sutil corre siempre el riesgo de hacerse invisible, mera paráfrasis, para confundirse con el objeto parodiado. Ésta era la ambición de Max Beerbohm, escritor inglés, que al parodiar tanto y tan bien a Henry James, consiguió que el meticuloso novelista americano que quería pasar por inglés, al preguntarle un periodista por su estilo, no echó mano a su estilográfica sino que respondió sin malicia en el país de la maravilla: “¡Pregúntele usted al joven Beerbohm!”, dijo James, “que parece saber más de mi estilo que yo mismo”. Esa declaración era un doble homenaje: un elogio al homenaje que Beerbohm había hecho antes a James, y el homenaje de James al reconocer la parodia como fuente de conocimiento del estilo. No es necesario, creo, que les enseñe ahora muestras del estilo de James ni de la parodia de Beerbohm, porque no he venido a hablar de ellos y su afán está en los libros: pertenece a la biblioteca en arte y en parte. Pero quiero decirles que Henry James, al final, era una parodia de Henry James al principio, mientras Beerbohm, camaleón literario, seguía haciendo parodias a pares, a mares, adoptando el color local de cada autor, cada vez más feliz, cada vez menos escritor: la parodia es el estilo gráfico. James completó su propia parodia de americano que deseaba ser inglés más que nada en la vida, y murió siendo un súbito súbdito de Su Majestad Británica que hablaba con acento de Boston. Debo anunciarles que yo he empezado por donde terminó James y soy súbdito de otra Majestad Británica, Isabel ii, que Dios y la penicilina guarden. Creo que es pertinente avisarles que soy el único escritor inglés que escribe en cubano y el único escritor cubano que escribe en inglés de Inglaterra. Pero la parodia da para más. Paridora. Para reidora.
Hablando de improbables ingleses, quiero recordarles un dicho inglés que dice que la familiaridad engendra siempre desprecio. Es por ello que tantos proverbios, lemas, refranes, aforismos y frases hechas, además del ocasional jingle oído por la radio, que la televisión hace odiovisual —y en esta palabra, odio viene de detesto no de texto—, nos parecen insoportablemente familiares, más odiosos que sosos. Alguien observó que el primer hombre que comparó a la mujer con una rosa era un poeta, pero el segundo, que dijo que la mujer era como una rosa, era un idiota detestable por detectable. Quiero añadir de mi parte que el poeta que cogió a una mujer como una rosa debió sufrir las espinas.
Hablando de poetas, mujeres y rosas, es evidente que de una manera o de otra todos somos idiotas alguna vez en la vida. Creo que fue Andy Warhol, artista pop, quien dijo que todos merecíamos ser idiotas al menos durante quince minutos. ¿O dijo famosos en vez de fatuos? Siempre somos loros literarios, dados a repetir la voz del amo de ocasión. Para evitar parecer ser siempre idiota o loro está el oro de la parodia. (Por favor, que ningún bilingüe entre ustedes acentúe el parecido entre parodia y parrot: pan y parodia para el loro.) Por medio de la parodia se puede decir que la mujer es una rosa, dos mujeres una risa y la tercera una rusa. (Según estadísticas hechas públicas por la Unión Soviética, una de cada tres mujeres nacidas en Rusia es rusa, las otras dos son rusos o al menos parecen rusos: he vivido en el monstruo y conozco esas extrañas. Las mejores mujeres barbudas están en circos rusos: cuando una rusa ve las barbas de su vecina arder, pone las suyas en asbesto.) La familiaridad engendra ahora aprecio y es el contento de la parodia: no se puede parodiar más que lo familiar. Sólo mi estancia en Siberia me permite decir que a Iberia le faltará una ese pero la comida es la misma, a menos que se vuele entre comisarios. Entonces, si uno ve las barbas del compañero de viaje ardiendo, es por el vodka de los caribes, el Barbacardí, inventado por un español. ¡Bah caribe!
Hablando de españoles con zetas que se beben, hay un refrán, odioso por repetido, que declara con énfasis español que quien hace un cesto hace un ciento. Yo he transformado esta nadería tejedora en algo más excitante y peligroso: Quien hace incesto hace un ciento. Mi refrán es tal vez más caro que el otro adagio de plagio, pero mi versión es por lo menos más temida. No hay duda de que, entre hacer un cesto de paja o cometer incesto, cuál es la actividad más aburrida. Instrucciones: Estire y doble la paja, insértela en la ranura, vuelva a repetir el proceso. Ad nauseam. Mientras que el papa Borgia, su hijo Cesare de daga y toga, y la nunca decepcionante Lucrecia, hija y amante, que ya antes de Lucrecer cazaba incestos sin red, atrapándolos con las enaguas, entre las aguas: esos tres Borgia y alguien más hubieran estado de acuerdo conmigo. Aviso: se ruega echar los papeles al incesto.
De regreso a épocas más divertidas en que los italianos no descubrían América, como Colón, para terminar siendo un distrito en Washington y un circo en Nueva York y un país al sur del continente, mientras un segundo que llegó tercero se quedaba con el resto. Fue ese Americano Vespucci que ahora rima con Gucci. De vuelta a Roma, donde el papa era el padrino que escribía Maffia con dos efes: figlio e figlia. En el Renacimiento, un cardenal no sólo era un eclesiástico vistiendo ropas de color subido, sino un hombre, y era también el nombre de un pecado de moda, como un perfume. Call me Cardinal Sin. Las mujeres por sus partes eran como un escándalo carnal, llenas de cardenales como iban. Arriba ellas descollaban descotadas y descocadas. Mientras tanto, en la ciudad de los rascacielos, en Little Italy, los Borgias no rimaban todavía con órgias.
Esta digresión puede parecerles a ustedes una agresión, pero está hecha con amor eterno. No puede ser una violación porque es un palíndromo: amor a Roma. Si no a Roma al menos a Lucrecia, que cantaba un madrigal (“And the Church belongs to Daddy“), Little Lu, Lulu que se negaba a crecer: Petra Pun. De ésa, de ella, yo habría sido padre y hermano cariñosos. Palimpsesto pal incesto. O témpora, o amores. Teníamos entre nosotros a un papa Borges que no pudo ser nunca un Borgia. Una falla técnica le impidió cometer incesto: no tuvo hijas. Ni hijos. Sólo tuvo libros y aunque sabía llevárselos a la cama, nunca pudo hacer otra cosa que leerlos en silencio —labios que no se mueven, dedos que acarician las páginas: están en Braille y son pecado nuevo.
Pasemos de la mala lengua a la lengua que nunca pudo ser mala. Otro lugar común oral.
Algunos son capaces de decir, “Mi lengua es la más hermosa de todas”, sin referirse para nada al órgano que llevan oculto en la boca. Hablan del idioma que exhiben cada vez que abren los labios. La idea de que una lengua pueda ser la más bella es, si se mira de cerca la lengua, perfectamente absurda. Es como acercarse a un muro y decirle: “Dime, muro, la verdad, ¿no es mi lengua una beldad?”, y el muro repetir como un eco de pared: “Veldá.” Es casi peor que ese dicho enemigo de Chesterton, que dice, “Con mi patria, cierta o errada”. Añadió Chesterton, metafísico del humor: “Eso es como decir ‘con mi madre ebria o sobria’.” Ahora lo que quiere decir el hablante (o peor aún, el escribiente: no tienen ustedes idea de cuántos escritores creen a ciegas, y por supuesto a sordas, que el español es un idioma idóneo, cuando es sólo el latín del pobre) es que esa voz ha estado en contacto íntimo con su lengua por tanto tiempo que se le ha hecho familiar, y de ahí la ha convertido en bella. La familiaridad atrae la belleza como la luz al insecto (el que alumbra a un insecto deslumbra a un ciento), y en ese caso la belleza está sólo en la oreja del oyente. Para mí la familiaridad trae siempre tedio, si no odio. De tanto oír una lengua termina uno por estar hasta los ojos de esa rapsodia que odia. Ésta fue la razón por la que Van Gogh, que no podía sacarse los ojos como Edipo, se cercenó una oreja. Este holandés errático no sabía soportar la lengua viperina de Gauguin, el francés, idioma dado a repetir cada declaración hasta el hastío. De ahí que los franceses inventaran una palabra, ennui, que parece contener todo el aburrimiento de París —es decir, del mundo.
Una frase española que ha prosperado en América en velorios, funerarias y entierros (y no es “Viva la muerte”) y en otras acciones dolorosas, es dicha siempre en voz baja, fenómeno curioso en una lengua, la española, que hay que hablar alto para entenderse mejor, y demasiado alto para no entenderse nunca. En español hay suspiros pero no hay susurros. Ese suspiro social en momentos tristes es: “No somos nada.” Que puede quedar convertido enseguida en un ninguneo nada fúnebre: “No somos nadie.” Hay variación que apenas me atrevo a repetir aquí, donde los ángeles no se aventuran, pero como un inadvertido me entrometo en lugar tan sagrado como una tumba. Esta variante atroz la encontré en un inodoro y creo que debo ser excusado por repetir lo que es literatura de letrina. Decía esta variación —parodia popular, frase hecha física feliz por el folklore, ese “¡No somos nada!”, metafísica que es ahora mea tu física—, declaraba ese graffito gráfico: “NO SOMOS NALGA.” Éste es el pueblo parodiando en público lo privado, enriqueciendo las eses y las enes, mostrando que la mejor lengua es aquella que se saca en burla y se muestra roja, móvil, viva.
He venido a hablarles esta noche no de mi lengua sino de mi estilo. Debo decirles que no tengo ninguno. La frase “El estilo soy yo”, dicha por Gustave Flaubert, o “El estilo es el hombre”, según Buffon, no tienen para mí ningún sentido. Estilizar viene de demasiado estilo y de estilo viene estilete. El estilo no soy yo, son los otros, que es el infierno literario. La noción de estilo ha terminado hasta en Francia, tierra que, si no inventó el estilo, necesitaba haberlo hecho, por la cantidad de eruditos del estilo que han nacido bajo los tilos de París. ¿Puede un estilo nacer bajo un tilo? Estilo, además, rima con sigilo y escribir es como un complot. Dijo Danton: “De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace“, que viene muy bien a esta charla considerada como una asamblea. No falta más que la guiñotina.
La parodia es una forma del delirio de persecución: perseguir un modelo hasta hacerlo delirar o tocar la lira. Si piensan que me repito es porque los respeto. Es lo que consigue su sonrisa o su risa y hasta su carcajada. La parodia es además parienta pobre de la paradoja, opinión que se hace notar por su espíritu de contradicción. Es decir dicción contraria: donde dicen sí, yo digo no. La parodia es el espejo aberrante del alma seria, del lector serio, del autor serio: la importancia de ser serio es para darse importancia. Es sabido que los espejos cómicos (si te reflejo te aberro) no se ven más que en las ferias, junto a la muñeca gorda que ríe toda la noche o el portero flaco vestido de negro que convoca o suplica: “Pasen, señores, pasen” y nos describe acto seguido los monstruos de la diversión que son los sueños de la razón comercial.
Mi parodia continúa como empezó —no por odio, sin odio, nada de odio. Pero la parodia no es amor, es humor. Sé que parodia y parásito se parecen y el diccionario reconoce el parentesco. Si ustedes creen que he hecho crecer mi prosa parásita pero alegre en vegetación más triste, piensen siempre que he abonado una semilla para que produzca frutos, que he trepado a un árbol ajeno para adornarlo, que, como la orquídea, supe ser flor desde una rama seca. Estas casi cursis imágenes vegetales se me ocurren ahora porque es cierto que la parodia se nutre de un alimento extraño, que a veces, como el maná, cae del cielo. Hay ocasiones en que el maná es un misterio y el único alimento en el desierto literario. Así lo declara una versión del son:
Maná, yo quiero saber
de dónde son las parodias.
Son de la lengua,
son de la burla
y encantan en vano.
Conrad decía que la literatura como arte debía tener su justificación en cada línea. Creo, casi con Conrad, que toda escritura debe tener su justificación en cada palabra. Para ello es necesario usar la palabra como si fuera una línea: algo más que una palabra y más larga que una frase. Hasta un refrán latino sirve para que el adagio sea siempre alegre: Nulla dies cine linea, donde cine viene de cinema: “Voy al cine.” Como ven, para conseguir mi propósito uso la paronomasia aliada a la parodia que no odia. La otra figura retórica, la paronomasia, no más, tan griega y ajena, es lo que todo el mundo conoce hoy día como pun, como el refrán al pun pun y al vino vino. Fue Lewis Carroll, en sus libros de ALICIA, el primer escritor que dio al pun su carácter elegante, usado en la gran literatura aunque con el pretexto de un cuento para niñas no ñoñas. Respetabilidad a la que según los gramáticos sajones no podía aspirar el reverendo por ser el pun (no las niñas) la forma más inferior del ingenio. Carroll, con el sí de sus niñas, fue un precursor. El Reverendo Dogson, su alias inter pares, ha llegado muy lejos viajando en su pun púber, niñas como ninfas, meninas que son musas paradisíacas. La película Dreamchild lo exalta, lo excita, y el periódico madrileño Diario 16 publica en sus clasificados privados, para uso púbico, esta parodia pudenda de una pupila: “Alicia, ojos verdes, rubia, delicada, de 18 años, te invita al país de las maravillas.” Este guiño perverso, de ojo meneado, es un homenaje impúdico al pudoroso autor victoriano.
James Joyce hizo al pun inexpunnable al declararlo sagrado, hostia de letras. Indicó, reivindicó, que la fundación del cristianismo se hizo en efecto sobre un pun. Es aquel en que Cristo llama a Simón a su lado y ladeado le propone: “Tú eres Pedro y sobre tu piedra edificaré mi iglesia.” Para poder ver ese pun funcionando a la perfección hay que oírlo en francés, idioma en que Pierre el nombre y pierre, la piedra, comparten el mismo sonido. Joyce, irlandés exiliado, podría haber separado a la Iglesia católica de la anglicana y hacer decir a Jesús en español: “Sobre ti edificaré mi inglesia.” Esta última variante es a la vez pun y parodia. Hablar del pun me llevaría a navegar por mares de locura verbal. Me limitaré a la parodia, parda y pura:
En el monte seco y pardo
tiene el leopardo su abrigo.
Yo tengo más que el leopardo
porque tengo un buen abrigo
hecho de piel de leopardo.
Firmado: Ojos pardos.
Para mí, como habrán visto (y oído), no hay más que escritura y parodia. No otra cosa hace el lenguaje (el español es, por ejemplo, una parodia del latín) que procede por la creación, la repetición y la destrucción para la creación. Voy a demostrarlo aquí in situ, in vivo, in corpore. El latín, de Petronio a Rabelais, es la lengua de la parodia, que se moviliza recorriéndolos desde modelos griegos a obsesiones francesas: La Odisea, O diosa sea, el amor, la merde y lo que los latinos llamaban cacata carta y, franceses in fraganti, la divine bouteille. Como habrán visto, parodiar no es por odiar: Petronio era un cortesano que no odió nunca a Nerón aunque lo condenara a muerte, y Rabelais amaba el vino, las palabras y el papel higiénico, en ese desorden. En Gargantúa y Pantagruel hay una lista larga de posibles rollos para evitar el mal olor. Vive la Fragance!
(PAUSA)
Quiero decirles cómo escribí algunas de mis parodias contándoles cómo concebí una sola de ellas, la primera —que dio origen a las demás que aparecen en mi libro Tres tristes tigres.
(HACER EL CUENTO DE LA CAVA EN LA EMBAJADA EN BRUSELAS)
Desde entonces he quedado marcado con una flor de lis en el hombro. Antes era un periodista, ahora soy un parodista. Es, en definitiva, lo que un ministro de Cultura cubano llamó, en serio, “los gases del oficio”. Este ciudadano inminente, al explicar la súbita desaparición del Máximo Líder ante la televisión, declaró: “El Primer Ministro goza de un perfecto estado de salud. Solamente padece un foco neumático en un pulmón.” Hijo más de Mrs. Malaprop que de Marx, estuvo en este augusto recinto y al regresar a La Habana, después de una estancia cultural en París y de cenar en el Elíseo con el anterior jefe del Estado, confesó: “Y hasta estuve en la Soborna.” Ante estas parodias máximas, ustedes pensarán que soy un escritor realista —y hasta realista socialista. Pero tengo que confesar que estos borborigmos son los ruidos de las tripas de las tropas.
En mis días de bachillerato, cuando aprendí que ir a clases era la peor manera de educarse, que fueron los días de ocio que formaron mi humor, había una canción, compuesta por un compositor extraordinario que adoptó el insólito seudónimo de Ñico Saquito. Su canción, que era el hit del momento, se quejaba melodiosa de otras canciones, también de moda, que hablaban con diversas voces. Una decía que la luna tenía amores con un gitano, otra comentaba que un negro llamado Facundo no trabajaba nunca, y finalmente un pasodoble mexicano cantaba a un torero llamado Silverio que tenía un hermano muerto, Carmelo, también torero, que solía verlo torear desde el cielo. Nuestro Ñico, ángel vengador musical, concibió una letanía letal para acabar con estos ritmos persistentes, insistente. Decía así su parodia no por odio:
Qué ganas tengo
de que la luna se case,
Facundo trabaje
y a Carmelo le tapen el hoyo
que tiene en el cielo
por donde mirar.
Ahora, casi cincuenta años después, participo de ese humor popular paródico, periódico, de situaciones que pueden no ser ya tan populares. Mejor que yo lo expresa ese Ñico en otra de sus canciones inmensamente célebres y al mismo tiempo particularmente idiosincráticas, con un humor que no se ofrece, ay, todos los días. Aquí parodia es lo contrario de parroquia: no hay arte más universal. Cito un fragmento de “María Cristina”, la canción tal vez más conocida del Señor Saquito:
María Cristina me quiere gobernar
y yo le sigo, le sigo la corriente,
porque no quiero que diga la gente
que María Cristina me quiere gobernar.
Olvídense, por favor, de la música —porque yo no puedo tararear una canción, mucho menos cantarla. Pero oigan cómo la letra expone un tema de orden ético y filosófico que ha tratado con profunda seriedad germánica alguien tan versado en metafísicas como Guillermo Federico Hegel: el mismo Hegel venerado por los hermanos Marx y Engels. Esta canción no es más que la ilustración poética del tema del amo y del esclavo que Hegel llama dialéctica del predominio.
Observen que María Cristina, que es, por supuesto, una mujer, colocada en su eterna situación de dominada, quiere gobernar al narrador, marido o amante, y convertirse en dominatrix. Mientras el interpelado, a su vez, cede a las intentonas de dominio absoluto de su mujer, haciendo ver que cede a sus demandas (le sigue la corriente), porque el autor de la canción o su personaje cantante no quiere que la gente (es decir, sus amigos, otros hombres, el pueblo de Cuba) hable de que María Cristina lo quiere controlar —cosa que es evidente ya ha logrado ella. (Mis interpolaciones son debidas a las calificaciones.)
Esta canción inconsecuente y olvidable para muchos es para mí una obra maestra de humor sutil —y por supuesto, popular. Universal también porque el éxito cruzó los mares, viajó a otras tierras y volvió en las ondas cortas y largas de la radio. Ya rendí homenaje a “María Cristina” en Tres triste tigres y en un breve libro de ensayos titulado “O” —O por cero, pero también Oh por el asombro. La traigo aquí ahora no sólo como una forma de tributo oral, sino para que disfruten ustedes su humor bien pensado, bien realizado, y al mismo tiempo sepan, si no lo han adivinado ya, que éste es uno de mis ideales de escritura: quiero hacer música popular por otros medios. Si es cierto que todas las artes aspiran a la condición de música, mi arte o mi parte en el arte, ha aspirado siempre a la condición de música popular: con cierto concierto. Pero como esta clase de música clásica quiere llamarse seria (imaginen, por favor, al gran Satie serio y no satírico: el fue el autor que llamó a una de sus composiciones “Una pieza en forma de pera”), he abandonado tientos y tanto intento porque quiero serlo todo menos serio. Ser serio es ser grave y como ustedes saben, grave, en inglés, es la tumba. Ya Shakespeare lo dijo en Romeo y Julieta, entre versos y veras, cuando las palabras como con las espadas (swords, words, swear words), defendiéndose de una con otras, siempre jugando herido de muerte, tiene todavía una última paronomasia mercurial:
Ask for me tomorrow
And you shall find me
A grave man!
La parodia è finita –