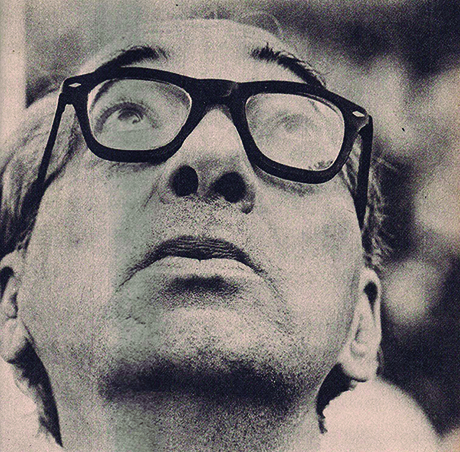Me consta que a Tito le gustaba regalar libros —y no sólo libros. Tenía una pila a la entrada de su casa y al salir convidaba: “Llévate lo que quieras.” Su biblioteca no era muy grande; decían que le gustaba pedir prestados libros y devolverlos. Parecía estar obedeciendo el cumplimiento de un canon o siguiendo la idea de una biblioteca perfecta. La preocupación por los “libros prestados” no le era para nada ajena, como consta en el ensayo que escribió y que se recoge en su “último libro”: Literatura y vida.1 Un día andaba yo cargando un libro de Paul Valéry sobre Robinson Crusoe —esa suerte de M. Teste avant la lettre. Tito me preguntó muchas cosas sobre el libro: ¿cómo lo había conseguido?, ¿ya había terminado de leerlo? Y es que a Tito le gustaba hacer preguntas. Quizá por eso tenía tanto éxito como partero de ideas y fantasías en aquel décimo piso de la Torre de Rectoría donde, en público y en voz alta, pasamos en limpio nuestros cuentos Elena Urrutia, Paulino Sabogal, Prudencio Rodríguez, Bernardo Ruiz, Francisco Valdés, Bárbara Jacobs, Juan Villoro, Carlos Chimal y por supuesto yo mismo, entre muchos otros, si se puede decir que el que escribe estas líneas en 2004 es el mismo que escuchaba a Monterroso sugerirnos la lectura de “Bartleby” o de “Wakefield”, los cuentos magistrales de Herman Melville y de Nathaniel Hawthorne. A Tito le gustaba preguntar en voz baja y le gustaba correr la voz tomando el camino de regreso; como a todo buen traductor, le encantaba darle vuelta a las cosas y sopesar una a una las palabras. No era raro, por ejemplo, que le pidiera a alguno de sus jóvenes pupilos que volviera a leer su cuento, o que pidiera que se trajera de nuevo el texto para ver cómo había evolucionado.
A Monterroso le inspiraba lo que decían los otros. Y parecía conocer y más aún practicar aquella máxima de La Rochefoucauld —citada alguna vez por su amiga y esposa Bárbara Jacobs— donde se advierte: “Lo que hace que tan pocas personas sean agradables en la conversación es que cada una piensa más en lo que quiere decir que en lo que dicen los otros.” Tito seguía lo que los otros estaban haciendo y escribiendo. Era un buen lector; un buen maestro, alguien que sabía ser un espejo crítico y ayudaba a que los otros lo fueran. Y todo eso con tacto y —rara virtud— clemencia. Por eso también, Tito sabía conseguir y prestar libros a sus amigos y discípulos con una puntería que sólo podría llamarse hipocrática. Van algunos ejemplos de este Tito como santo auxiliador: A principios de los años sesenta, cuando Augusto Monterroso Bonilla llevaba ya varios años de vivir en México, a un paisano y amigo suyo —y compañero de viaje generacional, desde el grupo Acento: el poeta y palindromista Otto Raúl González— la Editorial Novaro le encargó la traducción de una novela clásica de la literatura inglesa: Rob Roy (1818) de Walter Scott. Un día Tito regresó de la Lagunilla y le avisó que tenía una traducción española del siglo xix de esa novela, y entonces Otto Raúl González pudo entregar a la editorial una versión perfeccionada y corregida de ese libro escrito por quien Balzac consideró “el Homero de la novela”. En otra ocasión, un poco acosado por mí a propósito de los orígenes de su idea de la literatura de la brevedad —y luego de soltar que la tan atraída brevedad era una forma de cortesía, vale decir de ética— o de la literatura como brevedad, me preguntó si conocía los libros de —así lo califico yo— un discípulo de Azorín, el chileno José Santos González Vera (1897-1970), autor de Alhué, Algunos, Vidas mínimas. Guardé silencio y, cuando me volvió a preguntar, le tuve que decir casi ruborizado, que sí, que sí los tenía, que los había leído y releído y sabía de su existencia gracias al entusiasmo de Ida Vitale. Años después leería yo en La letra E que González Vera conoció y trató a Monterroso durante su breve exilio chileno, y que tuvo que ver, al menos, con una de sus vocaciones: la traducción.
En aquella época (1971 o 1972), Tito andaba en plena cacería de moscas por las bibliotecas del mundo, y compartía con sus alumnos su entusiasmo entre venatorio y bibliográfico. Zumbaba en las bibliotecas universitarias un enjambre invisible de cazadores buscando citas sobre moscas en la poesía, las letras y la filosofía de todo el mundo para alimentar su libro Movimiento perpetuo. Tito se las sabía todas: es obvio que resultaba muy difícil sorprenderlo. No sé si por esa razón o porque ya lo había escrito antes, decidí enseñarle un cuento según yo compuesto al estilo del nouveau roman en el cual el personaje lo deja todo —trabajo, esposa e hijos— para irse a vivir con las moscas. Al leerlo, Tito me felicitó y con una tímida sonrisa indulgente —como de pena ajena— me dijo: “Es muy original.”
Tito no tenía que insistir mucho para que le prestara el libro de Paul Valéry sobre Robinson Crusoe: Histoires brisées, que apareció póstumamente en París, en Gallimard, en 1950, cinco años después de la muerte del poeta, dos años antes de que yo naciera, siete años después de que Augusto Monterroso llegara a México por primera vez y cuatro antes de que decidiera vivir aquí y ser, como diría Alfonso Reyes, “un voluntario de México”. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de por qué a Tito le podría hacer tilín el libro de un poeta y pensador como Paul Valéry, ese libro en particular, que en todo caso le hubiese podido atraer aparentemente más a otro de mis maestros de entonces y ahora: Salvador Elizondo (quien terminaría traduciendo este volumen de PV, Aldus 2004). La razón es sencilla: estas historias quebradas eran eso, en verdad, rotos cuentos zigzagueantes, narraciones interrumpidas, apólogos intermitentes, fragmentos suspensivos de fábulas truncas, por supuesto sobre “Robinson”, o el “Diario de Emma, la sobrina de M. Teste”, o sobre “La isla de Xiphos”, donde había una estatua “cuya función era fijar la lengua del país y dar, como un reloj, la hora verdadera, la pronunciación más deseable, y la construcción más elegante en ese idioma”. Esa estatua tenía la función de decir la verdad a quien quisiera oírla.
La estatua veraz de la isla de Xiphos puede ser contemplada como una encarnación de la sencillez y la naturalidad —esas virtudes eminentemente artísticas: retóricas que Augusto Monterroso supo personificar tanto y tan bien, introduciendo en la comedia del arte literaria mexicana una nota inaudita, casi insidiosa: la de una prosa espontánea escrita por un artista poéticamente calculador. Observando las proporciones entre prosa y verso, cabría decir del dominio que Monterroso tiene de la prosa lo que ha dicho Pedro Henríquez Ureña de Rubén Darío: que su dominio de la métrica y de la forma iba orillando su arte a dejar de “ser literario para ser pura, prístina, vívidamente humano” (PHU, Obra crítica, p. 96).
Monterroso se quedó con mi libro de Paul Valéry más de diez años. No sé si desprender de este hecho, debido quizá a la distracción, un ascendiente del Paul Valéry fabulista sobre la prosa narrativa de Monterroso. Por ejemplo, ¿no podría encontrarse un cierto eco entre algunos tramos de Lo demás es silencio, donde la esposa de Eduardo Torres habla de su ilustre marido: “Carmen de Torres: hablar de un esposo siempre es difícil”2 y el travieso “Diario de Emma, sobrina de Monsieur Teste” en Histoires brisées? Desde luego la idea literaria de construir un libro en torno a los hechos y dichos de un Maestro no es nueva. Sin hablar de Platón, ni de los evangelistas, en tiempos modernos ese concepto ha sido desarrollado por no pocos autores, empezando por Nietzsche en Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie, pasando por Antonio Machado con Juan de Mairena, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares con las crónicas de Bustos Domecq y de César Paladión, por Julio Cortázar en Rayuela con las enseñanzas de Morell, por Alejandro Rossi con Gorrondona y Leñada, por Eugenio Montejo con Blas Coll, y sigue el tren. A pesar de esta exuberante genealogía, sigo pensando que Augusto Monterroso llevó ciertas aguas termales de Paul Valéry a su molino irónico.
Pasados esos años, un día Monterroso me invitó a tomar un piscolabis, té o café, con Bárbara Jacobs, y entre taza y vaso apareció con Histoires brisées de Paul Valéry en la mano y con toda naturalidad me devolvió intacto pero leído el tomo. A mí sólo se me ocurrió decirle, después de darle unas gracias que más bien parecían excusas: “¿No quieres que te preste otro?” Las palabras que había pronunciado se me quedaron resonando, pues ¿qué le podía yo prestar al impecable Tito? Recordé que en algún momento lo había oído decir que había perdido, que hacía mucho que no veía la traducción del Orlando furioso de Ludovico Ariosto realizada en prosa por Francisco J. de Orellana (también conocido por el seudónimo de Ana Olla) e ilustrada por Gustave Doré. Por fortuna para mí, habían llegado a mis manos los dos tomos rojos publicados por UTEHA, en México, casualmente impresos también en 1950.
Cuando en 1987 Tito publicó La letra E, me encontré con el apunte “Ludovico Furioso” donde Tito habla de “la traducción del Conde de Cheste que de niño veía en mi casa”. Y me dejó pensando cómo sería esa modesta casa centroamericana donde tan naturalmente estaba sembrada la traducción de Orlando furioso y los “versos de Ariosto traducidos por el Capitán General don Juan de la Pezuela, Conde de Cheste, de la Real Academia Española”. Luego leí la respuesta en Monterroso por sí mismo: “Mi padre era de una familia acomodada, pero tuve una infancia pobre porque él gastó todo el dinero de mi madre en locas empresas editoriales. Le gustaba comprar imprentas y hacer revistas tan buenas que no encontraban un público. Una de ellas se llamó Los Sucesos: el título alude a sucesos literarios y artísticos. Recuerdo que tenía un buen cuerpo de colaboradores: Porfirio Barba Jacob, entre otros.”3 Ahí refiere Tito, además, que fue a visitar, en una biblioteca de la Universidad de México —guiado por Guadalupe Pineda—, la edición príncipe italiana que está ahí cautiva bajo siete llaves en espera de que llegue un joven poeta que la libere. En ese contexto era natural y casi obligado que Monterroso quisiera mirar la edición relativamente más moderna —pero menos sabrosa que la del Conde de Cheste— de don Francisco de Orellana.
Le presté sin pensar los dos tomitos impresos en México en una tipografía tamaño pata de mosca (8 pts). Años después adquirí los dos tomos de la misma traducción, también ilustrada por Gustave Doré, pero en formato mayor, en un cuarto y con letra más grande, también impresa en México pero en 1949. En retrospectiva, me di cuenta de que, involuntariamente, le había yo prestado a Tito la edición pony o “edición juvenil” de ese clásico italiano. Mucho me temo que el traductor don Francisco de Orellana —homónimo del capitán y navegante que acompañaba a Pizarro en la expedición de la canela— no lograse infundir a su versión un aliento castizo comparable a la traducción del capitán Juan de Pezuela y Ceballos, Conde de Cheste, quien tradujera con mano militar no sólo el Orlando, sino la Jerusalén libertada de Tasso, la Divina Comedia de Dante, Los Lusiadas de Camoes, y fuera, además de prolífico y sabroso escritor, académico y luego presidente de la Real Academia Española de la Lengua, a quien las brigadas ligeras del periodismo acusaron de uso intenso de arcaísmos y locución caliginosa.
Unos años antes (1970), Italo Calvino había puesto de nuevo en circulación el Orlando furioso y a Ariosto, lecturas formativas de Don Quijote, Cervantes y demás. Y en la página citada Tito celebra —y agradece a Mario Muchnik y a Aurora Bernárdez, los traductores— que, en la edición española del libro de Calvino, reaparezcan los llamados “versos del capitán”, celebrando sus batallas, el combate de Orlando contra el monstruo marino, las acechanzas del gigante, las virtudes estéticas del hipogrifo, el espectáculo del suplicio de Angélica atada a la ríspida roca, el de los ariscos arrecifes, “los sarracenos [que] asaltan el muro como las moscas del verano asaltan las mesas bien puestas”, y el de los ejércitos de encantadores y encantadoras que habían llegado hasta las sienes febriles de Don Quijote. Esta vez el préstamo a Monterroso sólo duró un par de años. Cuando me devolvió los dos tomitos rojos se lo reconocí nuevamente dándole unas gracias que parecían disculpas.
Al entregármelos (en la crepería del Café Cluny, alojada en la esquina de Avenida de la Paz y de Avenida Revolución: todo un destino nacional, ¿no?), Tito se fijó en la corbata que yo traía puesta. Era una banda de lana tejida y tramada en color negro. La había yo heredado de mi padre —todavía en vida—, pues a él le gustaban los colores vistosos y a mí siempre me ha dado por lo más oscuro. “Veo que usamos corbatas iguales”, asentó mostrándome la suya. “¿No quieres que te regale una? Yo ya estoy cansado de ellas, quiero cambiarlas” dijo satisfecho mirando a Bárbara. “Claro que sí, Tito, para mí será maravilloso”, se oyó que decía mi voz un poco tartamuda. Desde entonces, del mismo modo que otros llevan en el ojal el botón de tela de esta distinción o de aquella orden, academia o colegio, yo discretamente llevo la corbata de Tito, como un talismán invisible que me recuerda la orden descalza del buen decir a que él perteneció desde siempre.
En otra ocasión me comentó que había salido huyendo de Guatemala, siendo muy joven, con un único libro bajo el brazo: los Ensayos de Michel de Montaigne, en la benemérita edición de Garnier Hermanos en dos tomos, en la traducción de don Constantino Román y Salamero. El hecho me conmovió tanto más cuanto que desapareció unos instantes por un corredor y volvió con el tomo ii encuadernado sólo para certificar la veracidad de su afirmación, como si en ese volumen se enrollara el hilo de Ariadna de la civilización representada por ese francés que fue uno de los hombres más libres y alegres que haya dado la humanidad. “Sé que está en la mente de todos y que lo que voy a decir es bastante obvio y por eso he querido demorarlo un tanto; pero en fin, tengo que decirlo: el destino de quienquiera que nazca en Honduras, Guatemala, Uruguay o Paraguay y por cualquier circunstancia, familiar o ambiental, se le ocurra dedicar una parte de su tiempo a leer y de ahí a pensar y de ahí a escribir, está en cualquiera de las tres famosas posibilidades: destierro, encierro o entierro. Así que más tarde o más temprano, si logra evitar el último, llegará el día en que se encuentre con una maleta en la mano y en la maleta un suéter, una camisa de repuesto y un tomo de Montaigne, al otro lado de cualquier frontera y en una ciudad desconocida, oyendo otras voces y viendo otras caras, como quien despierta de un mal sueño para encontrarse con una pesadilla.”4
Además de regalar libros, a Augusto Monterroso le gustaba pedirlos prestados y devolverlos a su dueño, aunque fuera años después. Gracias a su inspiración, tengo en mi escritorio lo que llamo un Cahier des Doléances [¿Cuaderno de condolencias?] donde figuran los libros que he prestado, y que —no siempre pero a veces sí, muchos— me han devuelto. Me hubiese gustado darle a Tito, para que se lo llevara a su viaje por las otras orillas, algún libro. Hubiese podido ser esa página muy poco conocida de Montaigne, manuscrita al final de su propio ejemplar en latín de las Guerras civiles de Julio César,5 donde el autor de los Ensayos dice que esta personalidad es uno de los milagros más grandes que la naturaleza ha producido. Julio César, ese otro “capitán escritor”, tenía un sentimiento natural del ritmo y de la medida, se dice que supo amar a Cleopatra con la misma exactitud geométrica que imprimió a todas sus obras, y se expresaba —podría haber rematado Monterroso— en un lenguaje cuya elegancia consiste en carecer de elegancia. En efecto, hay en común, entre César y Tito, la desnudez, la repugnancia por la ornamentación y una retórica de la sobriedad y la parsimonia que campea como la luz matinal por la planicie. Estoy seguro de que a Tito le hubiese gustado detenerse en esa primera reproducción facsímil del ejemplar en latín de los Comentarios de Julio César anotado por la mano de Montaigne, y que la concisión nerviosa y la límpida nitidez de ambos le hubiesen arrancado una chispa a sus ojos. Esto me hace preguntarme si no habrá por ahí algún libro anotado a lápiz —tendría que ser así— por la mano de Monterroso. Otros libros prestables hubiesen podido ser: The History of Liberty in Antiquity de Lord Acton, un autor del que nunca hablamos pero que hubiese podido despertar la curiosidad de un escritor alerta como Augusto Monterroso, según muestran las reflexiones de ambos sobre el porvenir de las colonias españolas. O bien quizá la novela de Merwin Peake: Titus alone, cuyo título siempre se me aparecía en el reojo del recuerdo cuando veía a Monterroso, pues lo revestía con un manto invisible de simpatías, cariños y solidaridades que lo hacían todo, menos un hombre solo. Pero no le presté ningún libro antes de que se fuera. Sólo hablamos, unas semanas antes de su deceso, de Alfonso Reyes y de su relación con México. Fue él quien me llamó, y me di cuenta semanas después de que era una despedida. Ya no le pude decir que las Histoires brisées de Paul Valéry se parecen algo al tipo de cuento filosófico que le gustaba escribir al maestro —Alfonso Reyes— de su amigo de juventud, el nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez.
Cuando las Parcas se llevaron a Monterroso hacia la otra orilla, yo me fui a despedir de él y de su dinosaurio de la guarda. Alguna mano piadosa —no lo puedo olvidar— puso sobre el féretro una dragonesca mascota de peluche verde. Llegué con el moño negro de su propia prenda tejida puesta alrededor del cuello y, como en un cuento triste, le di un abrazo a Bárbara Jacobs. ~
(ciudad de México, 1952) es poeta, traductor y ensayista, creador emérito, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.