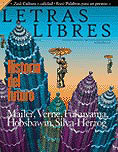¿Hay que elegir? ¿El arte plantea esta exigencia entre sus atributos? ¿Debemos decidir si es más importante Dante que Shakespeare? O entre los géneros, ¿si el teatro puede decir más o es una forma más apropiada que la novela? ¿Qué es la obra de Homero, poesía o narración? La experiencia nos dice que sin ser católicos podemos gozar intensamente con Dante y sin ser agnósticos perdernos en la densa selva de Shakespeare.
Racine o Lope de Vega son capaces de conmovernos tanto como Dostoievski. En Homero la poesía y la narración resultan lo mismo. Y así sucesivamente. Podemos concluir afirmando que la gran ventaja de la literatura es que no nos plantea la necesidad de elección. Anula hasta el punto de vista histórico. Troya pudo haber o no haber existido, está viva en las palabras de Homero, lo que es más, las palabras le dan vida hasta al mismo Homero. Pero un problema distinto se plantea cuando leemos biografías de novelistas, para hablar de un caso concreto. Es evidente que sin las novelas no existiría la posibilidad de las biografías. Este es el tema de mis difíciles pensamientos durante los últimos meses, en los que, unidas a mis ocasionales lecturas de antaño, he leído biografías de novelistas.
Ahora, sobre mi enorme mesa de trabajo, con múltiples puntos de apoyo creados por los más diferentes objetos siempre amados, en tanto objetos y colocados sobre ella, me rodean biografías de las cuales las portadas son fotografías de los escritores cuya vida se narra. Las obras de estos escritores ya eran una parte importante de mi experiencia, es natural que sintiese la curiosidad necesaria para leer sus biografías, aunque, como sus obras, los resultados me han saciado o hecho sentir insatisfecho en diferente medida. Verdad es que en el terreno de la ficción prefiero a los narradores por la naturaleza de sus argumentos y el carácter de su prosa, y en el de la biografía me son siempre más interesantes las costumbres que los separan de lo establecido. Satisfago la curiosidad del lector —si es que tiene alguna— diciendo sus nombres y describiendo sus fotografías tal como aparecen en las portadas de los libros. Marcel Proust, Thomas Mann, James Joyce, William Faulkner, Vladimir Nabokov, Samuel Beckett, Albert Camus, Truman Capote. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Abarcar el absoluto es imposible, como bien lo demuestran Robert Musil con el carácter inconcluso de El hombre sin cualidades y la ausencia de la biografía de este escritor.
En la portada de los dos nutridos volúmenes de la biografía de Proust por George D. Painter, aparece la misma fotografía, con el punto muy abierto, de una parte de la cara del autor de En busca del tiempo perdido. Aborrezco esta fotografía por la manera en que está tratada. La férrea voluntad de Proust, la que lo llevó según George Bataille a escribir el único relato de nuestro tiempo digno de Las mil y una noches y la que con tanta claridad se muestra en las dos fotografías de Man Ray de Proust muerto, cuando ya se ha salido del tiempo y no es más que una digna y sobrecogedora apariencia, no surge en ningún momento en esa imagen. Puede aducirse que el rostro de Proust no era especialmente varonil, pero reproducido así se acentúa su carácter afeminado. Se nos muestra especialmente débil, con ojos no melancólicos ni tristes, sino incapaces de mirar profundamente, con cejas como si estuvieran burdamente depiladas, un pequeño bigote casi cursi sobre una boca carnosa, pequeña y que da la impresión de estar pintada. En una palabra, es desagradable. No es el rostro de un gran escritor, homosexual además, sino el de un ser débil, elaboradamente frágil e incapaz de una entrega como la que sabemos por su obra que Proust tenía. La de Thomas Mann en la portada de su biografía por Ronald Hayman es también repulsiva pero por motivos opuestos. En ella todo es adusto en un sentido peyorativo. Si el dueño de esa cara es capaz de algo, no sabemos de qué pueda ser, pero no es nada positivo sino más bien cruel. Mann, tan bello en sus fotografías de joven, tan distinguido en su edad madura, tan buscadamente respetable y consciente del valor de su tarea después, se nos entrega aquí como un ser más que nada despiadado. Los ojos no se dignan mirarnos y definen todo lo demás. La boca firmemente cerrada, las cejas y hasta el bigote con algo voluntarioso en el mal sentido de la palabra, el pelo muy corto, los pliegues naturales en todo rostro acentuados para hacer aún más cruel el conjunto, el giro de la cabeza destinado a enfrentar a la cámara subraya una actitud retadora ante el mundo más por la combinación de datos negativos que por el señalamiento de alguna imprecisa voluntad transformada en inseguridad. Un rostro duro en cada uno de sus aspectos y que lo califica desfavorablemente. Nada hay agradable en él. ¿Cuál puede ser la obra de alguien así? Si no la conociéramos nada en esta fotografía nos induciría a hacerlo y mucho menos a leer su biografía. En cambio, la de James Joyce en el libro de Richard Ellmann resulta grata hasta en su carácter alegre y desaprensivo. No mencionemos de inmediato la famosa distinción de esa figura. Detengámonos en su carácter: es deliciosamente ingenuo y prodigiosamente sabio; tiene algo muy provinciano y algo muy universal. Así son la vida y la obra de Joyce. No se debe olvidar el nacimiento del escritor en Dublín y su inevitable fidelidad literaria a esa ciudad, tampoco su convicción de tener todos los derechos otorgados por su condición de artista. James Joyce es joven en esta fotografía y tiene el atractivo natural de su edad y la certidumbre antinatural de su importancia. Con lo que podría considerarse un gesto vanidoso o despreocupado, el sombrero está ligeramente echado hacia atrás, el rostro revela su esbeltez general, tiene unos gruesos lentes alrededor de los cuales todo parece girar: la importancia de su mirada, la firmeza de la barbilla, y un aire triste y alegre simultáneamente. Viste de acuerdo con su época, seriamente y con una alegre corbata de moño. Está tranquilo consigo mismo. Son el rostro, la figura de alguien que, como se nos dice al final de Retrato del artista adolescente, va a crear el espíritu de su raza. Joyce, que nunca se apartó de la certidumbre de poseer el espíritu de su raza mediante el hecho de vivirlo siempre aunque físicamente permaneciese lejos de él, la mayor parte de su tiempo no dejó de confiar en sus conocimientos y sus dones. Y para él este espíritu va a manifestarse por medio del lenguaje, el cual le permitirá encerrar todas sus obsesiones hasta el grado en que ese lenguaje es tan particular que al final resulta incomprensible, al menos para mí. Conocía Irlanda tanto como la amaba en sus contradicciones y defectos. La fotografía es entonces la de un joven escritor irlandés; este escritor es James Joyce y su biografía está minuciosamente descrita por Richard Ellmann, quien al mismo tiempo analiza obras particularmente reveladoras, aunque no sean las consideradas más importantes. Quince años separan el nacimiento de James Joyce del de William Faulkner. Éste afirmaba que Joyce era el mejor escritor de su tiempo. Es una significativa coincidencia, como todas las coincidencias, que tenga que escribir sobre Faulkner inmediatamente después. Su biografía se debe a Joseph Blotner, y es tan minuciosa la tarea de investigación como las otras de las que estoy hablando. En la portada el rostro de William Faulkner es para mí la representación de ese sur profundo en uno de cuyos pequeños pueblos vivió y murió el escritor, con su gran nariz aguileña, sus ojos tristes y nobles, amplio bigote oscuro, el pelo blanco, con algo distinguido y melancólico. Siempre se empeñó en considerar su verdadera profesión la de agricultor (farmer) y como tal se registró en el hotel de Estocolmo cuando fue a recibir el Premio Nobel de Literatura. Agricultor o escritor, en verdad era un "caballero del sur". La diferencia del sur desde antes de la Guerra de Secesión sigue presente en sus novelas. Pero en el presente la derrota define al novelista, quien vive ese sur como expulsado de la historia por los triunfadores. William Faulkner, el artista, está fuera y dentro. Le es indispensable buscar una objetividad en la que esté encerrada su subjetividad. No siempre lo logra, puede afirmarse sin exageración que su luz es muchas veces oscuridad. Pero su rostro está en la portada de su biografía y lo dice todo. Sus rasgos marcados, firmes, nobles con una nobleza que subraya también su melancolía. El pelo blanco, sí, los ojos tristes, sí, la nariz aguileña, sí, el bigote oscuro, sí, la boca de la cual el bigote sólo nos permite ver el labio inferior que sugiere algo fuera del tiempo: William Faulkner, en cuyo rostro se encierra la leyenda comunicada por sus ficciones, que son una realidad abierta a sus lectores en la cual está encerrado para siempre un mundo desaparecido. La biografía de Vladimir Nabokov por Brian Boyd ocupa otros dos abrumadores volúmenes, divididos en los años rusos y los años americanos. ¿Dónde quedan los años pasados después de su exilio en Alemania y Francia y después de su triunfo americano en Suiza? La respuesta es parte de la biografía misma y esperamos entregarla después. Por lo pronto, la portada del libro dedicado a los años rusos nos muestra a un Nabokov joven, muy joven, extremadamente delgado, con algo de niño consentido, con el cuello de la camisa abierto sobre un saco, con su cara larga y la sugerencia de considerarse aristocrático y muy dotado. El dedicado a los años americanos incluye el retrato de un Nabokov ya con el orgullo convertido casi en vanidad, un desagradable gesto afirmativo de triunfador rubicundo por no decir gordo, con la frente muy amplia hasta ser casi calvo, la boca firmemente cerrada, seguro de sus dones, con una rebuscada seriedad, camisa blanca, corbata, un grueso suéter y saco, el maestro supremo para él mismo en ruso y en inglés, el gran escritor y gran cazador de mariposas. La fotografía de Samuel Beckett que forma la portada de su biografía da más bien la buscada impresión de ser la fotografía del expresivo rostro de una estatua de la cual ninguna señal del cuerpo aparece; la cara alargada, muy delgada, con los pómulos salientes, la boca perfecta y la nariz prominente, la mirada penetrante, el pelo abundante, despeinado, cortado regularmente y muy vivo como todo lo demás en la fotografía: una figura admirable en su elegancia y su aspecto profundo e incisivo; su biógrafo James Knowlson, un íntimo amigo suyo, nos informa que fue Beckett quien le pidió que la biografía fuese póstuma para que se sintiese con más libertad al hablar de él. Esa libertad es usada sólo para marcar aspectos positivos; hasta lo que en términos conservadores podría ser un defecto se vuelve elogiable. Podríamos decir que más que una biografía se trata de una hagiografía, como nos lo dice el título Condenado a la fama. Albert Camus, cuya biografía es de Olivier Todd, aparece magníficamente retratado por Henri Cartier-Bresson (junto con Manuel Álvarez Bravo, el mejor fotógrafo del mundo), en una actitud que muestra un carácter dispuesto a valerse de sus atractivos y que acentúa la semejanza con Humphrey Bogart hasta en el cigarrillo en los labios. Más que guapo seductor, sonriendo apenas, delgado, con las arrugas apropiadas, el cuello del abrigo trepado, símbolo de una época, igual en eso también a Humphrey Bogart. Es ya muy diferente la fotografía de Truman Capote de esta portada a la famosa por intencionalmente ambigua de 1948 que ilustraba Other Voices, Other Rooms, cuyo éxito se debió, como él lo decía irónicamente, tanto a la ambigüedad de la novela como a la de la fotografía en la que aparecía con el pelo rubio cortado en forma de fleco para caerle sobre la frente y en la que estaba recostado y resultaba parecer más bien un delicado elfo, mientras que ahora en la biografía de Gerald Clarke se le ve de adulto, casi calvo, con sólo los restos de haber sido muy guapo y haber sido devorado después por una vida intensa, con los ojos hundidos mirando fijamente a la cámara, con una sonrisa que le alarga la boca y no se deja ver como tal a pesar de no dejar dudas sobre ella, los brazos en alto, con las manos ocultas por la cabeza, una playera blanca con el cuello abierto, tirantes negros, saco a rayas y en general una especie de gozo por el deterioro físico causado en el ambiguo elfo por el paso de los años y las malas costumbres, lo que no le quita un merecido y burlón, para sí mismo, gesto de orgullo, como diciendo "ahí les va esto, soy un gran escritor y una persona cuya conducta es poco recomendable".
Pasemos a las biografías. Todas son abrumadoras en su minuciosa tarea de investigación. Uno no puede dejar de preguntarse si los biógrafos no desean penetrar tanto en la vida de los protagonistas de sus libros porque necesitan hacer público el hecho de que se basan en "vidas reales", cuando todo novelista también se basa con mucha frecuencia en "vidas reales"; y al mismo tiempo el hecho de estar agradecidos por algunos de los aspectos de esas vidas puestos ante nosotros, a pesar de las muchas declaraciones conocidas de los biografiados en el sentido de que no desean que nadie se entrometa en sus vidas privadas. Por ejemplo, cuando alguien expresaba su deseo de conocerlo personalmente, William Faulkner siempre comentaba: "¿Para qué?, ¿esperan que tenga dos cabezas?" Y el biógrafo de Albert Camus nos cuenta que él bailaba con una joven americana a la manera de los obreros franceses: muy separado de su pareja.
La biografía de Proust es un triste e inútil intento de reescribir, mediante una meticulosa investigación de los datos reales, En busca del tiempo perdido, cuando su autor George D. Painter no sólo carece de la valiosa facultad literaria de Proust sino que además tiene una nostalgia de carácter muy distinta a la de Proust sobre la vida en general y el ambiente y los años durante los cuales vivió éste. Para Proust todo es el material para hacer una gran literatura y ser él una figura excéntrica de costumbres muy particulares, dedicado todas las noches a escribir, sin salir de la cama, a partir del momento en el que ha muerto su madre y ha hallado el secreto sobre el que descansará su novela. Para Painter esta literatura es el retrato de una época:
En realidad, los miembros de la nobleza francesa, a la que él (Proust) había amado toda su vida y cuyo gran obituario había escrito, no eran insectos. En la gloria final de su ocaso, que coincidió con los cincuenta años de su propia existencia, habían hecho posible en miniatura la última cultura social que ha visto nuestro mundo, una hermosa, fugitiva e irremplazable cosa que la historia produjo y la historia destruyó. En sus salones floreció una alegre elegancia, un fantástico individualismo, una caballerosa libertad, un vivo interjuego de mentes, morales y emociones. Ellos dieron su última sangre joven en la guerra; luego, perecieron, porque habían servido al arte en vez de al poder. Es nuestro deber, como bárbaros del siglo XX, saludar a la civilización del siglo XIX que hemos sobrepasado. Así lo hizo Proust; y a la luz retrospectiva del Tiempo recobrado, donde se le devuelve la belleza al pasado y la desilusión misma se muestra como ilusión, la poesía del Faubourg Saint-Germain permanece en el Tiempo Perdido tan brillante como la luz del sol de Combray, Balbec y Venecia.
Este es el criterio con el que está escrita la minuciosa biografía; pero para Proust, tal como nos enseña su gran novela, los miembros de esa sociedad brillante y gallarda, según Painter sí eran insectos y lo que importaba era la literatura realizada al tomar como modelos a esos insectos. Con la excepción de Swann y su abuela (cuyo modelo fue su madre), para el narrador de la novela de lo que se trata es de mostrar la naturaleza fugaz y trágica de la vida, sobre la que pende inexorable el fantasma del tiempo que todo lo devora conduciéndola a su desaparición en la muerte, y ante esas dos terribles realidades no existe más defensa que el arte, que la literatura en su caso concreto, a lo que sólo empieza a servir de una manera absoluta cuando decide recluirse en su cama, escribir durante la noche, dormir durante el día, y ser de hecho un muerto, pero un muerto que piensa, recuerda y puede escribir así su gran novela. Jugando el papel de Painter y revelando la naturaleza de sus personajes, puede decirse que nada es real en tanto está devorado por el tiempo dentro del que todo termina en la destrucción, y ese tiempo no se recupera, como bien dice Beckett, a pesar de que el último título de las muchas novelas que forman la novela sea: El tiempo recuperado. Real es sólo la literatura en la que aparecen. Ahí viven para siempre fuera del tiempo. Pero lo importante incluido en la acción de En busca del tiempo perdido es cómo puede hacerse real a su vez la literatura para el narrador. Fragmentos de esta posibilidad están esparcidos a través del libro. El primero de ellos es el famoso episodio de la magdalena remojada en el té, cuya impresión sensorial empieza a revelarle al narrador el valor de la memoria involuntaria. Sin embargo, este valor sólo se le hará plenamente consciente al final del libro, cuando uno tras otro le ocurren sucesos aparentemente banales, el ruido de una cucharita contra un plato, la textura de una servilleta al limpiarse la boca con ella, de la misma manera que antes estuvo muy cerca de descubrir este proceso al repetirse la acción de amarrarse las botas, tal como en Balbec lo hacía su abuela por él, y que le entrega como si estuviera ocurriendo en el presente su primera visita a Balbec con ella. Pero entonces otro suceso lo aparta de esta fugaz sensación: la relación con Albertine. Albertine lo abandonará finalmente y morirá poco después. El narrador sólo sabe, puesto que no está con ella, este hecho de una manera indirecta. Ahora está solo y vacío, Albertine, La prisionera, se ha convertido en Albertine ha desaparecido, y en estas condiciones el narrador se dirigirá a una recepción que tiene lugar durante el día a la casa del príncipe de Guermantes. Ahí, en el patio todavía, tiene ocasión de ver y saludar con una profunda reverencia a un envejecido barón de Charlus, quien en su época de esplendor ni siquiera le hubiese dirigido la palabra a esa persona. Pero es que el tiempo "real" todo lo cambia y lo devora. Incluso la casa del príncipe de Guermantes ya no tiene la forma que tuviese antaño. La mujer del príncipe de Guermantes es ahora Madame Verdurin, una burguesa rica quien anteriormente por pura envidia sólo hablaba mal y con un pretendido desprecio de la aristocracia y en cuya antigua casa el narrador conoció al pintor Elstir, un gran pintor al que entonces todos consideraban un tonto. El vicio es productivo para el arte. Gracias al antiguamente barón de Charlus, del que hemos visto junto con el narrador que lo espía una terrible escena de seducción homosexual, que al mismo tiempo es muy bella, con un chalequero que primero es su amante y luego le consigue en diferentes burdeles homosexuales a pupilos disfrazados de gente que pertenece a diferentes oficios, para que lo flagelen, el músico Vinteuil ya es famoso. Pero en esta fama también interviene la pasión que el violinista Morel ha despertado en el amigo del narrador, Saint-Loup, quien es marido de Gilberte, el amor de la infancia del narrador. Él ha tenido ocasión también de espiar de niño una escena lesbiana en el que la hija de Vinteuil se acuesta con una amiga delante del retrato de su padre, profanando su memoria para excitarse más. ¿Es esta la nobleza francesa a la que el autor tanto había amado? Si la había amado es porque él también es un perverso. Nosotros sabemos que el modelo de Albertine es el del chofer de Proust, cuyas costumbres no eran muy edificantes. Y toda la novela está construida sobre las sombras de las llamadas perversiones. Lo importante en ella no es el carácter noble de los personajes, sino el hecho de que la posibilidad de narrar (o sea, de colocarse fuera del tiempo) mediante la memoria involuntaria no se encuentre nunca a través del tipo de minuciosa investigación practicado por Painter. Por eso personajes como Swann, cuya auténtica nobleza es una nobleza del alma, igual a la de la abuela del narrador, aparecen tan rebajados por la nobleza cuyo carácter es puramente social, la nobleza a la que Painter admira. Cuando Swann le dice a la duquesa de Guermantes que está muy cerca de la muerte ésta se niega a prestarle oídos, pretendiendo que tal cosa es imposible porque en caso de que Swann estuviese diciendo la verdad, tendría que renunciar a la fiesta a la que se dispone a asistir. Es para mostrar la banalidad o la mezquindad o hasta el carácter negativo de los personajes incluyendo a Albertine, a la que el narrador sólo puede amar cuando está dormida, mirándola casi como un vegetal o un objeto bello, por lo que está escrita En busca del tiempo perdido, y por eso una vez que el narrador ha descubierto el auténtico valor de la memoria involuntaria, su profundo miedo es no disponer del tiempo necesario para escribir su novela. El éxtasis del tiempo en En busca del tiempo perdido es de esta manera doble, porque al estar leyendo la novela nosotros comprobamos que su tiempo como escritor sí le alcanzó al narrador. La verdad de la literatura es más auténtica porque ella es capaz hasta de mostrar cómo en las limitaciones personales se encuentra un tipo de realización más alta, puramente espiritual y que descansa en el poder de la palabra y la forma, cuya existencia como una fuerza en verdad viva se halla en el arte. A Painter en cambio le es indispensable un Marcel Proust muerto para escribir su biografía. –