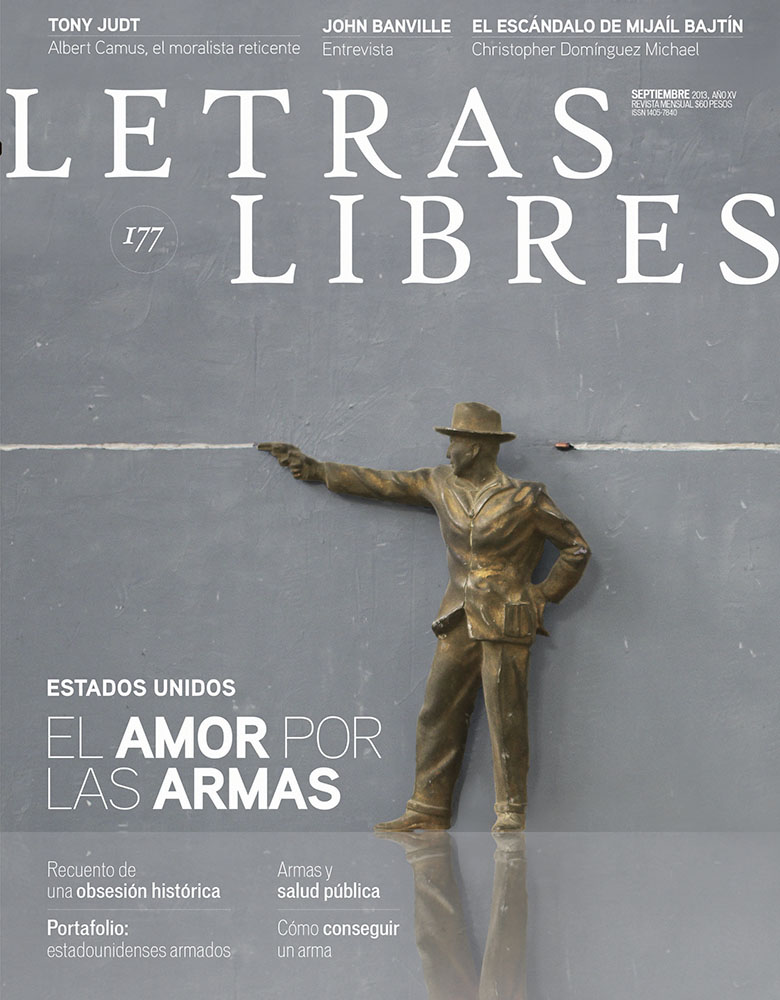El hombre feliz
Quieres encontrar al hombre más feliz del mundo y estás en México, en el Zócalo, la plaza central, viendo cómo la catedral se entierra poco a poco, milímetro a milímetro, año tras año se entierra como un ser vivo que se hunde mientras camina. Cada año poco a poco nosotros nos enterramos unos milímetros, solo que no lo notamos porque es en el tiempo, no en el espacio. En la catedral es más fácil verlo porque hay un centro que cae, en esta, la más bella catedral en la que el Señor de los venenos nos protege de las envidias mientras le roban la máquina fotográfica a ese turista alemán que grita en un lugar en el que no se puede gritar; si gritas te cortan la cabeza, al Señor del veneno no le gusta el ruido; y así son las cosas: aquí estoy yo, Lisboa es linda, pero aquí, en México, Jesucristo es negro. Dicen que se volvió así, negro, porque se tomó el veneno que estaba destinado a la garganta del sacerdote, así se sacrificó Cristo en el centro del México, y por eso se volvió negro, envenenado; salgo a la calle y, al igual que el cristo de la catedral, todos los negros que veo eran blancos pero se sacrificaron, todos ellos (¿por quién?), y ahora son negros y aunque quieran volver atrás no pueden porque están envenenados. ¿Lo entiendes? Qué absurdo, no lo entiendo, me respondo a mí mismo. Qué veneno es ese, pregunto, y mi guía finge que no oye y apunta hacia un lugar de la ciudad donde está escondido el hombre más feliz del mundo. Dónde es, pregunto. Allí, al fondo, un paso antes de que comience el infierno. Está allí. ¿Sí? Sí, por eso se ríe tanto. Es el hombre más feliz del mundo, dice la guía y suelta una carcajada. ¿Y por qué se esconde?, pregunto, ¿por qué no está en el centro? Y ella me responde que soy estúpido; y al salir de la catedral me registran, no entiendo por qué al salir.
Un hombre en la plaza principal habla de las bicicletas que el estúpido gobierno les regala, dice que los chinos comenzaron en el ciclismo décadas antes que los mexicanos y por eso los mexicanos están muy retrasados; y esto no es una carrera, porque al final morimos todos, unos con la bala precisa en la cabeza; otros, como la catedral, poco a poco, cada día unos milímetros de caída, solo que no lo notas. ¿Hacia qué lado cae la catedral?, hacia la derecha, me responden; y el mexicano pobre también habla de los Deputaderos que no hacen nada por el pueblo y a mí me gusta la palabra deputaderos y me gusta mi guía. Así son las cosas, por ejemplo, hay un estudio que dice una brutalidad: los enfermos de Parkinson son capaces de montar en bicicleta, y explica por qué. Es una investigación importante, pero en México, dice mi guía, mandamos a la mierda las investigaciones importantes. Por ejemplo, el artículo dice que un ratón delante de una rueda que ve a lo lejos se queda parado sin saber qué hacer, pero, si lo colocamos encima de una bicicleta adaptada, sus queridas patitas comienzan a pedalear sin parar, y lo mismo sucede, dice alguien, con los enfermos de Parkinson que tiemblan mucho; no es por lo tanto una cuestión de memoria, no es una cuestión de olvidar cómo se monta en bicicleta, es más una cuestión de equilibrio y de automatismo. El enfermo de Parkinson, dice el artículo, consigue hacer movimientos automáticos: no se sube a la bicicleta, no consigue coordinarse, pero encima de la bicicleta es capaz de pedalear hasta el infinito y eso me deja muy tranquilo, a mí y a la señora muerte, porque un momento antes de que el infinito le haga daño a los buenos surge el peñasco y los enfermos mueren por la caída, pedaleando, lo que es bien bonito, entrar así en el infierno, ¡pedaleando!, como un niño. Viva la ciencia, digo. ¡Viva México!, grita el presidente en el balcón del palacio en el gran día del país, y yo pienso lo siguiente: qué diferente sería este país, qué distinto, si en lugar de viva México el señor presidente gritara, encima del balcón, el día de la revolución, viva la ciencia, sí, viva la ciencia que ayuda a los enfermos de Parkinson a subirse encima de una bicicleta y después los deja ir adonde quieran. Viva México y la revolución, dice el presidente, y yo cuento siete bicicletas aparcadas y preparadas, y pienso que las siete bicicletas podrían hacer felices a siete enfermos de Parkinson en el caso de que existieran siete precipicios intactos en la ciudad de México, pero me dicen que no, que el recuento de las posibilidades de una caída trágica va ya en muchos miles y que cuando se puede morir y caer en muchos lados nos sentimos confusos y no caemos en ninguno. Ese es el problema de la ciudad de México, aparte de eso, ha salido el sol y me gusta mucho. ~
No entiendo por qué
Un juego en el que uno cuenta una historia y el otro solo dispara en dirección a quien no cuenta historias. Cuento que en Lisboa un hombre viejo estaba esperando en una camilla, en un pasillo de hospital, y se cayó y murió y ahora la familia quiere vengarse del hospital; utilizo esa palabra: vengarse y él pregunta, mi amigo el muchacho mezcal-Maelström, ¿y qué hicieron para vengarse? Yo digo, riéndome, que escribieron una carta. ¿Una carta para vengarse?, exclama el muchacho mexicano que no entiende nada de Lisboa; sí, una carta. Amigo mío, me dice él, una bala, amigo, una bala. Yo me río a carcajadas, sí, una bala, claro, pero el Maelström-mezcal aún no ha hecho efecto, hablo de Stalin que lleva detrás de él a doce apóstoles, Pol Pot y sus doce apóstoles, Gengis Khan y sus doce apóstoles. Sí, dice el muchacho Maelström, muy bien, me parece muy bien. Doce es un buen número, dice.
Salgo a la calle y qué calle: no hay calle, todo es gente, como cuando llegué a Roma, estúpido e imberbe, y pregunté mientras conducía el coche, ¿dónde está el centro? Qué centro, me respondió un romano, todo es el centro, todo es el centro. Sí, todo es el centro, ya tengo edad para entenderlo, no necesito ir a Roma, pero ahora estoy aquí en las calles del centro de la ciudad de México y aquí todo es gente, no hay calle, no se ve el suelo, si miras hacia abajo te empujan, si miras hacia arriba te empujan; estás en México, querido, aquí hay veinte millones de personas, ochenta personas a tu alrededor, ¿qué quieres hacer?, ¿bailar?
Avanzo como avanzan los demás, el asunto tiene reglas, pero nadie te las explica, aprendes porque te empujan, aquí estoy yo: “una manada llamada lobo”, digo. ¿De quién? De D., un pensador, digo. Sí, un pensador…, aquí en México no, no quieren eso. Tienes que andar. Y sí, yo ando. Si paras te mueres, me dice el muchacho. Es como el mezcal, esta multitud es como el mezcal, si superas los límites comienzan los círculos, y él hace de nuevo el gesto con el dedo índice de la mano derecha por encima de su cabeza, ocho horas, digo sí, “una manada llamada lobo”, eso es la multitud en México. Mira en tus bolsillos, ¿tienes dinero? Respondo que poco, sí, pero el problema principal no es ese, nunca fue ese, dice el muchacho Maelström. ¿Alguna vez has visto que los lobos se paren porque les tiras una cartera?, respondo que no y él me enseña con la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda a hacer circunferencias cada vez más pequeñas; es tan buenecito el muchacho Maelström que finjo que no me está robando la cartera, miro al cielo, miro hacia abajo, miro hacia todos los lados menos hacia él. ¿Ves?, dice él. Al final, dice él, te quedas con un punto en la mano y la circunferencia desaparece. Pierdes la memoria, dice el muchacho. ¿De qué está hablando?, pienso, ¿de la manada o del mezcal? Necesito orinar, dice el muchacho, levanto el brazo, paro, me empujan, hacia un lado, después hacia el otro, nadie para; el muchacho me pregunta si me gusta México, yo digo que sí; entonces corre, me dice, y sí, comienzo a correr y no entiendo por qué –pero soy obediente–, entonces corre, dice él, ¡corre, no pares, corre! ~
¡Qué fuerza, niño!, cómo te admiro
Una miniatura de la pirámide en la que se hacían sacrificios. No es nada pesada, es de material barato. ¿De qué está hecho esto?, de huesos, algo leve, solo una película. Tienes la historia de México, parte de ella, ahí, en miniatura; puedes pasarte la historia de México de la mano derecha a la mano izquierda como hace un lanzador de beisbol con una pelota pequeñita. Viva México, ¿no? Sí.
¿Cuánto pesa la historia de México?, menos de cien gramos, digo. No, rectifico: quinientos gramos, tal vez. Es la pirámide de los Nichos, una miniatura. Tiene un nicho por día, un agujero en el que puedes poner un regalo, 365 nichos, como los días; tienes un año (de los antiguos) en la mano, amigo, ¿estás contento? Digo que sí y pago cien pesos.
¿Hasta cuánto sabes contar?, me pregunta un niño. Yo le digo que sé contar hasta muchos.
¿Hasta cuánto?, insiste el niño. Yo respondo que no lo sé.
Si no sabes hasta cuánto, ¿cómo puedes decir que es mucho?
Yo comienzo a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y continuo; y el niño no sale de mi lado; está esperando que acabe, que vaya hasta el final, pero yo paro.
1657, ¿basta? Es todo, digo, para cerrar la conversación.
No sabes contar más, dice él.
Sé contar más, pero estoy cansado, digo.
No sabes contar más, me dice el niño; no tienes fuerza para contar más, dice el niño y me escupe a la cara, así, aquí mismo, en la bella ciudad de México.
¿Qué hago?, le pregunto al muchacho mezcal-Maelström, mi amigo, que está a mi lado. Ese niño me ha escupido y se ha quedado exactamente en el mismo lugar, mirándome, desafiándome.
Debe tener hermanos mayores, amigos que te matan en dos segundos, me susurra mi amigo Mezcalito en mi más bella oreja. Yo me limpio el escupitajo del niño, y continúo. Estaba en el 1657 y sé que aún estoy en México y por eso digo 1658 y continúo hasta que el niño se cansa de humillarme –porque yo no, ahora ya no me canso, estaré allí hasta que sea necesario–, finalmente he aprendido a contar, sin parar, hasta los números grandes.
Eres muy fuerte, me dice el niño, mientras me tira de la oreja derecha hacia abajo, obligando a mi cuello a doblarse de tal manera que yo no llegué a tener miedo, ni siquiera tenía tiempo porque me dolía mucho.
¿Qué comen aquí los niños?, pregunto, ya después a solas con mi amigo el muchacho. Odio, responde él.
Al día siguiente, paso de nuevo delante del niño, él me apunta con el dedo y dice: 3300, ¿no? Yo asiento con la cabeza. El pequeño ahora es mi amigo, y yo siempre he sabido que a veces nos hace bien que nos humillen, no necesitaba ir a la ciudad de México para saberlo. Ser humillado cura enfermedades, me dice mi amigo Maelström. ¿Sí? Sí, me asegura él. Sí. ~
Lo más seguro
Puedes desaparecer de repente en el paisaje como si existiera un agujero en la calle, hay muchos agujeros en las calles de México, principalmente en las aceras por donde andan las personas, hay muchos más agujeros en las aceras que en la carretera, lo más seguro es que te atropellen, es más seguro que te atropellen a que andes por los lugares destinados a los transeúntes: hay agujeros por todos lados, te caes y desapareces, pero nadie te ve, desapareces y vas a dar a la alcantarilla, te cortan el cuello, mandan venir a los ratones mexicanos, que son gorditos pero que tienen mucha hambre, tienen las dos cosas, son gordos y están hambrientos, y es ahí donde caes, es un banquete, un europeo blanquito, te cortan el cuello, te venden en piezas, tienen tiendas de automóviles y, por cada pieza de coche que roban, roban una parte de tu cuerpo y después la venden; nunca entres en un taller de automóviles, porque te venderán a pedazos, les gustan los europeos, venden a los europeos por piezas, ¿cómo te llamas?, ¿de dónde has venido?, nunca digas que no eres de aquí, eres muy blanco, pero di que has nacido en México D. F. y que crees en el Jesús negro, pero es así, amigo, es más seguro que te atropellen, mucho más seguro. ~
_____________________________________
Traducción de Ana María Iglesias
Estos cuentos pertenecen al libro Canciones mexicanas
que circulará bajo el sello de Almadía a partir de noviembre.