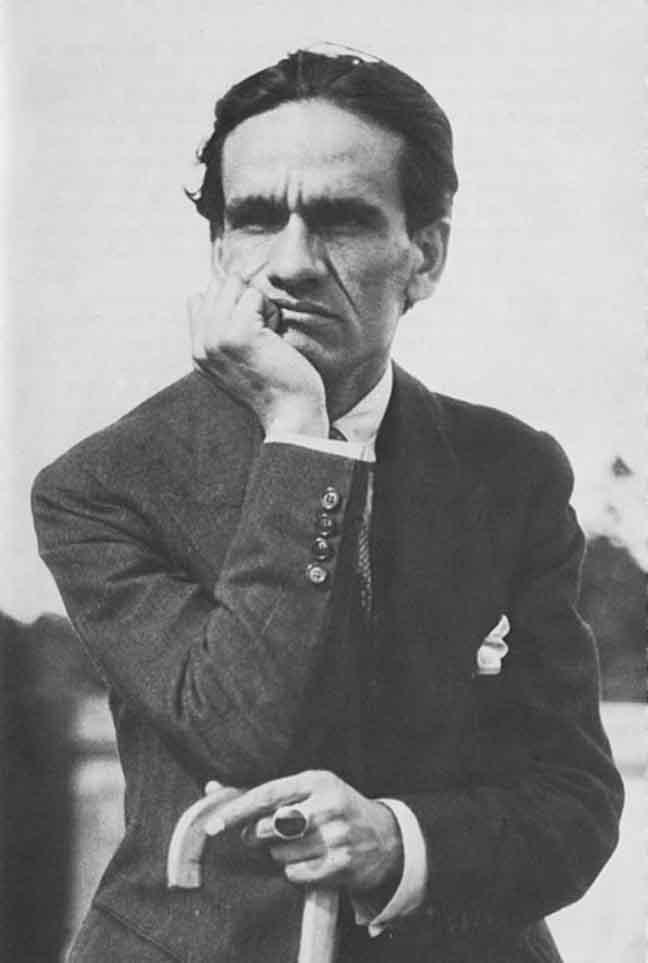Hace poco me invitaron a tomar parte en la presentación de un libro de 1,700 páginas que documenta uno a uno los pasos de Alfonso Reyes por el mundo del “servicio exterior”. Inmediatamente me negué, pues vi que sobre eso no tenía nada que decir (y, desde luego, no me iba a echar las 1,700 páginas para tener algo que decir).
En cambio, cuando Julio Trujillo me invitó a escribir lo que se me antojara sobre el tema “superstición”, acepté sin pensarlo dos veces; sobre eso tengo mucho que decir. Las supersticiones me fascinan. (Lástima del embarras du choix.)
¿Y de dónde me viene la fascinación? ¿En qué consiste? Trataré de responder, y así estaré declarando mi “postura” (el lugar en que siento estar), mi Weltanschauung (la idea que tengo de las cosas), mi “punto de vista” (en qué me fijo, qué me atrae más).
Mi primer atisbo “filosófico” sobre la superstición debo haberlo tenido a los ocho o diez años. Me crié en el seno de una familia católica. Pero si el caso de mi padre no tenía nada de particular, el de mi madre era curioso, porque su padre, don Félix, vivió y murió ateo, y ateo militante. Nos contaba mi madre que había que esconderse de él para todo lo que fuera práctica religiosa, y que una vez que salía de la iglesia con mi abuela, mi abuelo las sorprendió in flagranti. ¡Qué susto! Habían ido a confesarse, y esto era una de las bestias negras de mi abuelo. Pero con este recuerdo se trababa el de toda una serie de aventuras en que don Félix demostraba ser un caballero sin miedo y sin tacha, un verdadero esprit fort. Decirle, por ejemplo, que en las afueras del pueblo había un ánima en pena que arrastraba horrísonamente sus cadenas en el arroyo seco, era darle alas para acudir al arroyo. (Y el ánima resultaba ser una mujer traviesa que arrastraba una vaqueta por encima de las piedras del arroyo, sin otra finalidad que asustar a la gente.) A mi abuelo, obviamente, le dolía que su mujer se tragara ese cuento de curas, la confesión; era, para él, lo mismo que tragarse los cuentos de aparecidos y de ánimas en pena. Pero el gusto de mi madre por esos recuerdos —seguramente ya “estilizados”— era indicio de que estaban integrados en su visión del mundo. Se transparentaba en ellos la admiración y el cariño que le tuvo a su padre, muerto trágicamente cuando ella era muy joven. Y por fortuna la “religiosidad” que imperó en mi casa fue la suya (no la de mi padre): nada de milagrerías, nada de apariciones del demonio, nada de esos excesos en que suele caer la gente vulgar. (Superstitio quiere decir “exceso”.)
Mi paso por una orden religiosa, de los doce a los 19 años, amplió considerablemente el ámbito de mis “atisbos filosóficos”. A los futuros ministros de Cristo se les inculcan desde el principio ciertas verdades básicas: hay que vivir la religión de manera “ilustrada”, sin los “primitivismos” del vulgo (ir de rodillas de Peralvillo al Tepeyac, colgarle milagritos a una imagen, etc.), pero no hay que combatir esas cosas sino, por el contrario, darle gracias a Dios de que en el pueblo esté arraigada tamaña religiosidad: mientras la haya, está asegurado el futuro del catolicismo (y de sus ministros).
Ahora bien, a la religiosidad “ilustrada” se llega mediante la lectura. Cada mañana, durante el desayuno, alguien leía en voz alta un libro fomentador de la devoción a Nuestra Señora (había toda una biblioteca “mariana” de donde escoger). Esto fue para mí una gran escuela de incredulidad. “¡Cuántas paparruchas!”, pensaba al oír por ejemplo lo que en Las glorias de María decía san Alfonso de Liguori (contemporáneo exacto de Voltaire y nativo de Nápoles, hervidero clásico de supersticiones). Me daban ganas de preguntarles a mis compañeros: “¿Ustedes se tragan esto?”, pero nunca lo hice. En fin, como el no creer en una cosa lleva lógica y casi mecánicamente a no creer en la siguiente —en el caso “mariano”, lo siguiente fue la Virgen de Guadalupe—, acabé por no creer en nada. A mi paso por una orden religiosa debo, pues, no tan paradójicamente como podría parecer, la gran fortuna de ser un ateo tan perfecto como mi abuelo, aunque no tan ruidosamente militante. A los 19 años ya estaban abiertas ante mí las puertas de la libertad intelectual. (Y no fue ése el único beneficio: allí aprendí latín y griego, allí aprendí francés, allí aprendí a tocar piano.)
Nadie mejor que el ateo total (sobre todo si tiene ideas sobre la historia y la sociedad) para captar y apreciar el fenómeno de las supersticiones. Para mí no existe “lo divino”, “lo sobrenatural”, etc., salvo como epítetos literarios ocasionales (se desgastan muy aprisa). Borges dio en el clavo cuando dijo que la teología es el summum de la literatura fantástica. Lo que hacen los teólogos es imponer cierto orden en imaginaciones humanas amontonadas a lo largo de siglos. En tratándose sobre todo de Dios (y del Diablo), no hay imaginación humana que sea idéntica a otra. Pero, aunque la curiosidad y la fuerza imaginativa varían enormemente de un ser a otro, hay coincidencias, hay amalgamas. Y hay, finalmente, dogmas. Pensemos en la efervescencia de los primeros siglos de la era cristiana (¡no olvidar el alucinante Apocalipsis!); o pensemos en el gran florecimiento de la escolástica, con las memorables pugnas entre santo Tomás, doctor angelicus, y Escoto, doctor subtilis. A mí me encantaba platicar con Antonio Gómez Robledo, hombre ilustrado que en el fondo de su alma guardaba celosamente su zona de irracionalidad, o sea de superstición. “Pero tocayo —le decía yo—, ¿cómo es posible que usted crea en la Santísima Trinidad, fantasía de la misma índole que los mitos griegos, o hindúes, o mexicas?” Él me respondía con mucha animación, y evocaba el concilio de Nicea, etc., pero no contestaba mi pregunta. Si mi tocayo viviera, le daría a leer un artículo sobre “ciencia y religión” que leí no hace mucho en el Scientific American. Resulta que prácticamente todos los científicos actuales no sólo son ateos, sino que se ven en la necesidad de luchar contra la inercia de supersticiones como la del Dios Creador, que son una soberana lata. (Pero también resulta que algunos científicos profesan, todavía, cierto vago deísmo.)
Tan fascinante como el caso de los científicos, o el de Gómez Robledo —o el de ciertos conocidos míos que, habiendo tenido una educación universitaria, creen en brujerías, o en la influencia de los astros sobre la vida humana, y hasta en el espiritismo—, es el de la gran masa, ajena a la ciencia y a la filosofía. Claro que las razones que aquí militan son otras. El campo de las creencias y prácticas supersticiosas del “pueblo” es vastísimo y variadísimo, y muy pintoresco. Si yo tuviera tiempo, escribiría largamente sobre el asunto. Tomaría de muchas zonas un gran número de muestras concretas, y las describiría y comentaría despacio. Esto daría un libro de regular tamaño, y quizá útil, pues no tendría las rejillas que ponen los antropólogos, los sociólogos y demás especialistas. Comenzaría, naturalmente, con las supersticiones de Autlán de la Grana, mi pueblo: esas venenosísimas turicatas (unas como arañas, según creo recordar), esas salamanquesas (unas como lagartijas) que matan sin dar tiempo para decir “¡Jesús!”, esos bichos como de vidrio, que si se caen de un árbol se quiebran en la tierra y se hacen pedacitos, esos tilcuates que, mientras duerme una madre, le maman las tetas y dejan sin leche al bebé; y esa polimorfa familia de las ánimas del purgatorio, desde las muy serias o lúgubres hasta las francamente enloquecidas o chocarreras…
En los años que han transcurrido desde mi infancia he hecho innumerables “adquisiciones”. Por ejemplo, la de dos Santos Niños milagrosísimos. Uno es el Santo Niño Doctor, venerado en la parroquia de Tepeaca (Puebla), donde estuve para verlo. Tiene dos indumentarias: una común y corriente, parecida a la del Santo Niño de Praga, y otra que es un uniforme de médico de hospital (con estetoscopio y maletín). La gente hace cola para pasar la mano por el vidrio del tabernáculo y luego sobarse el cuerpo (y sobar a los niños chiquitos). El altar está todo lleno de “milagros” de latón dorado o plateado: ojos, orejas, piernas, manos, pulmones, corazones.
Más milagroso aún es el Santo Niño Cieguito. Y más conocido también. Me topé con él hace cosa de veinte años en un puesto del mercado de San Ángel. Es un Santo Niño ordinario, salvo que donde debían estar los ojos hay un hueco, de donde brotan unos discretos chorritos de sangre. El dueño del puesto me dijo que era copia del original, venerado en la iglesia de las capuchinas de Puebla. En Puebla oí dos explicaciones de la “ceguera”, muy divergentes entre sí, y fantásticas las dos. (Además de “milagros”, este Santo Niño tiene, graciosamente, ofrendas de juguetes: cochecitos, personajes de Walt Disney, godzilas, hombres-araña…) Ahora bien, unos años después vi que los frailes de otro templo poblano, el de la Merced, habían incluido entre las imágenes piadosas (Cristo en la Cruz, Nuestra Señora de esto o aquello, san Francisco, san Martín de Porres, san Judas Tadeo, el Ánima Sola, etc.) una copia del Santo Niño Cieguito, con su correspondiente cepo para las limosnas. (Me acompañaban esa vez dos hermanas mías, monjas, que, dueñas de cierta “ilustración”, se escandalizaron por lo descarado del negocio.)
En sí mismas, las supersticiones son un fenómeno natural, universal, e innocuo además. En Autlán había gente que sabía cómo eliminar ciertas culebras ponzoñosas: se esconde uno bien y espera el momento en que la culebra va a beber en el arroyo; la culebra debe quitarse los colmillos venenosos cuando bebe, pues de otra manera se envenenaría a sí misma; se quita, pues, los colmillos, los coloca en una piedra y se echa a beber, momento que uno aprovecha para robarle los colmillos. (Comprendiendo que sin su veneno la vida no vale ya nada, la culebra se suicida: se azota violentamente contra la piedra y queda destrozada.) ¡Qué innocua fantasía, y qué graciosa!
No creo que sea disparate decir que uno de los instintos elementales de la raza humana —al lado de los de conservación y reproducción, entremezclado quizá con ellos— es la imaginación. De allí surgen los sueños. De allí las supersticiones: el Unicornio, el Fénix, las sabandijas de vidrio. De allí las concepciones del mundo que giran en torno a un Zeus o un Jehová.
Pero, justamente por elemental, por simple, la imaginación creadora se presta a ser estimulada y manipulada. La historia de la mujer que arrastra un cuero curtido por las piedras del arroyo me gusta por ser tan gratuita: la mujer no busca ningún medro personal; simplemente se divierte. Pero lo del Niño Cieguito ya es otra cosa. La superstición se impone aquí desde fuera, desde arriba, de manera no gratuita, sino interesada y programada. Y esto puede llevar a extremos peligrosos. El día menos pensado pueden escucharse declaraciones parecidas a la siguiente: “Yo me imagino un Dios compuesto de tres personas distintas; tú te imaginas un Dios que no es así; por lo tanto, ¡a la hoguera contigo!” El fanatismo es un monstruo horrible, y siempre en acecho.
De ahí que siempre haya habido esos “héroes culturales” que luchan contra las supersticiones. La astrología era cosa corriente en la Roma de Horacio, y había una amiga suya, Leucónoe, que no meneaba un pie sin consultar a los astros. “Te torturas continuamente —le dice Horacio—, y eso no es vida. Por tu propio bien, renuncia a semejantes tonterías. Coge lo que buenamente te trae cada día (Carpe diem), y ya”. Luciano de Samósata peleó contra toda clase de creencias de su tiempo y lo hizo con mucha gracia. (Gregorio Mayans y Siscar, erudito español del siglo XVIII, dice que Luciano es el mejor de los escritores satíricos y burlescos, pero que es peligroso leerlo: puede inducir a la impiedad y al ateísmo.) Pensemos en Lutero y Erasmo, en Montaigne y Cervantes. Pensemos en la intrépida sor Juana. Pensemos en la importancia de Voltaire y la Encyclopédie para la concepción moderna del mundo. Pensemos en el providencial fray Benito Jerónimo Feijoo, tan abochornado por el atraso cultural de España y sus dominios en el siglo XVIII, que dedicó la vida a combatir las supersticiones, la milagrería y todos los demás “errores comunes”.
Siempre harán falta esos paladines. Un caso fascinante es el del señor Schulemburg, que siendo abad de la basílica de Guadalupe declara que las apariciones de la Virgen a Juan Diego no son sino leyenda. (Estoy seguro de que muchos miembros del clero mexicano sienten lo mismo que él, pero ¡qué esperanzas de que lo declaren!) Por lo demás, la desmitificación es tarea lenta; no puede hacerse de golpe, sino paso a paso. Las supersticiones son muy tenaces. Su fuerza de adherencia es enorme. Hay que tallar y más tallar para quitarlas. Pero sobre esto —y sobre la relatividad del concepto de “superstición”— hay mucho que decir, y el espacio se me acaba. –