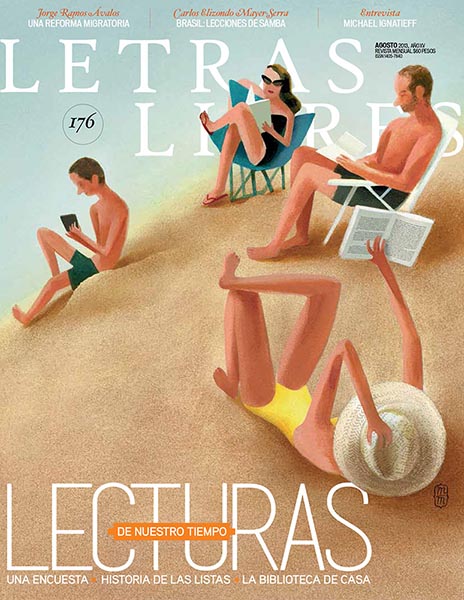El arte contemporáneo toma del discurso social y moral recursos para que un conjunto de obras y objetos sin factura y sin inteligencia sean aceptados como arte. Con estas obras los artistas exhiben su intención de “crear conciencia” y se manifiestan solidarios con cualquier causa políticamente correcta, desde sus perspectivas más inocuas. Plantean denuncias que nunca ponen en riesgo al patrocinador: contaminación, consumismo, redes sociales, etcétera. Este activismo artístico ve en la explotación y exaltación del kitsch una forma de solidaridad para “cuestionar a la cultura dominante”, “resignificar a la cultura popular” y “dar visibilidad a expresiones marginales”. Utilizan taxis, figuritas de santos de plástico, anuncios de carnicerías, que fuera del museo son manifestaciones de escasa cultura, pero que apropiadas por un artista y dentro del museo, se legitiman, se revalúan y son arte. Es una actitud esencialmente demagógica, un remake del Pop art llevado al Populismo.
Esto soluciona varios problemas con una sola obra. Primero: permite que un artista sin iconografía, sin creación y sin ningún tipo de talento demostrable se apropie y parasite la fama, la aceptación, la presencia y el arraigo que tienen estas expresiones y objetos entre la gente para utilizar esa relevancia como obra. Segundo: el artista aprovecha la cuota social que las instituciones culturales y los museos deben aportar en sus exposiciones para demostrar que “tienen vocación inclusiva y de diversidad”. Tercero: le permite al Estado que nunca salde la deuda que tienen con la educación artística mediocre que imparten en la mayoría de las escuelas. No hace falta mejorar la educación. Basta con “reconocer y dar voz a todos los grupos sociales y sus expresiones”.
La crónica que hizo Carlos Monsiváis de la cultura popular, guiada por su capricho exhibicionista de llamar la atención con la exacerbación de su mal gusto, es el catálogo de expresiones que los artistas siguen hasta hoy. Monsiváis es el dictador estético de estos artistas que le deben un reconocimiento a la altura del kitsch que explotan. Deberían celebrar su Museo del Estanquillo como el recinto de arte contemporáneo más importante del país. El Doctor Lakra interviene fotos camp de mujeres; Carlos Amorales y Lourdes Grobet explotan a los luchadores; Betsabeé Romero recurre a la artesanía para turistas; se hacen instalaciones sonoras con música grupera. Sin la obsesión de Monsiváis de recolectar y clasificar el folklore y el kitsch, estos artistas nunca hubieran pensado en tomar esas cosas y hacerlas arte porque carecen de criterio discriminatorio.
Hay la misma miseria cultural populista en la manipulación que Teresa Margolles hace de lo que llama “la violencia”. Adopta el término con la ambigüedad relativista que impuso el gobierno de Calderón: el mal surgido espontáneamente para hacer “daño” al país. Expone tabloides amarillistas de Ciudad Juárez, fotografías de cadáveres robadas de los periódicos, joyas de utilería que “copian” el estilo de los narcotraficantes; y supuesta sangre y balas. Su escenografía mimetiza el discurso oficial, ridiculizando y banalizando la degradación social hasta convertirla en folklore. Esto para el Estado fue y sigue siendo increíblemente oportuno, ya que le ha permitido crear una falsa apertura a una crítica que evidentemente no existe. Es más fácil premiar y comprar una obra demagógica y sin arte que resolver el problema del narcotráfico y sus consecuencias.
En estas obras no hay solidaridad, ni creación de conciencia. Los artistas para legitimarse y entrar en el museo se adueñan de algo que carece de autoría pero que identifica a la masa. El Estado, igualmente oportunista y populista, les abre la puerta del museo y los nombra voceros de una masa a la que nunca ven ni atienden. Es un trabajo sucio que las dos partes hacen con gusto porque reditúa muchas ventajas: obras cotizadas en ferias, becas, bienales, premios y exposiciones en los mejores museos del país y del mundo.
Muera la inteligencia
El arte se mediocrizó con la declaración demagógica de Beuys de que el arte debería democratizarse para que cada hombre pudiera ser un artista. La única forma de que este arranque populista sea posible es que el arte carezca de oficio, talento, compromiso, importancia y que se reduzca a expresiones sin la menor dificultad. Crear arte es difícil, exige de tiempo y estudios. No es una promesa de éxito, se puede estudiar y trabajar sin llegar a crear una obra que pueda ser llamada arte. Lo que hizo Beuys no fue un acto democrático, su inclusión no fue creadora, fue destructiva, pasó por acabar al arte para dar una oportunidad a la mediocridad, que siempre es mayoría. La paradoja es que el arte no se masificó, simplemente excluyó al talento.
El arte contemporáneo, como lo conocemos hoy, surgió en las décadas de los sesenta y setenta, en una época de inquietudes sociales. La intención de democratizar al arte compró a miles de aspirantes a intelectuales y a críticos del sistema, y los llamó artistas. Se aceptó todo como arte para no contrariar, para apaciguar. Es la caridad populista que tranquiliza a la masa. Pero cuando se proclama que algo debe ser para todos, sucede que se queda en manos de un grupo. Y ese grupo decide de quién es ese privilegio. El arte ya no es de los artistas, es de los académicos, de las instituciones, ellos marcan el criterio estético. La obra entre más elemental es más manipulable. El arte contemporáneo, que engloba el performance, el video, las instalaciones, las obras neoconceptuales, hace de la baja factura el eje rector de su estilo y es aceptado en museos y galerías con una conmiseración tal que pareciera que ha muerto la inteligencia.
Las instituciones culturales y la Academia apoyan esta mediocridad como si se tratara de un acto humanitario. El Premio Turner se otorga a Martin Creed con una habitación en donde se prenden y se apagan las luces. dOCUMENTA 13 Kassel expone a un perro muriendo de hambre con las patas pintadas de rosa de Pierre Huyghe, hamacas colgadas de Apichatpong Weerasethakul y Chai Siri y una sesión de psicología charlatana para “curar la soledad y el miedo” de Pedro Reyes. Son la miseria intelectual, estética y ética que chantajea y exige lástima para ser apadrinada y legitimada. Las instituciones culturales estatales y privadas en un rapto de populismo conmiserativo se lanzan a apoyarlos con capital, burocracia intelectual y textos con intenciones filosóficas. El acto de llevar estas obras a bienales, de premiarlas y cotizarlas en precios estratosféricos encumbra a la inteligencia mutilada, a la mediocridad institucionalizada. ~